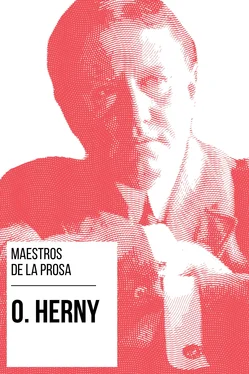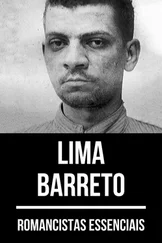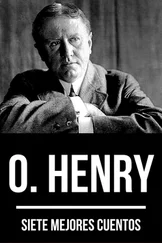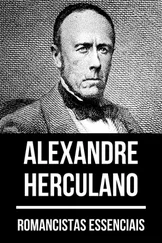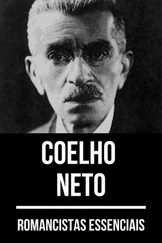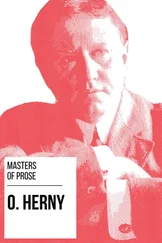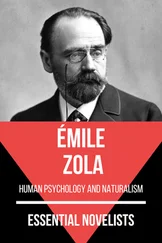Título
El Autor
El regalo de los Reyes Magos
Un cosmopolita en un café
El valor de un dólar
El romance de un ocupado bolsista
La última hoja
Best seller
Memorias de un perro amarillo
El péndulo
El guardia y la antífona
El alegre mes de mayo
Después de 20 años
Desde el pescante del cochero
El teatro es la vida
El tributo del éxito
La duplicidad de Hargraves
Un sacrificio por amor
About the Publisher


Nacido William Sydney Porter, el 11 de septiembre de 1862, en Greensboro, Carolina del Norte. El escritor de cuentos americano, que escribió bajo el seudónimo de O. Henry, fue pionero en imaginar la vida de los neoyorquinos de clase baja y media.
A la edad de 20 años William Sydney Porter se fue a Texas, trabajando primero en un rancho y más tarde como cajero de un banco. En 1887 se casó y comenzó a escribir bocetos independientes. Se convirtió en reportero y columnista del Houston Post.
En febrero de 1896 fue acusado de malversación de fondos del First National Bank de Austin, Texas, donde había trabajado recientemente. En julio de ese año, en lugar de regresar a Austin para ser juzgado, Porter se subió a un tren hacia Nueva Orleans dejando atrás a su esposa, Athol, y a su joven hija, Margaret. Se especula que Porter era sólo un peón en el esquema del banco y que fue incriminado por el crimen.
Cuando le llegó la noticia de la grave enfermedad de su esposa, regresó a Texas. Después de su muerte William Sydney Porter fue encarcelado en Columbus, Ohio. Durante sus tres años de encarcelamiento, escribió historias de aventuras ambientadas en Texas y América Central que rápidamente se hicieron populares y fueron recogidas en Coles y Reyes.
Liberado de la prisión en 1902, Porter fue a la ciudad de Nueva York, su hogar y el escenario de la mayor parte de su ficción por el resto de su vida. Escribiendo prodigiosamente bajo el seudónimo de O. Henry, completó una historia a la semana para un periódico, además de otras historias para revistas.
Porter era un bebedor empedernido, y para 1908, su salud, que se deterioraba notablemente, afectó a su escritura. En 1909, Sarah lo dejó, y murió el 5 de junio de 1910, de cirrosis hepática, complicaciones de diabetes, y un corazón agrandado. Después de los servicios funerarios en la ciudad de Nueva York, fue enterrado en el cementerio de Riverside en Asheville, Carolina del Norte.

El regalo de los Reyes Magos

Un dólar y ochenta y siete centavos. Eso era todo. Y setenta centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados, uno por uno, discutiendo con el almacenero y el verdulero y el carnicero hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los contó tres veces. Un dólar y ochenta y siete centavos. Y al día siguiente era Navidad.
Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos.
Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar, uno de esos departamentos de ocho dólares a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal.
Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna, Y un timbre eléctrico al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de “Señor James Dillingham Young”.
La palabra “Dillingham” había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior período de prosperidad de su dueño, cuando ganaba treinta dólares semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a veinte dólares, las letras de “Dillingham” se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde “D”. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su departamento, le decían “Jim” y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Todo lo cual está muy bien.
Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes, y éste era el resultado. Con veinte dólares a la semana no se va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo eran. Sólo un dólar con ochenta y siete centavos para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad -algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de ocho dólares. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de veinte segundos. Soltó con urgencia sus cabellera y la dejó caer cuan larga era.
Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la Reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de Su Majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo mesándose su barba de envidia.
Читать дальше