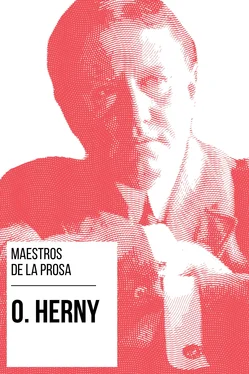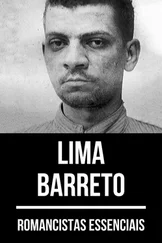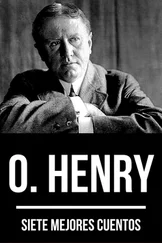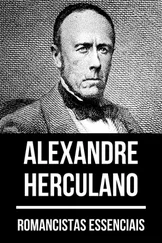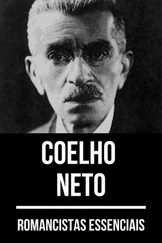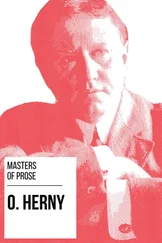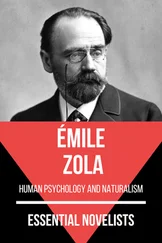-Perdóneme -dije-, pero mi curiosidad no era del todo inútil. Conozco el sur, y cuando la banda toca Dixie me agrada observar. Me he formado la idea de que el hombre que aplaude este fragmento con especial vehemencia y ostensible lealtad regional, es invariablemente un nativo de Secaucus, Nueva Jersey, o el distrito comprendido entre Murray Hill Lyceum y el río Harlem, es decir, esta ciudad. Estaba por poner a prueba mi opinión preguntándole a este caballero, cuando usted me interrumpió con su propia... larga teoría debo confesarlo.
El hombre de cabellos obscuros habló y se puso de relieve que su pensamiento se movía también a lo largo de su propia serie de surcos.
-Me agradaría ser una pervinca -dijo misteriosamente-, estar en el extremo de un valle y cantar turalúralú.
Esto, evidentemente, era demasiado obscuro, de manera que me volví hacia Coglan.
-He dado la vuelta al mundo doce veces -dijo-. Conozco un esquimal, de Upernavik, que pide a Cincinati sus corbatas, y he visto un pastor de cabras, en Uruguay, que ganó un premio en un certamen de acertijos de alimentos para desayuno, de Battle Creek. Pagué durante todo el año el alquiler de una habitación en Cairo, Egipto, y otra en Yokohama. Tuve las chinelas esperándome en un salón de té en Shanghai y no me fue necesario decir en qué forma debía cocinar los huevos en Río de Janeiro o Seattle. Es un mundo enormemente pequeño. ¿De qué sirve jactarse de ser del norte o del sur, de la casa solariega del vallecico o de la avenida Euclid, Cleveland; de Pike’s Pike o Fairfax Country, Virginia; de Holligan’s Fíats o cualquier otro sitio? El mundo será mejor cuando dejemos de embobarnos con algún enmohecido pueblo, o con diez acres de pantano, simplemente porque ha dado la casualidad de que hemos nacido allí.
-Parece ser usted un genuino cosmopolita -dije con admiración-. Pero también parece que usted sería capaz de desacreditar el patriotismo.
-Es una reliquia de la edad de piedra -declaró Coglan cálidamente-. Somos todos hermanos: chinos, ingleses, zulúes, patagones y los pobladores de la curva del río Kaw. Algún día todo este orgullo mezquino por una ciudad, un estado, una zona o país desaparecerá y todos seremos ciudadanos del mundo, como debiéramos ser.
-Pero, mientras usted deambula por tierras extranjeras -insistí-, ¿su pensamiento no retrocede hacia algún sitio... algún querido y...
-No; hacia ningún sitio -interrumpió E. R. Coglan de manera impertinente-. El pedazo de materia terrestre, esférico y planetario, ligeramente aplastado en sus polos y conocido como la Tierra, es mi morada. En el extranjero me he encontrado con muchísimos ciudadanos a los que los guiaba algún objetivo. He visto hombres de Chicago navegando, en góndolas, en Venecia, en noches de luna, y fanfarronear por sus canales de desagüe. He conocido a un sureño que, al ser presentado al rey de Inglaterra, le proporcionó, sin pestañear, la información de que su tía abuela, por parte de su madre, estaba relacionada políticamente con los Perkinse de Charleston. Me vinculé a un neoyorquino que fue secuestrado, para obtener un rescate, por unos bandidos afganos. Su familia envió el dinero y el hombre regresó con el agente a Kabul. “¿Afganistán? -le dijeron los nativos por intermedio del intérprete-. Bueno, no es tan lejos, ¿no le parece?” “Oh, no lo sé”, repuso él, y comenzó a hablarles de un cochero de la Sexta Avenida y Broadway. Esas ideas no me agradan. No estoy ligado a nada que no tenga ocho mil millas de diámetro. Anóteme como E. Rushmore Coglan, ciudadano de la esfera terrestre.
Mi cosmopolita me dijo un largo adiós y me dejó, pues creyó ver a un conocido, a través de la charla y el humo. Por consiguiente, quedé con el aspirante a pervinca, que fue reducido a Würzburger sin mayor habilidad para expresar sus aspiraciones, para encaramarse, melodioso, en la cima de un valle.
Permanecí reflexionando sobre mi evidente cosmopolita y preguntándome cómo había hecho el poeta para perderlo. Era mi descubrimiento y yo creía en él. ¿Cómo era esto? “Los hombres que surgen de ellos trafican por todas partes, pero adhieren a los límites de sus ciudades como el niño a la falda de su madre.”
No ocurre así con B. Rushmore Coglan. Con todo el mundo para él...
Mis preocupaciones fueron interrumpidas por un tremendo ruido y una discusión, que se produjeron en otra parte del café. Por sobre las cabezas de los parroquianos sentados vi a B. Rushmore Coglan y a otra persona desconocida para mí, trabados en una terrible lucha. Reñían como titanes, entre las mesas; rompíanse los vasos y los hombres Cogían sus sombreros y eran derribados; una trigueña gritó y una rubia comenzó a cantar Teasing.
Mi cosmopolita defendía el orgullo y la reputación de la Tierra cuando los mozos se acercaron a ambos combatientes, con su famosa formación de prismas volando, y los echaron, mientras aún se resistían.
Llamé a McCarthy, uno de los garçons franceses, y le pregunté el motivo del conflicto.
-El hombre de corbata roja (era mi cosmopolita) -me repuso-, se enojó a causa de las cosas que el otro tipo decía acerca de los holgazanes callejeros y el abastecimiento de agua del pueblo del que aquel procede.
-Caramba -dije confundido-, ese individuo es un ciudadano del mundo... un cosmopolita... Él...
-Es oriundo de Mattawamkeag, Maine -continuó McCarthy-, según dijo, y no admitía que desprestigiaran ese pueblo.


Una mañana, al pasar revista a su correspondencia, el juez federal del distrito de Río Grande encontró la siguiente carta:
Juez:
Cuando me condenó usted a cuatro años, me endilgó un sermón. Entre otros epítetos, me dedicó el de serpiente de cascabel. Tal vez lo sea, y a eso se debe el que ahora me oiga tintinear. Un año después de que me pusieran a la sombra, murió mi hija, dicen que por culpa de la pobreza y la infelicidad. Usted, juez, también tiene una hija, y yo voy a hacer que sepa lo que se siente al perderla. También voy a picar a ese fiscal que habló en mi contra. Ahora estoy libre, y me toca volver a cascabelear El papel me sienta bien. No diré más. Este es mi sonido. Cuidado con la mordedura.
Respetuosamente suyo,
Serpiente de Cascabel
El juez Derwent dejó la carta de lado, sin preocuparse. Recibir esa clase de cartas, de proscritos que habían pasado por el tribunal, no era ninguna novedad. No se sintió alarmado. Más tarde le enseñó la carta a Littlefield, el joven fiscal del distrito que estaba incluido en la amenaza, pues el juez era muy puntilloso en todo lo concerniente a las relaciones profesionales.
Por lo que se refería a él, Littlefield dedicó al cascabeleo del remitente una sonrisa desdeñosa; pero ante la alusión a la hija del juez, frunció el ceño, ya que pensaba casarse con Nancy Derwent el otoño siguiente.
Littlefield fue a ver al secretario del juzgado y revisó con él los expedientes. Decidieron que la carta debía de provenir de México Sam, un mestizo forajido que vivía en la frontera y había sido encarcelado por asesinato cuatro años atrás. Al correr de los días, Littlefield fue absorbido por tareas oficiales, y el cascabeleo de la serpiente vengadora cayó en el olvido.
Читать дальше