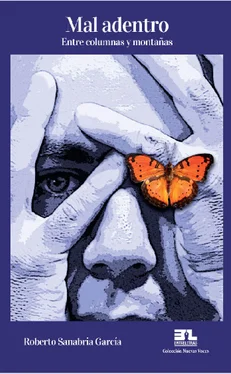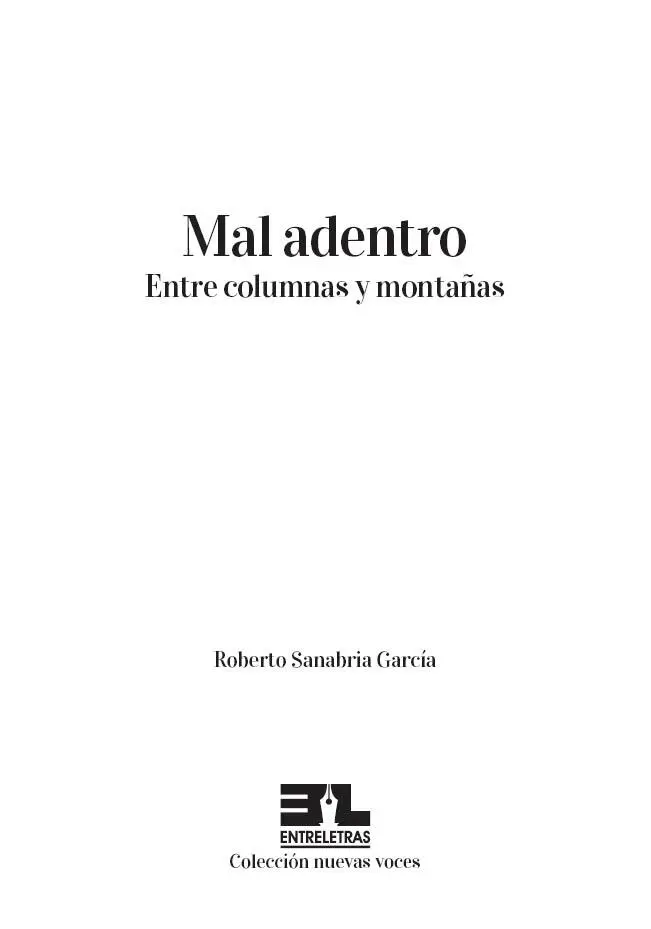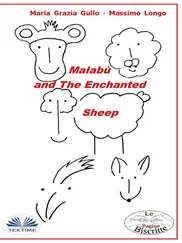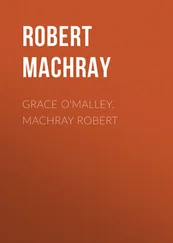“La fatalidad nos vuelve invisibles”, anotó el abogado que revisó el expediente de Santiago Nasar, en Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. También puede hacernos visibles. En Mal adentro, el condenado, en su encierro, revisa, escarba en su memoria, maldice su suerte, llora, patalea, se consuela, se conforma.
Cuando recobra su libertad, es otro el que vuelve. Más cauto, menos ingenuo. Comprende que las vicisitudes viajan en el mismo compartimiento de un tren que nos conduce a ninguna parte. En lugar de seguir llorando y pataleando, sabe que existe una forma de reírse y de acabar de comprender su tragedia: la escritura.
Leer este texto Mal adentro de Roberto Sanabria, es adentrarse en la psique de un ser bueno, a quien la cárcel, en lugar de malearlo como es frecuente, le ofrece la oportunidad de aprender más del ser humano, de los delincuentes, de las afinidades que surgen en el encierro, de sentirse útil en un ambiente maleado por las relaciones entre los internos y los guardias. Aprende a aceptar la vida como llega pero no cesa en su intento de intervenir en su acontecer. Lo más importante, descubre que la palabra es una de las pocas y efectivas formas de liberación para el mal que llevamos dentro.
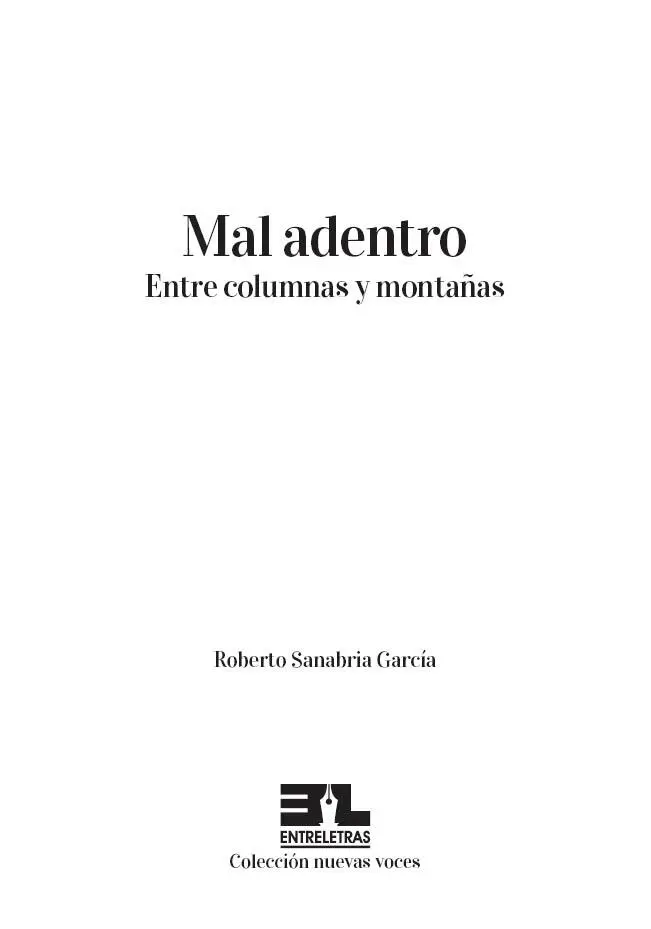
Título original: Mal adentro - Entre columnas y montañas
Dirección editorial: Jaime Fernández Molano
Coordinación: Orlando Peña Rodriguez
Asistente de producción: Santiago Molina, Esmeralda Rodríguez
Diseño y diagramación: Diego Torres
Diseño de portada: Diego Torres, Luis Miguel Ortiz
Fotografía de portada: Diego Torres
Fotografía del autor: Constantino Castelblanco
Colección: Nuevas voces
Primera edición: abril de 2014
© Roberto Sanabria García
© Para la presente edición:
Corporación Cultural Entreletras
Villavicencio, Meta, Colombia S.A.
entreletras2@gmail.com
310 3334801 - (8) 662 1091
ISBN: 978-958-58407-1-3
Hecho el depósito legal
Se prohíbe la reproducción parcial o total de este libro por cualquier medio posible sin la autorización expresa escrita del autor y del editor.
Preprensa digital, diseño e impresión:
Entreletras
Al Cinep, sus directivas y compañeros de trabajo,
por todo su apoyo en los momentos difíciles.
Los llevo en mi corazón.
A Ligia, mi madre, por su lealtad eterna.
A Francisco. Su inocencia y sonrisa fueron
mi fortaleza durante la prueba.
A Jerónimo, loquillo fantástico.
A todos los que me visitaron.
En junio de 1990 fui seleccionado para trabajar en el Banco Bogotá, de la avenida 19, con carrera séptima, en pleno centro de Bogotá, luego unas pruebas y una entrevista. Tenía 20 años y estaba feliz. Mi primer trabajo formal, un contrato laboral y todos los beneficios de ley. Cursaba cuarto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Externado de Colombia. Me había cambiado a la jornada nocturna, para buscar trabajo, pues el apoyo de mi casa se había, prácticamente, acabado.
Ingresé como “palomero”, es decir, mensajero de la oficina, encargado de llevar y traer papeles, cheques, títulos valores, cartas, correspondencia, además de otros asuntos de la oficina y de otras entidades con las cuales el banco tenía algún negocio en marcha o por iniciar. La actividad era intensa, empezaba a las 8:00 a.m., y solo tomaba un descanso cuando entraba al baño o a la hora del almuerzo. Debí responder a la academia: lecturas, trabajos, ejercicios de costos, de presupuesto, de investigación de operaciones. Aprovechaba cualquier oportunidad para repasar, estudiar: una fila en un banco, un trayecto en un autobús, una espera en una entidad. Aprendí a caminar y leer al tiempo, sin chocar con otros en medio del tráfico y el bullicio de la ciudad.
También, apoyar el canje del día, actividad que iniciaba sobre las 4:00 p.m. y se prolongaba hasta las 6:00 p.m., dos horas de intensidad y movimiento de toda la oficina, preparando el cierre del día. El canje consistía en clasificar, según el banco al que pertenecieran, los cheques consignados durante el día, contarlos, microfilmarlos, amarrarlos con cauchos y llenar una planilla con las cantidades de cheques por banco; pasar el paquete al cajero principal, que los sumaba junto a las consignaciones en efectivo, llenaba otra planilla y finalmente empacaba el movimiento del día (cheques, consignaciones, retiros, transacciones con tarjetas de crédito) en una tula que amarraba con una pequeña cadena y aseguraba con candado. Ese era el canje de la oficina.
Luego había que esperar el camión de la transportadora de valores, que llegaba entre las 6:00 y las 6:10 p.m. a recogerlo, lo que explica el intenso movimiento de las horas previas. Si el canje no estaba listo, o si por alguna razón el camión no pasaba, tenía que salir corriendo con la tula del canje en la mano y llevarla hasta la calle 32 con carrera séptima (unas 13 cuadras), al centro de operaciones del Banco de la República, entidad encargada de procesar los canjes de todos los bancos.
Luego del trabajo volaba para la universidad, en la carrera 1 Este con calle 12, en el barrio La Candelaria. Como me rendía más a pie, emprendía una marcha forzada por las sinuosas calles que van al cerro. Llegaba sudoroso, justo antes de que el profesor de turno cerrara la puerta del salón.
Salía a las 10:00 p.m., caminaba hasta la carrera décima, tomaba el bus hasta la Avenida Boyacá con calle 80, llegaba sobre las 11:00 p.m., preparaba algo (huevos, salchichón, papas de talego) y lo acompañaba con Pony Malta; estudiaba una o dos horas, me acostaba a la 1:00 a.m. para volver a levantarme a las 5:30 a.m. y empezar el trajín diario. Los fines de semana hacía trabajos en grupo, repasaba algunas lecturas, lavaba mi ropa y aseaba mi cuarto.
A finales de octubre de 1990, me informaron que había sido promovido a asistente de Credibanco. Esto significaba algunos pesos más y permanecer en la oficina todo el tiempo. A “palomeros” de otras oficinas les extrañó mi rápido ascenso (cinco meses), cuando era necesario por lo menos un año para ser ascendido; algunos llevaban tres años y no habían sido promovidos. Yo lo interpreté como un voto de confianza por mi buen desempeño.
En el nuevo cargo, entre otras obligaciones, debía atender avances en efectivo y responder por la bóveda de seguridad del banco, donde se encontraban las cajillas de seguridad. Era un cuarto blindado, con puerta de acero gruesa, timón de barco, dos diales para las claves de seguridad, un reloj temporizador, que programaba el tiempo en que permanecía cerrada, y una alarma conectada todo el tiempo con la Policía, que se activaba cuando cualquiera de los sistemas fuera alterado o violentado.
La compañera de quien recibí el cargo me entregó las llaves, entre ellas una llave maestra y me explicó cómo cambiar la clave de uno de los diales, que estaría bajo mi responsabilidad, pues la del segundo dial, la tenía el subgerente. Aprendí el protocolo rápido y empecé a aplicarlo.
Las cajillas de seguridad, de hierro macizo, conforman módulos metálicos dentro de la bóveda. Cada módulo tendría unas 50 cajillas, de unos 30 cm. de ancho, 20 de alto y 70 de largo. La puerta de acceso a la cajilla, tenía dos cerraduras, en una entraba la llave del usuario y en la otra, la llave maestra que yo mantenía, se giraban al tiempo y la pequeña puerta se abría; si faltaba una de las llaves, la puerta era impenetrable.
Читать дальше