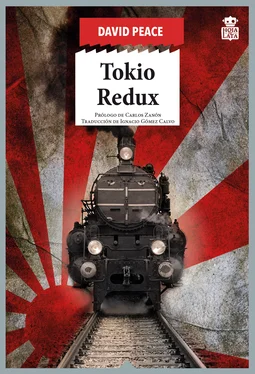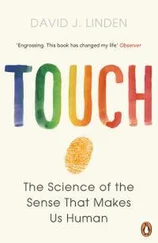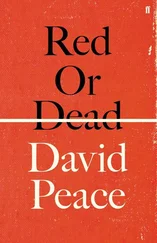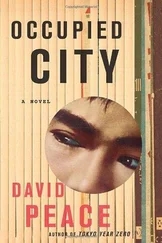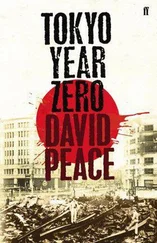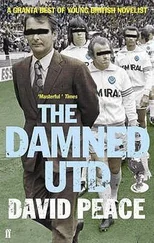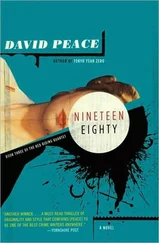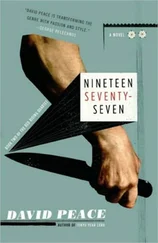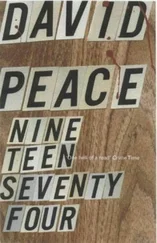—Harry Sweeney.
—Lo sé —dijo Gloria Wilson—. Somos vecinos.
—No me diga.
—Se lo digo —insistió Gloria Wilson riendo—. Usted vive en el cuarto, y yo en el tercero. En el edificio de la NYK.
—Vaya, qué casualidad.
—No tanta —repuso Gloria Wilson—. El mundo es un pañuelo, ¿no cree, señor Sweeney? Este mundo. Y todo es de Sir Charles. Nosotros somos sus hijos. Usted, yo y todos los demás que estamos aquí. Todos somos sus hijos, señor Sweeney.
—Debería tener cuidado, señorita Wilson. Las paredes oyen. Al general podría no gustarle si se enterara de que habla de esa forma. Podría ofenderse.
—Seguro que sí, señor Sweeney. Pero tampoco le gustaría el color de mi vestido, ¿verdad? Le ofendería. Es muy fácil ofenderlo. Pobre hombre.
Harry Sweeney hizo un gesto con la cabeza a Joe el camarero.
—Sírvele a la dama otra copa de lo que esté bebiendo, por favor, Joe.
—Espero que no esté insinuando que soy una borrachina, señor Sweeney —dijo Gloria Wilson—. Porque no lo soy.
Harry Sweeney negó con la cabeza.
—En absoluto, señorita Wilson. En mi tierra se llama cortesía.
—¿Y dónde está eso, señor Sweeney?
—En Montana.
—¿Billings? ¿Missoula? ¿Helena?
—No.
—¿Great Falls? ¿Butte?
—No.
—Me rindo, señor Sweeney. Usted gana.
—No tanto —dijo Harry Sweeney—. Anaconda.
—Debe de ser muy bonito. El Big Sky.
—¿Nunca ha estado en Montana?
—No, pero me encantaría ir.
—¿Por qué dice eso?
—Oh, por nada —contestó suspirando Gloria Wilson—. Por nada salvo que no es Muncie, Indiana, supongo.
—¿Tan feo es Muncie, Indiana?
—Sí —respondió riendo Gloria Wilson—. Así de feo.
—¿Cuánto hace que se liberó de Muncie, Indiana?
—Demasiado ya.
—¿Demasiado? ¿Tiene ganas de volver?
—No, señor Sweeney —dijo Gloria Wilson—. No tengo ganas de volver. A veces sueño que vuelvo a casa, a Muncie. Pero luego, cuando me despierto, cuando abro los ojos y echo un vistazo a mi habitación, me alegro mucho de no estar en Muncie. Me alivia mucho seguir aquí, en Tokio.
—¿En el reino de Sir Charles?
—Bueno, no se puede tener todo, ¿verdad, señor Sweeney? No sería justo.
—Pero se siente culpable por no querer volver a casa.
—¡Sí, lo reconozco, señor Sweeney! Me siento muy culpable.
Harry Sweeney levantó despacio su vaso, con cuidado de no derramar el whisky.
—Encantado de conocerla, señorita Wilson.
Gloria Wilson alzó su vaso, lo entrechocó suavemente con el que sostenía Harry Sweeney y dijo:
—Encantada de conocerlo, señor Sweeney.
—Por que no estemos en Anaconda ni en Muncie —propuso Harry Sweeney, entrechocando otra vez los vasos, y acto seguido dejó el suyo con cuidado en la barra.
—¡Brindo por ello! Pero ¿no se bebe su copa?
—Últimamente solo miro.
—¿Y ve mucha actividad? —dijo riendo Gloria Wilson.
—Más de la que se imaginaría.
—Pero ¿no le importa si me bebo la mía?
—Me partiría el corazón si no lo hiciera, señorita Wilson.
—Que no se diga, entonces —dijo Gloria Wilson. Bebió un sorbo de su vaso y luego otro—. Aunque solo sea para no partirle el corazón, señor Sweeney.
—Es usted muy amable, señorita Wilson. Gracias.
—La verdad es que no —repuso Gloria Wilson—. Pero gracias por decirlo. Y, por favor, llámeme Gloria, señor Sweeney.
—Entonces llámame Harry, si no te importa.
—No me importa en absoluto, Harry. Eres famoso.
—¿Por qué, señorita Wilson? Perdón, Gloria.
—Te estás haciendo el tonto, Harry Sweeney. Sabes perfectamente por qué. Has aparecido en los periódicos. Eres el hombre que está trincando a todas las bandas. Todo el mundo lo sabe.
—No deberías creer todo lo que lees —dijo Harry Sweeney—. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas, Gloria? ¿En el tercer piso?
—A nada tan emocionante ni glamuroso como tú, Harry —contestó riendo Gloria Wilson—. Soy una bibliotecaria del montón. Trabajo en la sección de historia. Mi vida es aburrida e insípida.
—Lo dudo mucho —replicó Harry Sweeney—. Desde luego no he visto a ninguna bibliotecaria que vista como tú. Al menos en Montana.
Gloria Wilson rio.
—Tampoco en Muncie, Indiana. —Entonces señaló con la cabeza la partida de póker del rincón—. Pero hoy es una noche histórica.
Harry Sweeney echó un vistazo al rincón y a los rostros de alrededor de la mesa. Tres estadounidenses y un japonés. Ninguno aplaudía ni reía. Ni entonaban las canciones; solo jugaban a las cartas. Harry Sweeney sonrió.
—Parece un grupo encantador.
—¿Me tomas el pelo? Es peor que la biblioteca. Pero mis amigos Don y Mary dijeron que se pasarían. Son muy divertidos, te caerán bien…
Harry Sweeney volvió a sonreír. Harry Sweeney consultó su reloj. Acto seguido Harry Sweeney hizo otra señal con la cabeza a Joe el camarero mientras se levantaba.
—Rellena el vaso a la dama y cárgalo en mi cuenta, ¿quieres, Joe?
—No me digas que te vas —dijo Gloria Wilson.
Harry Sweeney hizo una reverencia.
—Tengo que volver al tajo. Pero me ha gustado mucho conocerte, Gloria.
—Qué suerte, la mía —comentó riendo Gloria Wilson—. Cuando por fin tropiezo con alguien en esta ciudad dispuesto a invitar a una occidental y a ser amable, resulta que es un adicto al trabajo. Pero gracias, Harry Sweeney. Gracias. Ha sido un placer…
Harry Sweeney sonrió.
—Nos vemos, Gloria.
—Puedes estar seguro. Pienso ir a buscarte…
—Puedes intentarlo si quieres —dijo riendo Harry Sweeney, y a continuación se alejó de la mujer, la barra y la copa, y subió la escalera.
Entregó el resguardo a la chica del guardarropa. La joven le dio el sombrero con una sonrisa y una reverencia. Harry Sweeney le devolvió la sonrisa y le dio las gracias. Cruzó el vestíbulo, salió por las puertas y se topó con una pareja: una mujer japonesa con un kimono y un hombre estadounidense de uniforme.
—¡Será posible! —comentó riendo el teniente coronel Donald E. Channon—. No coincidimos en cuatro años y de repente nos vemos dos veces el mismo día. Ha encontrado ya a mi presidente, ¿verdad, señor Sweeney?
—¿Su presidente, señor?
—Mi ferrocarril, mi puñetero presidente.
—No que yo sepa, señor.
El coronel Channon metió una mano en el bolsillo, sacó un fajo de billetes y los agitó delante de Harry Sweeney.
—Cien dólares, Sweeney.
—Donny, por favor —dijo la mujer japonesa que estaba a su lado—. Vamos, Donny. Volvamos a casa, por favor, Donny…
—Me cago en Dios —escupió el coronel Channon, que apartó a la mujer de un empujón, se tambaleó en el escalón, desparramó los billetes y amenazó con dar un puñetazo a la mujer mientras gritaba—: ¿Qué te tengo dicho de tu costumbre de hablar cuando yo estoy hablando? ¿Y de llamarme…?
Harry Sweeney agarró el brazo del coronel y lo apartó de la mujer.
—Es tarde, señor. Creo…
—Maldita sea, no me diga lo que cree, Sweeney. Lo conozco, Sweeney, no es usted ningún santo. Miente más que habla. Eso es lo que hace, como el resto de ellos. Me importa un carajo lo que usted o cualquiera de ustedes crea. ¡Amo a esta mujer! La amo, coño, Sweeney. ¿Me oye? ¿Me oyen todos, joder? ¡Y también amo su puto país! Así que váyase a la mierda, Sweeney. Váyase a la mierda, y buenas noches.
Harry Sweeney metió la llave en la cerradura de la puerta de su habitación del hotel Yaesu. Giró la llave, abrió la puerta. Cerró la puerta tras de sí, giró la llave tras de sí. Se quedó en el centro de la habitación y echó un vistazo a la estancia. A la luz de la calle, a la luz de la noche. El sobre arrugado, la carta hecha pedazos. La Biblia abierta, el crucifijo caído. La maleta volcada, el armario vacío. El montón de ropa húmeda, el fardo de sábanas manchadas. El colchón descubierto, la cama vacía. Oyó la lluvia en la ventana, oyó la lluvia en la noche. Se acercó al lavabo. Miró la pila. Vio cristales rotos. Miró al espejo, contempló el rostro del espejo. Contempló su mandíbula, su mejilla, sus ojos, su nariz y su boca. Estiró la mano para tocar el rostro del espejo, para recorrer el contorno de su mandíbula, su mejilla, sus ojos, su nariz y su boca. Deslizó los dedos arriba y abajo por el borde del espejo. Agarró los bordes del espejo. Arrancó el espejo de la pared. Se agachó. Colocó la cara del espejo contra la pared debajo de la ventana. Empezó a levantarse. Vio manchas de sangre en la alfombra. Se quitó la chaqueta. La lanzó al colchón. Se desabotonó los puños de la camisa. Se remangó los puños de la camisa. Vio manchas de sangre en las vendas de las muñecas. Se desabotonó la camisa. Se quitó la camisa. La arrojó al colchón. Se quitó el reloj. Lo dejó caer al suelo. Desabrochó el imperdible que sujetaba la venda de la muñeca izquierda. Puso el imperdible entre los grifos de la pila. Desenrolló la venda de la muñeca izquierda. Lanzó el pedazo de venda encima de la camisa tirada en el colchón. Desabrochó el imperdible que sujetaba la venda de la muñeca derecha. La puso al lado del otro imperdible entre los grifos. Desenrolló la venda de la muñeca derecha. Arrojó ese pedazo de venda sobre la otra venda tirada encima de la camisa. Cogió el cubo de basura. Lo llevó a la pila. Sacó los cristales rotos. Los tiró a la basura. Abrió los grifos. Esperó a que saliese el agua. A que ahogase la lluvia de la ventana, a que apagase la lluvia de la noche. Puso el tapón en la pila, llenó la pila. Cerró los grifos. El sonido de la lluvia en la ventana otra vez, el ruido de la lluvia en la noche otra vez. Metió las manos y las muñecas en la pila y en el agua. Remojó las manos y las muñecas en el agua de la pila. Observó cómo el agua se llevaba la sangre. Notó cómo el agua limpiaba las heridas. Quitó el tapón. Observó cómo el agua se iba por el desagüe, entre sus muñecas, entre sus dedos. Levantó las manos del lavabo. Cogió una toalla del suelo. Se secó las manos y las muñecas con la toalla. Dobló la toalla. La colgó del toallero situado al lado de la pila. Volvió al centro de la habitación. A la luz de la calle, a la luz de la noche. Estiró las manos, giró las palmas. Miró las cicatrices secas y limpias de sus muñecas. Se las quedó mirando mucho rato. A continuación se arrodilló en el centro de la habitación. Junto al sobre arrugado, junto a la carta hecha pedazos. Los fragmentos de papel, los fragmentos de frases. Traición. Engaño. Judas. Lujuria. Matrimonio. Santidad. Mi religión. Eres un traidor. Nunca lo dejarás. Te concedo el divorcio. Sé cómo eres, sé quién eres. Pero te perdono, Harry. Los niños te perdonan, Harry. Vuelve a casa, Harry. Vuelve a casa, por favor. Harry Sweeney juntó las palmas de las manos. Harry Sweeney se llevó las manos a la cara. Inclinó la cabeza. Cerró los ojos. En medio del Siglo de Estados Unidos, en medio de la noche de Estados Unidos. Inclinado en su habitación, su habitación de hotel. La lluvia en la ventana, la lluvia en la noche. De rodillas, las rodillas manchadas. Caía, diluviaba. Harry Sweeney oyó los teléfonos que sonaban. Las voces alzadas, las órdenes gritadas. Las botas que bajaban por la escalera, las botas en la calle. Portezuelas de coches que se abrían, portezuelas de coches que se cerraban. Motores por toda la ciudad, frenos cuatro pisos más abajo. Botas que subían por la escalera, botas que recorrían el pasillo. Los nudillos en la puerta, las palabras a través de la madera:
Читать дальше