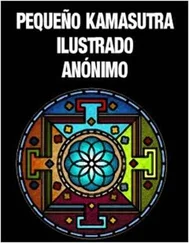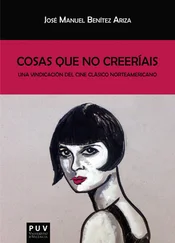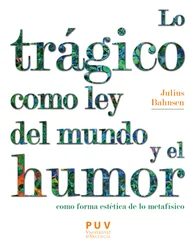En la escuela, se habían burlado de Furlong y lo habían apodado con nombres desagradables; una vez, había vuelto a casa con la parte de atrás de su abrigo cubierta de saliva, pero su vínculo con la casona le había dado cierta libertad y protección. Por un par de años, continuó sus estudios en la escuela industrial antes de terminar en el depósito de carbón, haciendo prácticamente el mismo trabajo que otros hombres ahora hacían bajo sus órdenes y había ido progresando. Tenía cabeza para los negocios, era conocido por su buen trato y se podía confiar en él, ya que había desarrollado buenos hábitos protestantes; era dado a levantarse temprano y no le gustaba la bebida.
Ahora, vivía en el pueblo con Eileen, su esposa, y sus cinco hijas. Había conocido a Eileen cuando ella trabajaba en la oficina de Graves & Co. y la había cortejado de la manera habitual, llevándola al cine y, por las tardes, dando largos paseos por la costanera. Se sintió atraído por su cabello brillante y negro, por sus ojos color pizarra, su mente práctica y ágil. Cuando se comprometieron, Mrs. Wilson le dio a Furlong algunos miles de libras para que comenzara. Algunos decían que le había dado el dinero porque el que lo había engendrado era uno de los suyos (si no, no lo habrían bautizado William). 2
Pero Furlong nunca pudo descubrir quién había sido su padre. Su madre había muerto repentinamente, desplomándose un día sobre los adoquines, mientras llevaba a la casa una carretilla con manzanas silvestres para hacer gelatina. Un derrame cerebral fue lo que dijeron los doctores más tarde. Furlong tenía doce años en ese entonces. Años después, cuando fue al registro civil a buscar una copia de su partida de nacimiento, lo único que decía en el espacio donde debería haber estado el nombre de su padre era “desconocido”. La boca del empleado que se la entregó por encima del mostrador se torció en una fea sonrisa.
Ahora, Furlong no estaba dispuesto a quedarse en el pasado; su atención estaba centrada en atender a sus hijas que tenían el cabello negro como Eileen y la tez blanca. En la escuela, ya se mostraban prometedoras. Kathleen, la mayor, los sábados iba con él a la pequeña oficina prefabricada y, por un poco de dinero, lo ayudaba con la contabilidad, clasificaba lo que se había acumulado durante la semana y llevaba la cuenta de la mayoría de las cosas. Joan también tenía una buena cabeza sobre los hombros, y felicitados y muy bien en sus cuadernos, y además recientemente se había unido al coro. Ambas ahora cursaban la secundaria, en St. Margaret’s.
Sheila, la hija del medio, y Grace, la penúltima, que habían nacido con once meses de diferencia, podían recitar las tablas de multiplicar de memoria y nombrar los condados y los ríos de Irlanda, cuyos contornos a veces dibujaban y pintaban con marcadores en la mesa de cocina. También ellas se inclinaban por la música y tomaban lecciones de acordeón en el convento los martes, después de la escuela.
Loretta, la menor de todas, era tímida con la gente, pero ya estaba leyendo a Enid Blyton y había ganado un premio Texaco por su dibujo de una gallina azul y gorda patinando sobre un estanque helado.
A veces, Furlong, al ver que las niñas hacían las pequeñas cosas que debían hacerse –una reverencia en la capilla o agradecer al comerciante por el cambio–, sentía una alegría profunda y privada de que fueran sus hijas.
–Qué suerte tenemos –le comentó a Eileen una noche en la cama–. Hay tantos que son pobres.
–Sí, claro.
–No es que tengamos mucho –dijo–. Pero, aun así.
La mano de Eileen apartó lentamente un pliegue de la colcha.
–¿Pasó algo?
Le tomó un momento contestar.
–El chico de Mick Sinnott volvió a salir hoy al camino, a buscar maderitas.
–Supongo que te habrás detenido.
–Llovía a cántaros. Me detuve, le ofrecí llevarlo y le di el poco cambio que tenía en el bolsillo.
–Sí, claro.
–No vayas a pensar que le di un billete de cien libras.
–¿Sabes que hay quienes se buscan los problemas solos?
–Seguramente, no es el caso del chico.
–El martes, Sinnott estaba achispado en el teléfono público.
–Pobre hombre –dijo Furlong–, sea lo que sea que le pase.
–La bebida es lo que le pasa. Si tuviera algún respeto por sus hijos, no andaría así. Tendría que enderezarse.
–En una de esas, no puede.
–Supongo –dijo y se estiró y apagó la luz–. Siempre hay alguien a quien le toca sacar la paja corta.
Algunas noches, Furlong yacía allí con Eileen, conversando sobre cosas pequeñas como esas. Otras veces, después de un día de levantar objetos pesados o de retrasarse por una pinchadura y empaparse en la carretera, volvía a casa, comía hasta quedar satisfecho y se acostaba temprano, luego se despertaba en medio de la noche para encontrar a Eileen profundamente dormida a su lado, y allí se quedaba con la mente dándole vueltas en círculos, inquieto, antes de que finalmente tuviera que bajar y poner el agua para el té. Se paraba entonces, con la taza, junto a la ventana, mirando las calles y lo que podía ver del río, las pequeñas escenas de lo que sucedía: perros callejeros buscando sobras en los contenedores; bolsas de fritanga y latas vacías que el viento y la lluvia hacían rodar bruscamente; los rezagados de los pubs, que volvían tambaleando a sus casas. A veces, esos hombres tambaleantes cantaban un poco. Otras veces, Furlong escuchaba un silbido agudo y picante, y una risa que lo ponía tenso. Se imaginaba a sus hijas haciéndose grandes y madurando, y entrando en ese mundo de hombres. Ya había notado que los hombres seguían a sus hijas con la mirada, y una parte de su mente a menudo se crispaba por eso; no sabía decir por qué.
Furlong era consciente de lo fácil que era perderlo todo. Aunque no se había aventurado lejos, se desplazaba con frecuencia, y había visto a muchos desafortunados en el pueblo y en los caminos rurales. Las colas de los desempleados se estaban haciendo cada vez más largas y había hombres que no podían pagar sus facturas de electricidad, que vivían en casas tan frías como bunkers, que dormían con sus abrigos puestos. Las mujeres, el primer viernes de cada mes, hacían fila contra la pared de la oficina de correos con las bolsas de los mandados, esperando para cobrar las asignaciones por hijos. Y más allá, en los campos, había sabido que las vacas se quedaban berreando para ser ordeñadas porque el hombre que las cuidaba se había ido repentinamente y había tomado el barco a Inglaterra. Una vez, recogió y llevó al pueblo a un hombre de St. Mullins que tenía que pagar una factura y él le dijo que habían tenido que vender el automóvil porque no podían dormir sabiendo lo que debían, y que el banco les estaba cayendo encima. Y una mañana temprano, Furlong había visto a un chico en uniforme escolar tomándose la leche del cuenco del gato, detrás de la casa del cura.
Mientras hacía sus recorridas, Furlong no solía escuchar la radio, pero a veces la sintonizaba y se enteraba de las noticias. Era 1985, y los jóvenes estaban emigrando a Londres, Boston y Nueva York. Acababa de inaugurarse un nuevo aeropuerto en Knock; Haughey 3había ido para cortar la cinta. El Taoiseach había firmado un acuerdo con Thatcher sobre el norte, y la gente de Belfast marchaba en protesta batiendo tambores porque Dublín se metía en sus asuntos. 4Las multitudes en Cork y Kerry habían mermado, pero algunos todavía se reunían en los altares, con la esperanza de que una de las estatuas se volviera a mover. 5
En New Ross, había cerrado el astillero y Albatros, la gran fábrica de fertilizantes del otro lado del río, había despedido mucha gente. Bennett’s, a once empleados, y Graves & Co., donde había trabajado Eileen, y que había estado allí desde que él tenía memoria, había cerrado sus puertas. El subastador dijo que el negocio estaba frío como el hielo, que bien podría estar tratando de vender nieve a los esquimales. Y Miss Kenny, la florista, cuyo puesto estaba cerca del depósito de carbón, había cerrado su ventana con tablas; una noche, le había pedido a uno de los hombres de Furlong que sujetara la madera contrachapada con firmeza mientras ella ponía los clavos.
Читать дальше