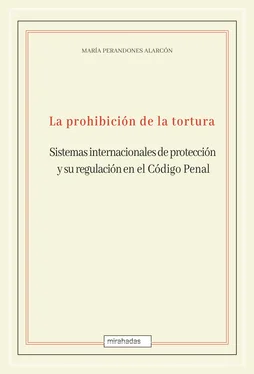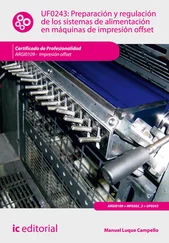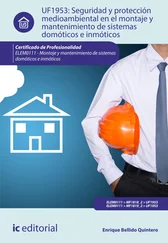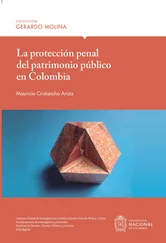De esta forma, la conquista de los derechos del hombre como ciudadano es, quizás, uno de los más bellos episodios de la historia que encierra a su vez el fundamento último y finalidad de todo Estado de derecho, esto es, la protección y promoción de los derechos humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 5: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes», configurándose así la tortura, en su dimensión internacional, como una prohibición absoluta e incondicional y como una obligación indispensable para la materialización de los derechos humanos.
La indisponibilidad de la prohibición de la tortura por los Estados es tal, que independientemente de su reconocimiento expreso o formal, se hallan sujetos a la misma desde el momento en que aquella se configura no solo como una norma consuetudinaria de ius cogens 1 , sino también como un precepto escrito de carácter general y de necesario cumplimiento.
Sin embargo, pese a lo anterior, el momento en el que la tortura sea erradicada dista aún mucho de estar cerca, siendo numerosas las instancias internacionales que han puesto de manifiesto y han denunciado la vigencia de tales prácticas en múltiples países, entre los cuales se encuentra España. En este sentido resultan reveladoras, por un lado, las numerosas denuncias efectuadas por asociaciones humanitarias, colectivos profesionales, grupos de apoyo a las personas presas, así como por las propias víctimas y sus familiares; y por otro, los rotundos informes sobre esta cuestión elaborados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratos inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Coordinadora para la Prevención del Delito de Tortura, por poner solo algunos ejemplos.
La utilización tan absolutamente ilegítima de la fuerza por parte del Estado, a través de los funcionarios públicos que la ejecutan, es tal, que la lesión que genera este delito es doble: la ya comentada, que implica la conculcación del fundamento último del Estado de derecho —al utilizarse la violencia con fines ajenos a la salvaguarda de la convivencia pacífica y la protección de la persona— y la ejercida sobre la víctima, que instrumentalizada y cosificada de forma absoluta, pasa a ser objeto de la más terrible crueldad, precisamente por las personas que están obligadas por ley a protegerla y ampararla.
Por todo ello, resulta absolutamente necesario que los poderes públicos se hagan responsables últimos de la ejecución de estas prácticas; no solo porque la actuación se lleva a cabo por funcionarios públicos, sino porque la dejación y negligencia en la asunción de tal deber es lo que de facto posibilita el mantenimiento de la impunidad de tales delitos y la imposibilidad de dar cumplimiento a la prohibición absoluta de la tortura y al deber de erradicarla.
Como apunta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en el Caso Guatemala: «durante los años del enfrentamiento armado la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los Tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instauró, de hecho, un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de la Inteligencia Militar (…) El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado, así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales».
En sentido parecido, autores como PETERS subrayan la existencia de complejos mecanismos implicados en la consecución de las prácticas de la tortura, de forma tal que el torturador no siempre es una persona perversa y sádica, sino que se trata, en la mayoría de los casos, de sujetos al servicio de un sistema político autoritario en el que la violencia sirve de pleno apoyo a las necesidades políticas de quienes están en el poder 2 .
De ahí que sea preocupante la existencia e instauración de la violencia estatal, pues una vez asentada toma forma y cuerpo propio no yendo nunca a menos, sino a más. Y de ahí también que sea fundamental extremar las precauciones ante discursos e ideologías extremas, muy en auge en la actualidad, que construyen socialmente al delincuente en una dinámica de criminalización del diferente, en la que casi siempre resulta el enemigo quien curiosamente está más castigado por el sistema.
Por todo lo anterior, este libro pretende mostrar el verdadero alcance y significado de la prohibición penal de la tortura, tanto en el plano internacional, como en el ordenamiento jurídico interno, en este último caso a través del desarrollo y análisis de los diferentes tipos penales que regulan el delito de tortura, así como de los elementos que los conforman. Específicamente he pretendido:
—Analizar si la prohibición de la tortura a nivel internacional resulta respetada en la forma absoluta en que ha de serlo, tanto desde el punto de vista teórico-jurídico, como en su configuración práctica relativa a los instrumentos y métodos de garantía, defensa y prevención de la misma.
—Considerar el valor jurídico, la efectividad y el grado de aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales que la regulan.
—Examinar la protección internacional otorgada al bien jurídico de integridad moral y en particular, si este resulta totalmente protegido cuando es lesionado a través de la tortura.
—Comprobar en qué medida en el ordenamiento jurídico español se cumple con el deber de erradicación de la tortura y, en particular, analizar si resulta o no satisfactorio el tratamiento que otorga el Código Penal.
Para ello, el libro se divide en cuatro partes: en la primera se expone el marco jurídico internacional y las específicas líneas de protección de los sistemas regionales contra la tortura: singularmente el Sistema Interamericano de protección contra la tortura, el Sistema Africano y el Sistema Europeo; señalándose sus principales deficiencias y problemas de cumplimiento.
En la segunda parte se muestra de forma sucinta la evolución que ha habido en el tratamiento jurídico de la tortura: desde el antiguo Egipto hasta Grecia y Roma, en que lejos de estar prohibida se imponía su utilización desde las instancias públicas; pasando por la Ilustración, momento en el cual algunos autores comienzan a alzar su voz contra la pervivencia de la misma; hasta llegar finalmente a la Codificación, punto de arranque de la vigente configuración de la tortura.
En nuestro ordenamiento jurídico interno habrá que esperar hasta 1977 para que se prohíba de forma expresa la misma mediante la tipificación del delito de tortura, en la que es, por cierto, la primera proposición de ley de las Cortes Generales surgidas tras las elecciones democráticas del año 1977.
En la tercera parte del libro se analiza el tratamiento jurídico de la tortura en el ordenamiento jurídico español, tanto en lo que se refiere al análisis de los tipos penales existentes como en lo referente a las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Читать дальше