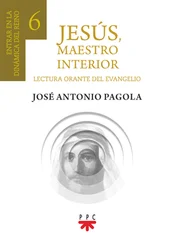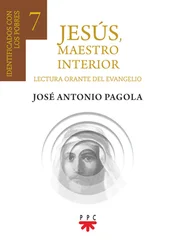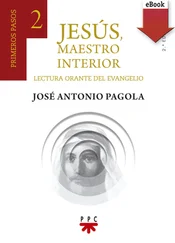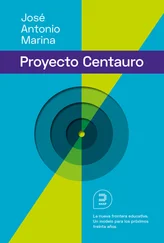8 de abril de 2005. El día de los funerales de Juan Pablo II comienza otra agonía, la de una institución mancillada por una parte de los suyos, traicionada por el «sistema» romano, que ha agotado su tiempo, un poder con pretensiones universales, pero solitario, opaco, encerrado en sí mismo, apoyado en una tradición y una burocracia separadas del mundo, crispado ante toda contestación, que esconde bajo la alfombra los asuntos más molestos y que pone bajo cuatro cerrojos las cuestiones más críticas. ¿Cómo creer que un poder tan ciego y refractario al cambio pueda sobrevivir a la marcha de un siglo nuevo, a la encarnación, por alguien que no fuera ese «gigante» polaco, de un papado infalibilista, universal y absolutista? La omnipresencia de los medios, el carisma propio de ese papa que fue el «párroco del mundo» cortocircuitando toda mediación, su agudo sentido del «primado» de Roma, la concepción misionera de su ministerio viajero y su sueño de un orden ético universal, conmocionaron los esquemas alternativos de gobierno de la Iglesia, que se remontaban a la época conciliar.
Este papa de la libertad y de los derechos del ser humano restauró formas de autoridad y centralización en la Iglesia que, desde el Vaticano II, se creían muertas. Partidario del diálogo más amplio con el exterior, bloqueó todas las iniciativas a favor de una responsabilidad más amplia de las Conferencias nacionales de obispos y de procedimientos sinodales más audaces, contribuyó al ejercicio del poder romano más personalizado que nunca, llamó al orden a las Iglesias locales y a las congregaciones consideradas demasiado a la izquierda, sancionó a teólogos contestatarios, erradicó la teología de la liberación y promovió las corrientes más piadosas y conservadoras, como los Legionarios de Cristo o el Opus Dei. En su entorno, jamás nadie osó contradecir su discurso de condena general de la liberación sexual, que convertirá a la Iglesia en un espantajo para el mundo occidental. Ni tampoco reaccionó a las amalgamas de este papa que, en nombre de la defensa de la «cultura de la vida» contra la «cultura de la muerte», ponía al aborto, la contracepción, los trasplantes de embriones, la reproducción asistida médica y la eutanasia al mismo nivel que la guerra, el terrorismo, el hambre en el mundo o la toxicomanía.
La intransigencia de su discurso moral solo fue igualada por su rechazo a atacar los privilegios de una curia considerada irreformable y que Juan Pablo II dejaba tranquila con sus numerosos viajes al extranjero. En veintiséis años de pontificado, ante una crisis sin precedentes de recursos sacerdotales, no hubo deliberación alguna sobre el tema de los ministerios ordenados, sobre los del estatuto en declive y la soledad de los sacerdotes en plena crisis de los abusos sexuales o el de la participación de las mujeres en las grandes estructuras y decisiones de la Iglesia. Tampoco, como ninguno de sus predecesores, aceptó abrir la cuestión de la eventual ordenación de varones casados. Ni una palabra se dijo con miras a hacer evolucionar la disciplina del celibato, cuyo abandono todo el mundo sabe que no sería la panacea, pero que aleja del ministerio a muchos jóvenes a quienes les gustaría, por lo menos, que se les dejara elegir entre celibato y matrimonio. Este papa, que, como capellán de estudiantes y sacerdote en una parroquia en Polonia, trató con tantas parejas jóvenes, escribe soberbios libros sobre el amor, sobre el genio femenino y las mujeres del evangelio, pero es también, por último, el que, en la Exhortación Ordinatio sacerdotalis, de 1994, da el cerrojazo al acceso de las mujeres a la ordenación sacerdotal. En el corazón de una crisis como la que atraviesa la Iglesia hoy, teólogas feministas reclaman la «descanonización» de este santo papa, «protector de abusadores en nombre de la razón de Iglesia y principal artífice de la construcción ideológica de la mujer» 6.
¿Corre riesgo de ser derribado el ídolo Juan Pablo II? Su rigidez moral, disciplinaria y dogmática no es ajena a la actual tempestad. Quedan sin explicar su pasividad ante el escándalo Maciel o el asunto de Marie-Dominique Philippe, nombre de ese teólogo que está ante los tribunales de Roma culpable de tocamientos a mujeres –volveremos sobre ello–. El inmovilismo de los últimos años y las guerras de los clanes en la curia bajo su reinado no han dejado de tener consecuencias en la gestión de los escándalos, que ha llegado a ser desastrosa, y en la marcha de una institución cuyas contradicciones estallarán bajo Benedicto XVI y en la guerrilla dirigida posteriormente contra el papa Francisco.
Antes de cualquier juicio definitivo queda la cuestión del poder, que yo me planteaba la tarde del 8 de abril de 2005 en el Vaticano: ¿hace falta, para mantener la unidad de un catolicismo encarnado en una pluralidad de regímenes, razas y culturas, un centro de gravedad único y visible o repartir de otro modo los instrumentos de decisión y de poder? A su manera, Juan Pablo II había respondido con más centralización romana y más autoridad. Pero, paradoja de un hombre más complejo de lo que parecía, también tenía perfecta conciencia de los límites de este «sistema». En 1995, en su encíclica Ut unum sint (Que sean uno), había lanzado a sus compañeros de diálogo ecuménico –protestantes, anglicanos y ortodoxos– la propuesta de un debate fraterno y paciente sobre «una forma de ejercicio del primado» del papa abierta a la nueva situación, sin renuncia alguna a lo esencial de su misión. Había prevenido de que era una tarea inmensa «que yo solo no puedo solucionar». Pero dejemos las cosas claras: ese diálogo sobre el primado no se abrió jamás.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.