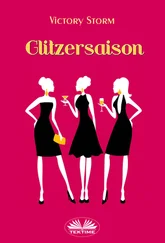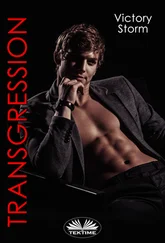Mi madre navegó hacia la otra orilla, donde la escarpada costa se sumergía ligeramente, zigzagueando entre los escollos cubiertos de pequeñas piedras azules que brillaban e iluminaban el mar como pequeñas luces de neón de colores, y arcos de piedra que daban a la isla una atmósfera surrealista.
Tras varios minutos de navegación tranquila, llegamos a una pequeña hendidura que conducía a una cueva semioculta por la vegetación.
La entrada era baja y tuvimos que agacharnos para entrar.
El interior estaba bastante oscuro y esa oscuridad me hacía sentirme incómoda.
Odiaba los lugares oscuros y sin ventanas.
Con una antorcha, mi madre iluminó la caverna.
Avanzamos y noté que el techo se iba elevando. Estaba cubierto de estalactitas transparentes de un tono azul. Parecían formaciones de hielo, pero la temperatura era demasiado alta y el agua estaba tibia.
«Mi viaje termina aquí. Tendrás que continuar por tu cuenta ahora», dijo mi madre, amarrando el barco junto a una escalera tallada en la piedra caliza, que continuaba bajo el agua por un lado y conducía a un túnel iluminado por las mismas gemas que había visto en las chimeneas.
«Sube estas escaleras. En la parte inferior encontrarás una puerta. Ábrela y empieza a correr tan rápido como puedas.»
«¿Por qué?», pregunté.
«Para evitar los relámpagos que tratarán de impedirte continuar. Frente a ti habrá un prado que parece no tener fin, pero corre con la mirada siempre puesta en el único árbol que veas a lo lejos. Debes llegar al círculo mágico. Sólo allí estarás a salvo.»
Cien pasos, había dicho mi madre, pero cincuenta fueron suficientes para que me diera un ataque de claustrofobia.
Cuanto más avanzaba, más me aplastaba y sofocaba la oscuridad.
Las pequeñas gemas azules incrustadas en las paredes irregulares me aliviaron un poco, pero las sombras que mi antorcha proyectaba en las paredes me hacían sentir inquieta y ansiosa.
Por no hablar del olor terroso y húmedo y del silencio sepulcral.
Lo único que podía oír era mi propia respiración agitada por el esfuerzo y el miedo. Sonaba casi asmática y mi vida inactiva me estaba dando la espalda, haciendo que el aire ardiera en mis pulmones ya contraídos por la tensión.
Rezaba para llegar cuanto antes a esa maldita puerta y salir de allí.
Tenía una necesidad espasmódica de luz, cielo y aire fresco.
Cuando llegué al último escalón, estaba temblando, sudando y sin aliento.
Ni siquiera me detuve a mirar el pequeño claro en el que se encontraba la salida.
Lo único que oí fue el crujido de mis zapatos en el suelo de piedra, mientras el débil y fino haz de luz de la linterna me mostraba un grueso pomo de plata envejecida que destacaba sobre la madera de ébano de la puerta.
Aliviada y agotada, me apresuré y extendí la mano, pero al posarla en el picaporte, algo negro se movió hacia mí.
Llegué justo a tiempo para ver cómo una serpiente negra con dos zafiros por ojos me mordía la muñeca.
Sentí sus dientes penetrar en mi piel.
Grité de dolor y miedo.
Debido a la conmoción, la antorcha se me escapó de la mano, pero de repente vi que se encendían pequeños fuegos sobre las doce ánforas de cerámica que rodeaban la habitación.
Ese calor y esa luz me permitieron recuperar un mínimo de lucidez.
Revisé mi muñeca derecha y encontré dos agujeros azules que se unían lentamente, creando una especie de tatuaje de serpiente azul.
«¿Qué demonios?», iba a decir, pero entonces mi mirada se desvió hacia la puerta y las palabras murieron en mi garganta.
Frente a mí, decenas de serpientes negras de dos metros de largo se movían sinuosamente a lo largo de la puerta, hacia el exterior, arrastrándose unas sobre otras hasta separarse y desbloquear la puerta, que finalmente se abrió.
Me acerqué con cautela y noté que los animales se habían detenido y me miraban fijamente.
Parecían esculturas de madera, inmóviles y perfectamente talladas en ébano.
Intenté tocar una de ellas, reprimiendo un escalofrío.
Con asombro, comprobé que estaban duras como la piedra y sin vida.
Sin embargo, el mordisco en la muñeca me decía algo más, aunque me sentía bien. Ya no sentía dolor y una parte de mí me decía que no me estaba muriendo.
Bajé lentamente la manivela y, finalmente, apareció ante mí un enorme césped, bien cuidado y de un verde intenso. Por encima de él, todo el infierno se estaba desatando en el cielo.
Miré hacia arriba y vi el roble que había visto desde el barco.
Apuntando al árbol, partí a paso firme en esa dirección, pero de repente cayó un rayo a pocos metros.
Recordé las palabras de mi madre: «Empieza a correr tan rápido como puedas», así que obedecí.
Nunca antes me había dado cuenta de que no bastaba con leer decenas de libros sobre carrera y rendimiento físico para convertirse en una atleta.
«Prometo que, si sobrevivo, me dedicaré al deporte», me dije, zigzagueando lo más rápido que pude entre los relámpagos y los grupos de truenos de formas inquietantes.
Me encontré subiendo una pequeña colina, luego bajando de nuevo, y cuando miré hacia abajo sobre el valle, noté una plaza de piedra en el centro. Un gigantesco bloque circular de labradorita azul de al menos doscientos metros de diámetro.
Parecía lisa, aunque los reflejos iridiscentes y multicolores le daban un efecto dinámico, como si fuera una plataforma en movimiento, que se balanceaba como la superficie del mar.
Lo que más me fascinó fueron las grietas negras que formaban un círculo alrededor del perímetro y una estrella en el centro con las cinco puntas tocando el patrón exterior.
En el centro de esa plaza estaba Scarlett.
Fue como si mi mirada atrajera la suya porque, de repente, corría hacia el límite y me llamaba en voz alta, diciéndome que tuviera cuidado.
Sabía que no podía salir del círculo o ambas estaríamos muertas, así que aceleré hasta estar directamente en sus brazos y caímos al suelo juntas.
En cuanto nuestros cuerpos chocaron, una luz blanca brilló a través de las grietas de labradorita y la tormenta cesó, dejando la isla en un silencio surrealista.
«¡Lo lograste!», gritó mi hermana, abrazándome con fuerza y rompiendo a llorar. «¡Por fin te he encontrado!»
«Sí, estoy aquí», susurré suavemente, acariciando su pelo.
«¡No sabes lo que he pasado para llegar hasta aquí!»
«¿Un mar tormentoso?»
«¡Peor!»
«¿Una ráfaga de rayos decidida a matarte?»
«¡Peor!»
«¿Una escalera claustrofóbica e interminable?»
«¡Peor!»
«¡Oh, no! ¡No hay nada peor que esa escalera infernal!»
«¡No dirías eso si te hubiera mordido una serpiente!», sollozó aún más fuerte, mostrándome el tatuaje azul de su muñeca derecha, el mismo que el mío.
«Te equivocas», intenté consolarla mostrándole la misma marca en el brazo.
Finalmente Scarlett se recompuso. «¿Y no te has muerto de miedo?»
«Me gustan los animales.»
«Las serpientes no son animales.»
«¿Y qué son?»
«¡Monstruos!»
Finalmente la tensión de todo lo que habíamos pasado desapareció y nos echamos a reír.
No era así como me había imaginado empezar mi primera conversación cara a cara con mi hermana, pero me trató como si me conociera de toda la vida y me dejé llevar por su carisma y emoción.
Nos sentamos en el centro de la plaza de piedra, una frente la otra.
Scarlett me cogió la mano y a partir de ese contacto se extendió una luz blanca y azul que se unió a la luz cada vez más intensa que provenía de los dibujos grabados en la labradorita.
La luz nos dio una sensación de bienestar y paz que nunca antes habíamos sentido y nuestra ropa empapada por la lluvia se secó en segundos.
Читать дальше