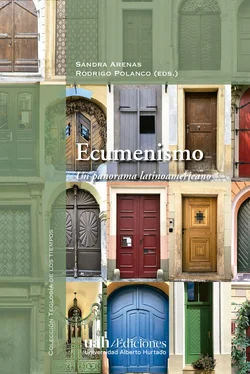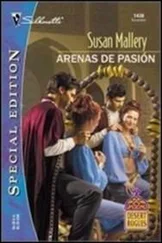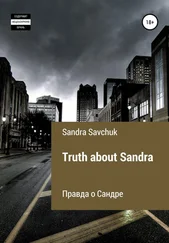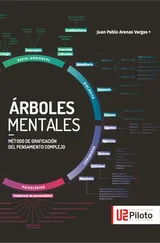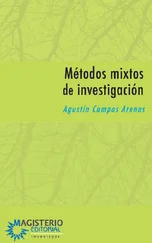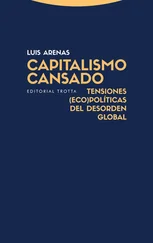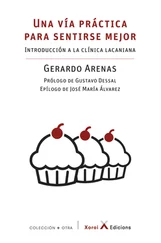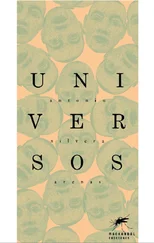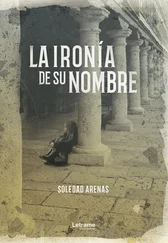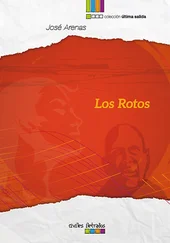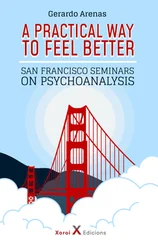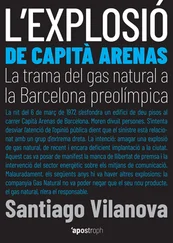En la posguerra de la Triple Alianza —en un ambiente de total destrucción— fue promulgada la Constitución de 1870, en la que se estableció la libertad de culto. Si bien los gobiernos mencionados anteriormente habían abierto el camino a la tolerancia religiosa, a partir de 1870 la Carta Magna la introdujo plenamente en el artículo 70 del quinto capítulo 6. A partir de entonces se puede hablar de una etapa inicial del protestantismo en el Paraguay, pues los gobiernos de posguerra levantaron las restricciones con el anhelo de contar con la contribución de inmigrantes para la reconstrucción del país. Ese fue el origen del pluralismo en materia de cristianismo no católico y, por lo tanto, de un posterior ecumenismo.
Los pioneros de la evangelización cristiana no católica fueron misioneros de la Iglesia metodista, quienes, invitados por el gobierno paraguayo para una tarea educativa, no se negaron a la misma. En 1886, llegaron a Asunción los pastores Juan Villanueva y Thomas Wood, quienes dieron apertura a escuelas para varones y mujeres, entregando así un valioso aporte a la ciudad. Pero los metodistas concluyeron su misión en 1918 y se retiraron al Uruguay y la Argentina, prosiguiendo con sus obras los Discípulos de Cristo. Luego, a fines del siglo XIX, se establecieron la Iglesia anglicana y la Iglesia evangélica alemana luterana 7. Pero dado que no llegaron invitadas por las autoridades, fueron perseguidas con amenazas de distinto tipo. Poco a poco fueron llegando también miembros de las otras iglesias.
Dos constituciones de la República del Paraguay reconocieron como religión del Estado a la religión católica, apostólica, romana, poniendo así en condición de desigualdad a otras iglesias, favoreciendo con ello tanto la intolerancia como la legitimación de una desigualdad, la de 1940 y la de 1967, a pesar de que la primera habla de tolerancia a otros cultos y la segunda habla de libertad religiosa. La Constitución vigente, promulgada en 1992, en el artículo 24 afirma en cambio que: “Se garantizan la independencia y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitación que las impuestas en esta Constitución y las leyes. Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología” 8. El Estado paraguayo se declaró laico, pasando del Patronato Real al patronato local y corta así el nexo con la Iglesia católica, originado en la Colonia y preservado por los gobiernos independientes.
Inicios del movimiento ecuménico en el Paraguay
Durante la Semana Santa de 1967, bajo el influjo del Concilio Vaticano II, se llevaron a cabo jornadas de oración ecuménicas, las que suscitaron el deseo de hallar un espacio institucionalizado para estos encuentros fraternales. Una muestra de ese espíritu fue el manifiesto del 5 de agosto del mismo año, con el cual arranca el movimiento ecuménico en el Paraguay. Estos son los primeros pasos a favor de la unidad de los cristianos, cuyo título definitivo fue Declaración del Movimiento Ecuménico en Paraguay. Los que la redactaron fueron sacerdotes, pastores y laicos de diferentes iglesias, quienes encantados con los lineamientos del Concilio se reunían para lecturas bíblicas, oraciones comunitarias y para dar testimonio de amor recíproco. Participaron las iglesias católica, luterana, metodista, Discípulos de Cristo y el Ejército de Salvación.
En el encabezado el manifiesto expresa entre otras cosas: “Todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para que constituyamos un solo cuerpo, y que hay que buscar no amar de palabras ni de lengua, sino en obras y en verdad… solícitos pues, en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz, hemos decidido constituir el movimiento ecuménico en nuestro país” 9. Entre sus fines se señalan varios puntos: 1. Promover la unidad entre los cristianos, aunar esfuerzos cuando los valores cristianos se vean amenazados y establecer vínculos con agrupaciones similares de otros países. 2. Cada miembro actúa en nombre propio. 3. Cada uno permanecerá fiel a la doctrina de su propia iglesia, ya que el movimiento nada hará que pueda debilitar la fe de ninguno. 4. Cada miembro puede anunciar el evangelio, pero evitando juicios negativos hacia otras iglesias, acentuando lo que nos une y no lo que nos divide; y respetará la fe de todo cristiano en comunión con su iglesia. Expresaron, además, que eran conscientes de que el camino sería arduo, pero se mostraron “dispuestos a soportar injurias de propios y extraños… y a no resistir al Espíritu, que nos ha llamado a una misma esperanza” 10.
En ese contexto, la Conferencia General de Episcopado Latinoamericano en Medellín llega también al movimiento ecuménico en Paraguay. Desde allí el tema social pasó a ser el centro de atención del equipo, pero aquello mismo divide el movimiento, pues algunos pasan a una pedagogía liberadora y otros siguen con retiros de tipo tradicional 11.
Primera oficialización y crisis
En un contexto de represiones a la sociedad civil y a miembros de la Iglesia católica por parte de la dictadura stronista de 1954 a 1989, el 21 de agosto de 1970 mons. Ismael Rolón, de Asunción, nombra al Padre Mario Cleva como Director de la Acción Ecuménica de la Arquidiócesis. Este reanudó los encuentros ecuménicos y durante 3 días llevó a cabo un estudio sobre eclesiología comparada dedicando 4 días para abordar el cristianismo y el compromiso social. En un informe de 1972, habla del alejamiento de algunos evangélicos con respecto a la parte católica, y los dividió en 3 grupos: el primero se desarticuló por problemas internos y por roces que no pudieron ser superados; el segundo se trató de alejamiento de pastores y misioneros pentecostales por falta de acuerdo, ya que no todos aprobaban la apertura ecuménica; y el tercero trataba la disminución en número de los que seguían trabajando con ese enfoque socioreligioso, aunque la línea del grupo era “perfectamente aceptable” 12.
Por otro lado, se señala que algunos grupos evangélicos contaban con el apoyo del Gobierno, que apreciaba la predicación de un cristianismo sin política. Allí asistían las autoridades locales y los apoyaban económicamente. Se afirma que esos grupos actuaban sobre todo en la franja fronteriza del Río Paraná y en el Chaco, a orillas del Río Paraguay. Se habla de una contrapredicación en el campo social 13.
En el archivo de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) hay documentos que revelan “la campaña de algunos protestantes en el país y la reticencia de estos con respecto al movimiento ecuménico”, y a continuación, se recomienda la formación de agentes pastorales en cuanto a la “recta inteligencia de los documentos conciliares sobre el tema”. Además, se encuentra una investigación sobre sectas en el Paraguay con una síntesis de cada doctrina y se sugiere trabajar coordinadamente con los departamentos de comunicación y catequesis para programar actividades comunes 14.
Luego de 2 años de silencio —porque no se publican documentos en 1975 y 1976— la Jornada Mundial por la Paz del año 1977 impulsó a la iglesia —e incluso al Estado— en el camino ecuménico. Se llevó a cabo del 6 al 9 de enero de 1977, y en el mensaje navideño de 1976, el presidente de la república había anunciado la realización de la Jornada, dándole así un carácter nacional.
Dos años más tarde, la secretaría de la Acción Ecuménica estuvo a cargo de una laica, la señora Serafina Ferreira,, y el obispo responsable era mons. Claudio Silvero. El equipo encargado de la tarea ecuménica estaba compuesto por 8 personas, de las cuales tres eran laicas. El plan de trabajo era amplio y ambicioso, pues contemplaba la formación en ecumenismo, estudios sobre iglesias cristianas y no cristianas, el fomento del diálogo ecuménico, madurar la fe del pueblo cristiano para evitar supersticiones, realizar estudios sobre sociedades secretas y sobre no creyentes, organización de un archivo con documentos locales y publicaciones foráneas, organización de una biblioteca, vínculos con otros centros ecuménicos nacionales y extranjeros, entre otras actividades 15. Pero en esos mismos años 70, en un clima de fuertes represiones, con campesinos presos, algunos muertos y otros desaparecidos, con torturas y el establecimiento de la Cárcel de Emboscada como campo de concentración, aparece también una acción ecuménica diferente. En paralelo al equipo nacional de ecumenismo en franca recesión por lo ya expuesto, en 1976 surge el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), en el que la defensa de los derechos humanos se torna fundamental. Lo forman la Iglesia católica y dos iglesias cristianas no católicas 16.
Читать дальше