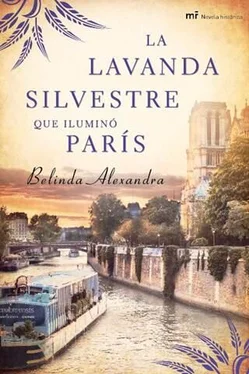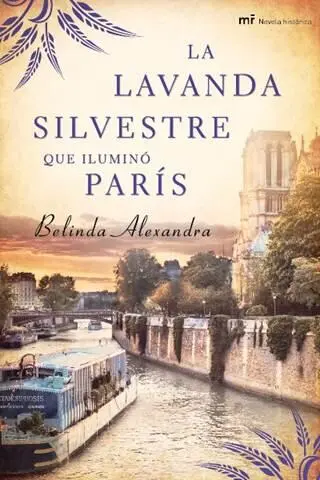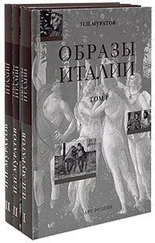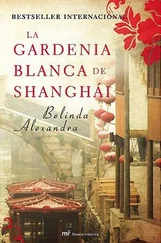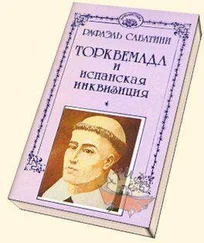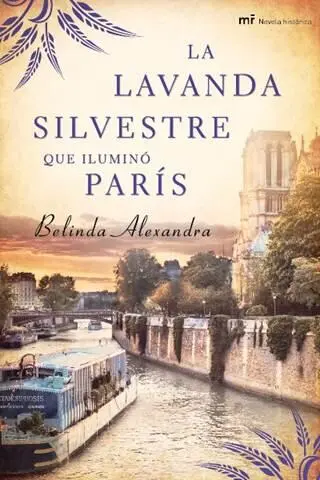
La lavanda silvestre que iluminó París
Título original: The Wild Lavender
© 2004, Belinda Alexandra
© 2011, Julia C. Gómez Sáez, por la traducción
Para mi hermosa madre, Deanna
Tú has sido mi mayor apoyo y mi amiga más fiel
– ¡Simone, la lavanda te está esperando!
¡Piiiii! ¡Piiiii!
– ¡Simone! ¡Simone!
No sé qué me despertó antes, si la bocina del nuevo automóvil de Bernard o mi padre llamándome desde la cocina. Levanté la cabeza de la almohada y fruncí el ceño. El olor a algodón reseco invadía la habitación. Los rayos del sol de la mañana que se filtraban a través de los postigos de las ventanas eran blancos por el calor.
– ¡Simone, la lavanda te está esperando!
Percibí la alegría en la voz de mi padre. La bocina del coche de Bernard también sonaba alegre. Me senté y por la ventana vi el automóvil color granate, con la capota bajada, que se aproximaba por el camino bordeado por los pinos. Bernard lucía una gran sonrisa al volante. Los radios de las llantas hacían juego con el blanco brillante de su traje y su sombrero de panamá. Me pregunté si elegiría su atuendo para que conjuntara con los vehículos que conducía. El año anterior, cuando la moda eran los coches británicos, le habíamos visto llegar ataviado con un traje negro y un sombrero de hongo. Aparcó en el patio, cerca de la glicinia, y echó la vista atrás. A lo lejos, por el camino, traqueteaba una camioneta. El conductor era un hombre de tez oscura y los pasajeros tenían la piel tan tostada como la de las berenjenas.
Me deslicé fuera de la cama y recorrí a toda prisa la habitación en busca de mi vestido de trabajo. Ninguna de mis prendas estaba en el armario: todas ellas se hallaban desparramadas bajo la cama o sobresalían de los cajones de la cómoda. Me cepillé el pelo y traté de recordar dónde había dejado el vestido.
– ¡Simone! -me llamó mi padre de nuevo-. ¡Me gustaría verte aparecer antes de que se acabe 1922!
– ¡Ya voy, papá!
– ¡Oh! ¿Acaso he perturbado el sueño de nuestra Bella Durmiente?
Sonreí. Me lo imaginé sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café en una mano y en la otra un trozo de salchicha pinchado en el extremo de un tenedor. Seguramente tenía el bastón de paseo apoyado sobre la pierna y su ojo bueno miraba con paciencia hacia el rellano de la escalera en busca de alguna señal de vida por mi parte.
Localicé el vestido colgado detrás de la puerta y recordé que lo había colocado allí la noche anterior. Deslicé los brazos por el interior de la prenda y logré ajustármela sin engancharme mi larga melena en ninguno de los broches,
La bocina del automóvil de Bernard volvió a sonar. Pensé que era extraño que nadie le hubiera invitado a entrar y miré por la ventana para ver qué sucedía. Pero no era él el que estaba tocando la bocina, sino un niño que se había subido al estribo del coche. Tenía los ojos tan redondos como ciruelas. Una mujer que llevaba el pelo recogido bajo un pañuelo lo apartó de un tirón del automóvil y le riñó. Pero su disgusto era simulado. El muchacho sonrió y su madre le cubrió la frente de besos. Mientras tanto, los tres pasajeros masculinos de la camioneta estaban descargando baúles y sacos. Contemplé como el más alto de los tres bajaba una guitarra, acunando el instrumento entre sus brazos con la misma delicadeza con la que una madre sostiene a su bebé.
Tío Gerome, con el sombrero de trabajo ladeado sobre sus cabellos grises, entabló una conversación con el conductor. Por la manera en la que las puntas del bigote de mi tío se torcían hacia abajo, supe que estaban hablando de dinero. Señaló hacia el bosque y el conductor se encogió de hombros. Continuaron gesticulando durante algunos minutos más antes de que el conductor asintiera con la cabeza. Tío Gerome se llevó la mano al bolsillo y sacó una bolsita, contó todas y cada una de las monedas y fue colocándolas en la palma de la mano del hombre. Satisfecho, el conductor le estrechó la mano y les hizo un gesto de despedida a los demás antes de volver a montarse en la camioneta y ponerla en marcha. Tío Gerome se sacó una libreta del bolsillo y un lápiz de detrás de la oreja y garabateó la cantidad que acababa de pagar en su libro de cuentas, el mismo libro en el que tenía anotado cuánto dinero le debía mi padre.
Besé el crucifijo que se encontraba junto a la puerta y me apresuré a bajar las escaleras. En medio del pasillo, me acordé de mi amuleto de la buena suerte. Corrí de vuelta a mi habitación, cogí la bolsita de lavanda de la cómoda y me la escondí en el bolsillo.
Mi padre estaba exactamente donde yo me lo había imaginado, sosteniendo el café y la salchicha. Bernard se había sentado junto a él, meciendo una copa de vino entre las manos. Bernard luchó con mi padre en las trincheras durante la guerra. Eran dos hombres que jamás se habrían conocido de no haber sido por aquellas circunstancias y ahora compartían una fiel amistad. Mi padre recibió a Bernard con los brazos abiertos en nuestra familia, porque sabía que la suya propia había rechazado a su nuevo amigo. El pelo rubio de Bernard parecía aún más claro que la última vez que lo había visto. Olfateó el vino antes de bebérselo, igual que olía todo en la vida antes de hacer nada. La primera vez que nos hizo una visita, lo encontré en el patio, olisqueando el aire, como un perro sabueso.
– Dime, Simone, ¿hay un riachuelo colina abajo, cerca de aquellos enebros? -me preguntó.
Estaba en lo cierto, aunque no se veían los enebros desde donde nos encontrábamos y el riachuelo no era más que un hilo de agua.
Mi madre y tía Yvette se movían de aquí para allá por la cocina limpiando los restos del desayuno: salchichas, queso de cabra, huevos cocidos y pan con aceite. Tía Yvette se metió la mano en el bolsillo del delantal en busca de sus gafas y se las puso para comprobar si había algo que mereciera la pena guardar sobre la mesa revuelta.
– ¿Y yo qué? -protesté, cogiendo un trozo de pan de un plato antes de que mi madre lo retirara.
Me sonrió. Llevaba su oscura cabellera peinada en un moño alto. Mi padre le decía que era su españolita, por el tostado tono de su piel, que yo había heredado de ella. La piel de mi madre era más clara que la de los trabajadores que acababan de llegar, pero mucho más oscura que la de los Fleurier, que, aparte de mí, siempre habían sido de pelo claro y ojos azules. Las cejas blancas y la piel sin pigmentación de tía Yvette estaban en el otro extremo de la escala: ella era la sal y mi madre la pimienta.
Mi padre se echó las manos a la cabeza y simuló una expresión dolida:
– Ah, ¡siempre pensando antes en la comida que en los hombres de tu vida! -me dijo.
Lo besé en ambas mejillas y también en la cicatriz donde debiera haber estado su ojo izquierdo. Después me incliné y también le di un beso a Bernard.
– Ten cuidado con el traje de Bernard -me advirtió tía Yvette.
– No hay de qué preocuparse -repuso Bernard. Después se volvió hacia mí y me dijo-: ¡Cómo has crecido, Simone! ¿Cuántos años tienes ya?
– Cumpliré catorce el mes que viene.
Me senté junto a mi padre y me aparté el pelo hacia los hombros. Mi madre y mi tía se intercambiaron una sonrisa. Mi padre empujó su plato hacia mí.
– He cogido doble ración esta mañana -me dijo-. Una para mí y otra para ti.
Читать дальше