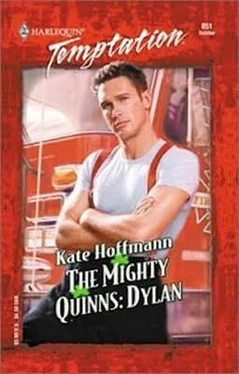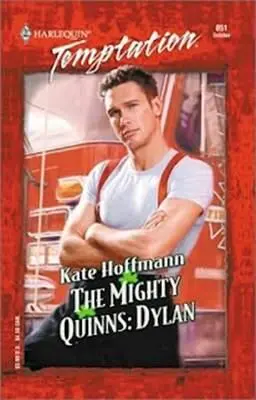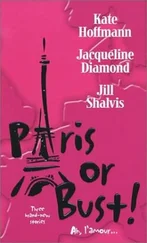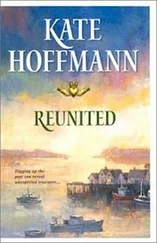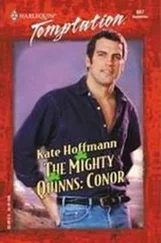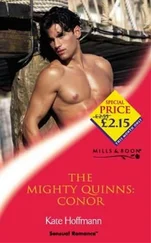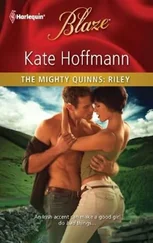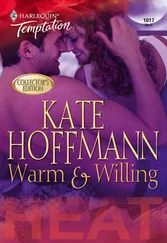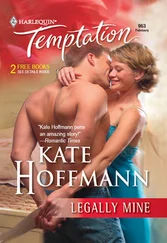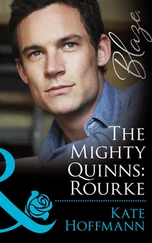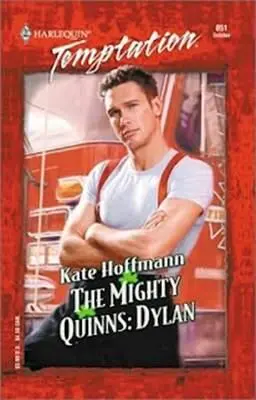
Kate Hoffmann
La aventura de la venganza
Serie: 2°- Los audaces Quinn
Título original: Dylan (2001)
La nieve del invierno se había derretido ya. Desde el Atlántico, soplaba un viento húmedo y salado que envolvía la parte sur de Boston y la calle Kilgore Street. Dylan Quinn subió un poco más al árbol, abriéndose camino entre las ramas, que ya empezaban a llenarse de flores. Esas ramas apenas podrían sostener el peso de una ardilla y mucho menos el del chaval de once años. Pero Dylan solo pensaba que, si pudiera subir un poco más, podría ver el océano. Su padre volvía ese día a casa tras haber estado casi tres meses fuera.
El invierno siempre era un tiempo difícil para los seis chicos de la familia Quinn. Cuando el viento se volvía demasiado fuerte y frío en el Atlántico Norte, los peces espada se desplazaban al sur, buscando aguas más cálidas. Y, al igual que los demás pescadores, El Poderoso Quinn, la barca de su padre, seguía a los peces allá donde fueran. La llegada del invierno iba acompañada para Dylan del temor de que a su padre se le olvidara mandarles dinero. Y también se preguntaba si Conor sería capaz de mantener a la familia unida y alejada de los asistentes sociales.
– ¿Puedes verlo?
Dylan miró hacia abajo para contestar a su hermano Brendan, que lo esperaba al pie del árbol. Llevaba un abrigo lleno de rotos y una gorra de lana de su padre. Al hablar, su aliento rodeó su cabeza en medio del aire helado. Como todos los Quinn, tenía el pelo prácticamente negro y los ojos de un color entre dorado y verde. Eran unos ojos tan extraños, que le llamaban la atención a todo el mundo.
– Vete -le gritó Dylan.
Porque aunque Brendan y él eran más o menos de la misma edad, a Dylan últimamente le fastidiaba la presencia constante de su hermano. Después de todo, tenía once y Brendan solo diez. Su hermano pequeño no tenía por qué seguirlo a todas partes.
– Tú tenías que estar cuidando a Liam y los gemelos -protestó Brendan-. Si Conor viene y te encuentra aquí, te va a matar.
Su hermano mayor, Conor, los había dejado a los dos encargados de todo mientras él se iba a hacer la compra al mercado. Ya apenas les quedaba dinero y, si el padre no llegaba ese día, Conor se vería obligado a birlar cualquier cosa de la tienda para la comida del fin de semana. A diario, desayunaban y comían en la escuela, así que no había problema. Pero los fines de semana eran más complicados.
– ¡Calla la boca, gusano! -gritó Dylan con el estómago revuelto por el hambre.
Odiaba la sensación de tener hambre y, cuando se hacía demasiado fuerte, trataba de pensar en el futuro. Le gustaba imaginarse cómo sería de mayor. Entonces tendría control sobre su propia vida y de lo primero que se ocuparía sería de tener los armarios de la cocina llenos de comida.
Al ver el dolor en los ojos de Brendan, se arrepintió de sus palabras. Siempre habían sido muy amigos, pero últimamente algo en su interior había cambiado. Sentía la necesidad de alejarse de él, de rebelarse contra todo. Quizá habría sido diferente si su madre se hubiera quedado. En ese caso, puede que vivieran en una casa acogedora, con ropa nueva y comida en la mesa todas las noches. Pero los sueños se terminaron seis años antes cuando Fiona Quinn se había ido de la casa de la calle Kilgore Street para no volver jamás.
Todavía había huellas de ella en la casa. En las cortinas de encaje que en ese momento colgaban sin gracia delante de la ventana de la cocina y en las alfombras que había llevado desde la casa de Irlanda. Dylan no recordaba casi nada de Irlanda, de donde habían partido cuando él tenía cuatro años. Pero su padre, Seamus, seguía hablando de su tierra natal a menudo.
Dylan se tumbaba a veces en la cama, cerraba los ojos y trataba de recordar el pelo oscuro y el precioso rostro de su madre. Pero la imagen era siempre vaga y ambigua. Lo que sí recordaba era su voz, el acento irlandés con que pronunciaba cada palabra. Dylan quería sentirse seguro de nuevo, pero sabía que ella era la única persona que podía conseguir eso. Y se había ido… para siempre.
– Si te caes del árbol y te rompes la pierna, las brujas de los servicios sociales vendrán por nosotros -le aseguró Brendan.
Dylan maldijo entre dientes y se bajó del árbol. Normalmente, Conor era el sensato y Brendan el que daba problemas.
Dylan dio un salto y aterrizó al lado de Brendan. Luego, dando un grito, agarró a su hermano por detrás y lo inmovilizó.
– No necesito tus consejos.
Lo soltó enseguida y ambos echaron a correr hacia la casa. Cuando entraron, se quitaron las botas llenas de barro y los abrigos. En comparación con el frío de fuera, la casa parecía casi caliente, pero Dylan sabía que a los pocos minutos el frío comenzaría a meterse en sus huesos y tendría que ponerse de nuevo el abrigo.
Fue hacia el salón, donde Conor había acondicionado un pequeño rincón con mantas y almohadas, cerca de la chimenea. Los seis dormían allí, juntos, durante casi todo el invierno. Dylan llegó al rincón y dio una patada al jersey de Sean.
– No dejes tus cosas aquí -gritó-. ¡Cuántas veces tengo que decírtelo! Puede saltar una chispa de la chimenea y saldremos todos ardiendo.
Dylan se sentó en el centro de la habitación y agarró el oso de peluche de Liam. Hizo como que bailaba con él delante de su hermano pequeño. Brendan sacó una baraja y comenzó a repartir cartas a los gemelos, Sean y Brian, y a él mismo. A pesar de que eran casi las cinco, nadie había mencionado que se acercaba la hora de la cena. Era mejor no pensar en ella y rezar para que su padre llegara pronto con los bolsillos repletos de dinero.
De pronto, la puerta de la entrada se abrió y todos se volvieron con la esperanza de que fuera Seamus Quinn. Pero fue Conor el que entró, con una sola bolsa de comida en la mano. Aunque el chaval tenía solo trece años, para Dylan era ya un hombre. Alto y fuerte, ganaba a todos los chicos de su edad e incluso a los mayores en cualquier deporte. Y pasara lo que pasara, Conor siempre estaba allí con ellos, silencioso, pero protegiéndolos.
El muchacho los miró, sonriendo.
– Papá llegará pronto y he traído la cena -sacó algo de la bolsa-. Espaguetis y palitos de pescado. Dylan, ¿por qué no les cuentas un cuento mientras yo lo caliento?
– Sí, sí -gritó Brian-. Cuéntanos un cuento de El Poderoso Quinn.
– Que lo cuente Brendan, lo hace mejor que yo.
– No, te toca a ti -protestó Conor-. Tú lo haces igual de bien que él.
Refunfuñando, Dylan se sentó en el suelo.
Los gemelos se acercaron y Liam se sentó en su regazo y lo miró con los ojos muy abiertos. Los cuentos de Conor tenían elementos sobrenaturales: duendes, trolls, gnomos y hadas. Los de Brendan sucedían en lugares lejanos y reinos mágicos. Los de Dylan contaban las hazañas de hombres nobles que robaban a los ricos para dárselo a los pobres o de valientes caballeros que rescataban doncellas.
A todos los hermanos les había tocado contar cuentos a sus hermanos pequeños. Lo habían heredado del padre. Seamus Quinn siempre estaba listo para contar alguna historia especial de los legendarios Quinn, sus antepasados, que tenían una sola regla: no sucumbir al amor de ninguna mujer. Porque Seamus creía que, si uno de los Quinn entregara su corazón a una dama, su fuerza lo abandonaría y se convertiría en una persona débil.
– Os voy a contar la historia de Odran Quinn y cómo luchó contra un gigante por salvar la vida de una bella princesa -comenzó Dylan.
Читать дальше