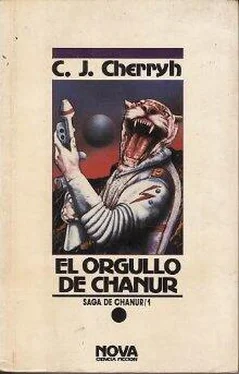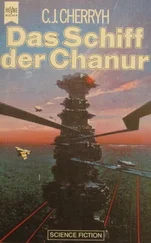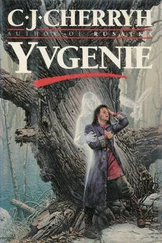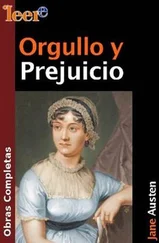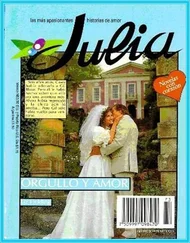C.J. Cherryh
El orgullo de Chanur
Algo había estado merodeando durante toda la mañana por el muelle de la estación, escondiéndose entre las cintas de transporte y los recipientes que esperaban a ser cargados, acechando protegido por las sombras que cubrían las rampas de acceso a la multitud de navíos que llenaban el muelle en Punto de Encuentro. Por lo poco que del intruso que habían podido ver las tripulantes del Orgullo de Chanur, iba desnudo, era de piel pálida y parecía medio muerto de hambre. Evidentemente, nadie había informado a las autoridades de la estación y, aún menos, nadie de la Orgullo. Entrometerse en los asuntos de los demás no resultaba demasiado aconsejable en la Estación Punto de Encuentro, lugar en el que varias especies comerciaban y se aprovisionaban… al menos, no hasta que a uno le molestaran personalmente. Fuera lo que fuere, el intruso era un bípedo vertebrado capaz de esfumarse con gran rapidez. Lo más seguro era que se le hubiera escapado a alguien y muy probablemente ese alguien sería un kif, cuyos ágiles dedos de ladrones andaban metiéndose en todo y no consideraban el secuestro como algo indigno de ellos. O quizá se tratara de algún animal exótico de gran tamaño: los mahendo’sat tenían tendencia a mantener extrañas mascotas, así como a comerciar con ellas, y la estación había tenido disgustos con ellos sobre tal asunto en más de una ocasión. De momento no había hecho nada ni cometido robo alguno y nadie deseaba meterse en el complejo juego de las preguntas y respuestas que surgiría entre sus propietarios originales y las autoridades de la estación. Por el momento las autoridades no habían hecho ninguna declaración oficial y ningún navío había denunciado su pérdida, lo que ya era un buen argumento para disuadir a toda persona inteligente de que fuera haciendo preguntas al respecto. La tripulación informó del asunto solamente a la capitana y expulsó por dos veces al intruso del área de embarque de la Orgullo, volviendo luego a sus tareas y considerando que se habían ocupado debidamente del estorbo.
Mientras, la distinguida y noble capitana Pyanfar Chanur se disponía a bajar por la rampa de su nave hacia los muelles y el intruso ocupaba el último lugar por orden de importancia en sus pensamientos. La capitana era hani y poseía una espléndida melena rojo dorada que se prolongaba en una barba de sedosos rizos hasta la mitad de su pecho, cubierto de un suave pelaje. Su atuendo era el conveniente a una hani de su rango: pantalones anchos de color escarlata recogidos por un cinturón dorado al que guarnecía una generosa cantidad de cordones de seda cuyas tonalidades recorrían toda la gama del rojo y del naranja. De cada cordón colgaba una joya y los pantalones terminaban a la altura de las rodillas en una banda de oro. Llevaba un brazalete de oro delicadamente labrado y la velluda curva de su oreja izquierda iba adornada con una hilera de finos anillos de oro y un gran pendiente con una perla. Bajó por la rampa con el paso seguro de la propietaria, aún algo encendida la sangre a causa de una disputa anterior con su sobrina… y se detuvo, lanzando un chillido y sacando las garras, al toparse con el intruso.
Su primer golpe, fruto de la sorpresa, habría dejado algo aturdido a un hani, pero la piel sin vello del intruso se desgarró como si fuera de papel y éste, más alto que ella, la rebasó tambaleándose. Dio la vuelta en el final de la rampa curvada y, patinando a causa del impulso de su carrera, se coló de un salto en la nave, dejando sangre a su paso y marcando con la huella de una mano ensangrentada la blanca pared de plástico.
Pyanfar, boquiabierta y más que enfadada, se lanzó tras él arañando con las garras las placas del suelo para no patinar.
—¡Hilfy! —gritó a plena potencia. Hilfy, su sobrina, estaba antes en el pasillo inferior. Pyanfar llegó hasta la esclusa y, con un golpe brusco en el panel de comunicaciones, se puso en contacto con todos los puestos de la nave—. ¡Alerta! ¡Hilfy! ¡Llamada a toda la tripulación! Algo se ha metido en la nave. Enciérrate en el compartimiento más cercano y llama a la tripulación.
Abrió con un golpe seco el panel que había junto a la unidad de comunicaciones, agarró una pistola y partió a la caza del intruso. El seguirlo no era ningún problema, dado el rastro de manchas rojas que había dejado en el blanco suelo. El rastro torcía a la izquierda en la primera encrucijada de corredores, y no se veía a nadie: el intruso debía de haberse desviado nuevamente a la izquierda, siguiendo la forma del cuadrado de pasillos que circundaba las cubiertas de los ascensores. Pyanfar siguió corriendo y oyó un grito procedente de esa intersección de corredores. Apretó el paso; ¡Hilfy! Rebasó la esquina a toda velocidad y frenó de golpe para encontrarse con la imagen, como congelada, del intruso con su espalda lampiña por la que corrían riachuelos rojizos y de Hilfy Chanur, defendiendo el corredor vacío sin más armas que sus garras y su osadía de adolescente.
—¡Idiota! —le dijo Pyanfar a Hilfy con un bufido y el intruso se volvió como un rayo hacia ella. Ahora lo tenía mucho más cerca que antes: su cuerpo se quedó encogido, como a punto de saltar, al ver el arma que Pyanfar sostenía con las dos manos apuntándole. Quizá fuera lo bastante inteligente como para no arremeter contra un arma; quizá… pero eso le haría revolverse contra Hilfy, que seguía inmóvil y desarmada detrás del intruso. Pyanfar se dispuso a hacer fuego al menor movimiento de éste.
El intruso seguía agazapado, el cuerpo tenso, jadeando a causa de la carrera y sus heridas.
—Sal de ahí —le dijo Pyanfar a Hilfy—, retrocede.
El intruso había trabado ya conocimiento con las garras hani y ahora acababa de conocer sus armas, pero sus acciones seguían siendo imprevisibles. Hilfy, un manchón confuso en el límite de su campo visual, centrado por completo en el intruso, permanecía tozudamente inmóvil.
—¡Muévete! —gritó Pyanfar.
Y el intruso gritó igualmente, con un rugido que a punto estuvo de ganarle un disparo. Con el cuerpo ya erguido, se llevó la mano por dos veces al pecho en un gesto desafiante. ¡Venga, dispara!, parecía invitarle.
Eso intrigó a Pyanfar. El intruso no era nada atractivo: una revuelta melena dorada, barba del mismo color y un poco de vello en el pecho, tan escaso que casi resultaba invisible, bajando en una línea decreciente hasta su vientre que subía y bajaba velozmente impulsado por sus jadeos y desvaneciéndose por fin en lo que indudablemente era tela, aunque reducida a tal estado de harapo como para ser casi inexistente y tan ennegrecida por la suciedad que apenas se la distinguía de su piel lampiña. El olor del intruso era agrio pero…
Ese modo de comportarse, la invitación al enemigo hecha por sus ojos llameantes… sí, eso merecía ser meditado. Conocía las armas; llevaba encima un pedazo de tela; sabía trazar su territorio y estaba decidido a defenderlo. Quizá fuera un macho: en sus ojos había esa expresión tozuda y atolondrada típica de ellos.
—¿Quién eres? —le preguntó Pyanfar, pronunciando lentamente las palabras y usando varios lenguajes en sucesión, incluyendo el kif. El intruso no dio señales de entender ninguno de ellos—. ¿Quién? —le repitió.
De pronto el intruso se agachó con una mueca huraña hasta tocar el suelo y con un dedo, provisto de una gruesa uña, empezó a escribir con su propia sangre, profusamente esparcida alrededor de sus pies descalzos. Trazó una hilera de símbolos, diez en total, y luego otra que empezaba con el primer símbolo precedido por el segundo, luego el segundo con el segundo, el segundo con el tercero… escribía con gestos pacientes y cada vez más absortos en su tarea pese a los crecientes temblores de su mano, mojando el dedo en la sangre y escribiendo, como un loco incapaz de abandonar algo que ha empezado.
Читать дальше