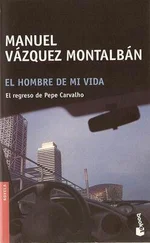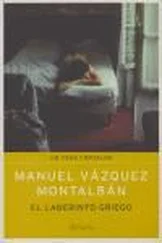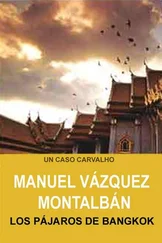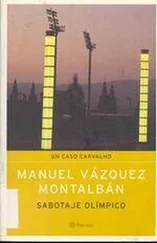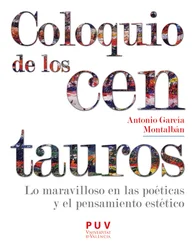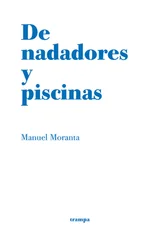– Pobre Carlota. Apenas si nos vimos la noche de bodas.
– Debió de quedarle muy buen recuerdo.
– Ayúdame a acercarme a la lucerna. Quiero ver la costa. ¿A qué altura estaremos?
Se pone Grasica a su lado y escudriña el leve horizonte.
– Gandía. Pronto avistaremos las costas de Gandía.
– Esa arpía de María Enríquez estará gozando de su victoria. Pero aún queda mucha guerra.
Desde un altozano, María Enríquez contempla el mar y pretende ver la estela de un barco lejano.
A su lado un muchacho retenido por una de sus manos se protege los ojos del sol con una mano, la otra soporta la posesión de la de su madre, mano fuerte, progresivamente agarrotada.
– Me haces daño en la mano, madre. No soy un niño. No voy a caerme. Vayámonos. Yo no veo nada. ¿Qué esperas ver?
– El paso del diablo.
– ¿El diablo va por la mar?
– Hoy sí.
– ¿El diablo es mi tío César?
– No lo olvides nunca. El diablo es tu tío, César Borja. Pero el diablo siempre es vencido por el ángel. El diablo ha sido vencido por el ángel.
Se adelanta María Enríquez hasta el borde del acantilado y grita:
– ¡Yo os he vencido! ¡Malditos Borja! ¡Yo! ¡María Enríquez!
Alfonso de Este mima con las yemas de los dedos el cañón recién fundido. Lo examina con ojo de experto. Le palmea el trasero como si fuera un cuerpo vivo y se vuelve para contemplar a la muchacha desnuda, temblorosa y acurrucada que observa sus movimientos con más sorpresa que miedo.
– Es perfecto. Es el mejor cañón que jamás haya fundido. ¿Por qué tiemblas? ¿Te doy miedo?
– De frío, tiemblo de frío, señor.
Subraya la impresión de frío el trueno que precede a la fuerza de la lluvia más allá de la fragua de los Este. Bebe Alfonso de un copón de vino y levanta a la muchacha para que beba a su vez. Luego le acaricia los culos, se los palmea y la obliga a tumbarse sobre el cañón, con los lomos al aire y las piernas separadas ofreciendo el sexo como una ranura tierna. Se quita el breve calzón el duque y arremete la verga contra la ranura de la muchacha, a la que posee como si fuera el cañón la mujer o mujer el cañón. En vano la muchacha gime:
– ¡El metal me hace daño!
¡Tengo frío!
Culmina el duque su orgasmo y queda derrengado sobre los confusos cuerpos de la mujer y del artefacto, hasta que la muchacha se desliza hasta el suelo y corre al rincón a recuperar sus ropas. También se ha alzado Alfonso, que observa cómo el vestuario va conformando la entidad de una dama de la corte que se viste con premura y una cierta vergüenza.
– La señora duquesa estará extrañada. ¡Tardaré tanto tiempo!
– Un cañón así no se acaba todos los días. Tu señora está siempre muy entretenida.
– Se queja de la marcha del señor Pietro Bembo.
– Pero le queda el cojo Strozzi y mi cuñado, Francesco de Gonzaga. ¿Sabe mi mujer que yo conozco su correspondencia y sus contactos con Francesco utilizando a Strozzi como alcahueta?
– La señora duquesa no me comenta estas cosas.
– ¿Qué te comenta la señora duquesa?
– Que añora Roma, que en Roma había más luz y la gente era, era, como más directa. Dice, cuando cree que no la escucho, que los ferrarenses somos hipócritas. ¿Somos hipócritas los ferrarenses?
Alfonso, desnudo, activa el fuego en la fragua y piensa. Ya está la muchacha vestida, le hace una pequeña reverencia y corre hacia el patio, al encuentro de la lluvia y de la senda que la devuelva al palacio. Entra acalorada en el salón de recepción de Lucrecia y se sorprende ante la cohabitación de Strozzi, Lucrecia y Francesco de Gonzaga en torno a un pliego que la señora abre para extraer una carta, que sostiene con una mano, la otra llega a los labios mediante un dedo que pide silencio.
– Tú no has visto nada.
– No he visto nada.
– Tú no has visto al señor de Gonzaga aquí. El señor de Gonzaga sigue en Mantua.
– Sigue en Mantua, sí, señora.
– Vete.
Se va la muchacha y Francesco se queja.
– Ha sido una imprudencia. Esta mujer hablará.
No es de la misma opinión Strozzi.
– Callará.
Asiente Lucrecia, lenta de movimientos, ahora en evidente estado de gravidez.
– Callará. Es una de las amantes de mi marido y confidente de tu mujer, pero sabe que puedo expulsarla de la corte el día que se tercie. No es de familia demasiado rica y no pueden dotar a una amante de duque para casarla con un buen partido. Callará.
Los ojos de Gonzaga recorren la silueta de la mujer.
– Otra vez en estado, Lucrecia. No sé cómo lo consientes. Ya sabes que los médicos te han dicho que tu naturaleza soportará los partos cada vez peor.
– Es el precio que debo pagar por mi libertad. Sólo veo a Alfonso en la cama. A mi marido sólo le interesa que todo el mundo comente ¡qué potente es el duque de Este! ¡Monta tantas veces a esa Borja que no le da tiempo para que la monten los demás!
– Calla, por Dios, Lucrecia.
– Sé lo que se dice, sé lo que piensan. Pero ahora soy dueña de mis actos y te necesito, Francesco. Ercole, explica de qué se trata.
Recomienda Strozzi que se aposenten Lucrecia y Francesco.
– No te hemos hecho venir por capricho, Francesco. Sabes que Lucrecia lucha por la libertad de su hermano, y las circunstancias han cambiado. El gran enemigo de César era Isabel de Castilla, muy de acuerdo con María Enríquez, convencida del carácter demoníaco de los Borja. Isabel de Castilla ha muerto y deja en libertad de movimientos a su marido.
El cardenal Cisneros sigue desconfiando de César, pero respeta al rey Fernando. Es un formidable estratega, y no le haría ascos a considerar a César una alternativa al Gran Capitán.
– Pero si lo tiene en un castillo. Como un preso de lujo. En Chinchilla.
– Ya no está en Chinchilla.
César tuvo una pelea cuerpo a cuerpo con el señor del castillo de Chinchilla y estuvo a punto de escapar. Ahora está en Medina del Campo, en el castillo de la Mota, el mismo castillo donde guardan a la hija de los reyes, la princesa Juana, a la que llaman Juana la Loca. En torno a César se mueven varias intrigas. Fernando podría utilizarlo como nuevo capitán de los ejércitos de Italia, y a algunos nobles castellanos, el conde de Benavente al frente, podría serles útil como un jefe militar al servicio de sus intereses frente a los de la casa de Austria, representada por la descendencia de Felipe y doña Juana. A su vez, Felipe ha llegado a pensar que debe retener a César para sumarlo a su bando por si su suegro levanta bandera contra él. Todos guardan a César y todos parecen necesitarle. Es la hora de César y quisiéramos que tú hicieras algo por él. Cada vez eres más influyente entre la nobleza italiana y se habla de ti como jefe de la tropa aliada. Has de hacer algo por César.
– Por César no movería un dedo. Por ti, Lucrecia, lo que me pidas.
– Te pido para que intercedas ante el papa para que no presione contra la libertad de mi hermano.
– ¿Julio Ii va a permitir que tu hermano vuelva a Italia? Ni soñarlo. Él está haciendo la misma política de los Borja y se limita a dar menos escándalos, pero el equilibrio político es frágil y César es un mito, un peligroso mito. Y tú misma, Lucrecia, ¿no eres más libre con César en España y tú aquí en Ferrara?
– Es mi familia. ¿Acaso te da miedo de que tu mujer se enfade porque ayudes a César?
No tiene palabras Francesco de Gonzaga para responder a la agresión de Lucrecia y en su impotencia verbal se limita a tomar las manos de la mujer entre las suyas, pero en una de las manos está la carta que aún no ha leído.
– ¿De quién es la carta?
Lucrecia coteja su mirada con la de Strozzi mientras dice:
Читать дальше