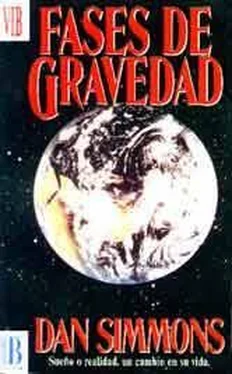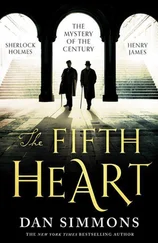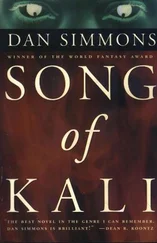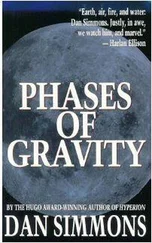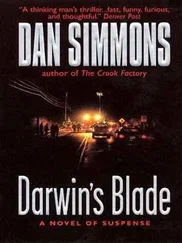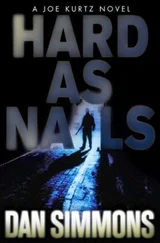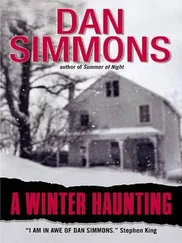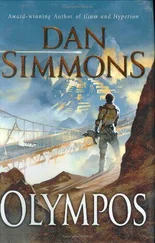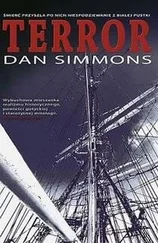– ¿Llovía mucho antes del accidente?
– Ya lo creo. En la carretera había una visibilidad de menos de quince metros. Y vientos muy fuerte. Así imaginé siempre un huracán. ¿Has visto alguna vez un huracán?
– No -contesta Baedecker, y luego recuerda el huracán del Pacífico que él, Dave y Tom Gavin vieron desde trescientos kilómetros de altura antes del trayecto translunar-. ¿Así que ya estaba oscuro y llovía mucho?
– Sí. -El tono del policía sugiere que ya no tiene interés-. Dígame una cosa. El oficial de la Fuerza Aérea, el coronel Fields, parece creer que su amigo voló hacia aquí porque sabía que el avión estaba cayendo.
Baedecker mira al policía.
El hombre se aclara la garganta y escupe. Ha dejado de nevar y el suelo aún parece más gris en la opaca luz de la tarde.
– Pero si sabía que tenía problemas -dice el policía-, ¿por qué no expulsó el asiento eyector cuando llegó a esta zona? ¿Por qué se estrelló contra la montaña?
Baedecker vuelve la cabeza. En la carretera, varios vehículos militares, dos camiones y una pequeña grúa se han detenido cerca del Toyota alquilado de Baedecker. Un jeep cubierto trepa por la colina. Dentro va alguien con uniforme azul de la Fuerza Aérea. Baedecker se aleja del policía para salirle al encuentro.
– No lo sé -murmura, en voz tan baja que las palabras se pierden en el viento ululante y el ruido del vehículo que se acerca.
– ¿Cuánto falta para Lonerock? -preguntó Baedecker. Se dirigían al norte por la calle Doce de Salem. Ya eran las tres de la tarde.
– Cinco horas de viaje -dijo Dave-. Hay que tomar la interestatal 5 hasta Portland y luego seguir la garganta pasado el Dalles. Luego hay otra hora y media después de Wasco y Condon.
– Llegaremos después del anochecer -dijo Baedecker.
– No.
Baedecker plegó el mapa de carreteras y enarcó las cejas.
– Conozco un atajo -dijo Dave.
– ¿A través de las cascadas?
– Más o menos.
Salieron de la carretera Turner tomando un camino que conducía a un aeropuerto pequeño. Había varios reactores militares cerca de dos hangares grandes. Más allá de una ancha pista se encontraban un Chinook, un Cessna A-37 Dragonfly con insignias de la Guardia Nacional Aérea y un viejo C-130. Dave aparcó el Cherokee cerca del hangar militar, sacó los bártulos de la parte trasera y arrojó a Baedecker una cazadora de plumas.
– Abrígate, Richard. Hará frío donde vamos.
Un sargento y dos hombres con monos de mecánico salieron del hangar.
– Hola, coronel Muldorff. Todo preparado y revisado -dijo el sargento.
– Gracias, Chico. Te presento al coronel Dick Baedecker.
Baedecker saludó, y luego se dirigieron por la pista hasta un helicóptero aparcado detrás del Chinook. Los mecánicos estaban abriendo la portezuela lateral.
– Que me cuelguen -dijo Baedecker-. Un Huey.
– Un Bell HU-1 Iroquois para ti, novato -dijo Dave-. Gracias, Chico, déjalo en mis manos. Nate tiene mi plan de vuelo.
– Buen viaje, coronel -dijo el sargento-. Mucho gusto en conocerle, coronel Baedecker.
Mientras seguía a Dave alrededor del helicóptero, Baedecker sintió una contracción en el plexo solar. Había viajado en Huey cientos de veces -incluidas treinta y cinco horas de pilotaje durante la primera época de adiestramiento en la NASA- y jamás le había gustado. Sabía que Dave amaba esas máquinas traicioneras. Muldorff había realizado muchos vuelos experimentales en helicóptero. En 1965 Dave había sido «prestado» a Hughes Aircraft para resolver algunos problemas en el prototipo del TH-55A, un aparato de entrenamiento. El nuevo helicóptero tendía a caer de morro sin previo aviso. La investigación condujo a estudios de campo comparativos con las características de vuelo del Bell HU-1, que ya estaba operando en Vietnam. Dave viajó a Vietnam para realizar seis semanas de vuelo de observación con los pilotos del Ejército, que tenían fama de hacer cosas insólitas con sus máquinas. Cuatro meses después lo llamaron de vuelta y se descubrió que había pilotado misiones de combate todos los días, en un escuadrón de evacuación médica.
Dave se sirvió de su experiencia para resolver el problema de Hughes con el TH-55A, pero le habían suspendido la promoción por haber volado sin autorización con el Primero de Caballería Aérea. También recibió notas de la Fuerza Aérea y del Ejército informándole de que en ninguna circunstancia recibiría pagos retroactivos por vuelos de combate. Dave había reído. Dos semanas antes de irse de Vietnam se enteró de que la NASA lo había aceptado para el programa de entrenamiento de astronautas post- Gemini .
– No está mal -dijo Baedecker cuando terminaron los chequeos externos y entraron en la cabina-. Buen vehículo para los fines de semana. ¿Una de las prebendas de un diputado, Dave?
Muldorff rió y arrojó a Baedecker una tabla con la lista de chequeo interno.
– Claro -dijo-. Goldwater hacía viajes gratis en F-18. Yo tengo mi Huey. Desde luego, es una ayuda que aún siga en reserva activa aquí. -Entregó a Baedecker una gorra de béisbol con la insignia AIR FORCE 1½. Baedecker se la caló y se puso los auriculares de radio-. Además, Richard, para tu tranquilidad como contribuyente, debes saber que esta pila de chatarra cumplió su deber en Vietnam, trasladó gente durante diez años y ahora figura oficialmente en la lista de repuestos. Chico y los muchachos lo mantienen en marcha por si alguien necesita correr a Portland a comprar cigarrillos.
– Sí -dijo Baedecker-. Magnífico. -Se sujetó al asiento izquierdo mientras Dave movía la palanca de control cíclico y bajaba la mano izquierda para apretar el arranque de la palanca de control colectivo. Ese constante juego de controles -cíclico, colectivo, pedales del timón, palanca de regulación- había enloquecido a Baedecker cuando pilotaba esas máquinas perversas, veinte años atrás. Comparado con un helicóptero militar, el módulo lunar Apollo era fácil de dominar.
El motor de turbina rugió, el motor de arranque de alta velocidad gimió y los dos rotores de quince metros empezaron a girar.
– ¡Allá vamos! -gritó Dave por el interfono. Varios paneles registraron lecturas correctas mientras el paleteo de los rotores alcanzaba un punto de presión casi físico. Dave tiró del control colectivo y tres toneladas de vieja maquinaria se elevaron. Los patines flotaron a dos metros de la pista.
– ¿Preparado para ver mi atajo? -dijo la metálica voz de Dave por el interfono.
– Enséñamelo -dijo Baedecker.
Dave sonrió, dijo algo por el micrófono y lanzó la nave hacia delante mientras iniciaban el ascenso hacia el este.
San Francisco estuvo lluviosa y fría los dos días que pasaron allí Baedecker y Maggie Brown. A sugerencia de Maggie, se alojaron en un viejo hotel rehabilitado cerca de Union Square. Los pasillos en penumbra olían a pintura fresca, las duchas estaban añadidas a macizas bañeras con patas ganchudas y por todas partes colgaban cañerías vistas. Baedecker y Maggie se turnaron para quitarse la mugre de un viaje de cuarenta y ocho horas en tren y se acostaron para hacer una siesta. En su lugar hicieron el amor, se ducharon de nuevo y salieron al atardecer.
– Nunca había estado aquí -dijo Maggie sonriendo-. ¡Es maravilloso!
Las calles estaban pobladas de gente que asistía a espectáculos, y de parejas -la mayoría masculinas- que caminaban de la mano bajo letreros de neón que prometían las delicias de senos o traseros al aire. El viento olía a mar y a gases de tubos de escape. Los tranvías se estaban reparando y los taxis estaban llenos o muy lejos. Baedecker y Maggie cogieron un autobús hasta el Fisherman's Wharf, donde caminaron sin hablar bajo una llovizna fría. El tobillo lastimado de Baedecker los obligó a entrar en un restaurante.
Читать дальше