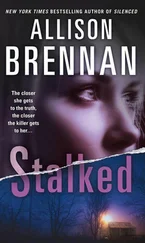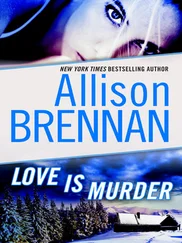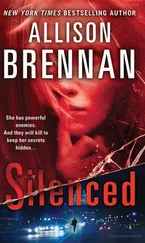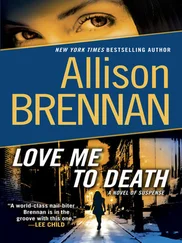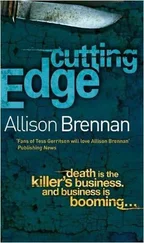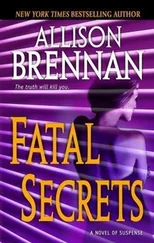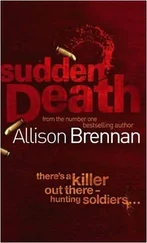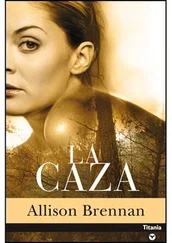Él ya había estudiado los procedimientos básicos de cirugía, pero leía las mejores partes, los detalles de cada asesinato, tres veces para aprendérselas correctamente. Tal como Rowan lo había imaginado.
Se alejó de la ventana y cruzó el salón espacioso y apenas amueblado y subió a acostarse. Echó mano de un libro en su mesilla de noche y acarició la tapa. Crimen de riesgo . No estaría en las librerías hasta dentro de tres días, pero él había sustraído ese ejemplar bajo las narices mismas de Rowan hacía semanas. Semanas. Antes de que Doreen Rodríguez espirara su último aliento. Antes de que él acabara de diseñar cada golpe, antes de planear lo que le haría a Rowan.
Pero ahora sabía, y sería algo suculento. Muy, muy suculento.
Eso sí, primero, Riesgo . Dallas o Chicago. Chicago o Dallas. Hmmm. Pensar en volver a Texas lo ponía un poco nervioso, pero el desafío no dejaba de ser emocionante.
Chicago, Dallas. Dallas, Chicago. A él le daba igual. Alguna estúpida puta iba a morir con el vientre destripado, de una manera u otra.
Se recostó en la cama, desnudo y se tapó con el cálido edredón. Tenía que concentrarse seriamente en sus planes.
Se le estaba acabando el dinero. Era muy difícil que se cargara a la puta si no tenía el dinero para pagar un billete a Dallas. Robar no era, en verdad, lo suyo, pero cada ciertos meses asaltaba un par de tiendas y sacaba dinero suficiente para ir tirando. El truco estaba en escoger tiendas donde las mujeres estuvieran en el mostrador. Solían entregar el dinero sin rechistar y él abandonaba el local en menos de cinco minutos. Sólo una vez había tenido que matar.
Se ocuparía de sus finanzas al día siguiente, y pondría punto final a sus planes para la puta.
¿Cuánto sabían? Era evidente que sabían lo suficiente para mantener a Rowan bajo siete llaves.
Había varios federales cuidando de ella. Un par fuera de la casa, en un sedán que pretendía pasar inadvertido, y el turno cambiaba cada doce horas. Ella se mostraba muy amigable con uno de los agentes. Y el hermano del guardaespaldas. Ése le preocupaba un poco. Era un tipo esquivo, más difícil que el guardaespaldas que había matado. Era más bien como un federal curtido, un secreta.
No subestimaría al hermano. No, eso sería un error. Pero tenía tiempo. Una puta en el medio oeste y Rowan sería suya.
Sonrió antes de dormirse apaciblemente.
Ya era tarde cuando John fue a la morgue. Le había pedido a su tía que se quedara con Tess, y luego habló con el comisario de policía, el antiguo jefe de Michael, para que ordenara la vista del cadáver.
John apenas se dio cuenta de la baja temperatura en el sótano mientras el ayudante del juez de instrucción lo conducía por el pasillo hasta una de las numerosas salas del depósito. Quitó el cerrojo del cajón B-4, segunda fila desde abajo, pero no lo abrió.
– Le daré unos minutos -dijo el ayudante, y salió de la sala para que John pudiera disfrutar de cierta intimidad.
John se quedó mirando el cajón.
Michael. Michael se encontraba en el cajón B-4.
John se inclinó, cogió con decisión el tirador y cerró los ojos. ¿Cómo puedes estar muerto? ¿Cómo es posible que hayas desaparecido?
La suya no siempre había sido una relación fácil, incluso en la infancia. Se llevaban poco más de un año, los dos rivales en los deportes y con las mujeres. Pero siempre habían sido amigos, incluso cuando se peleaban. John ingresó en el ejército, en el Comando Delta, y Mickey se hizo policía. Los dos habían heredado el estricto sentido de la justicia de su padre. Los dos observaban la misma compasión de su madre por las víctimas. Cuando el padre murió de un paro cardíaco a los cincuenta años, hicieron piña para cuidar de su madre y su hermana. Y cuando su madre murió al año siguiente, siguieron juntos. Fundaron la empresa. Cuidaban de Tess.
Claro que habían tenido puntos de desacuerdo. Jessica era uno de ellos, el más grave. John nunca había confiado en ella, pero Michael estaba seguro de que Jessica cambiaría. Unas cuantas peleas más, por esto o aquello. Pero cuando se peleaban, siempre se reconciliaban. Como una pareja en un buen matrimonio, no se acostaban enfadados.
Hasta la noche de ayer.
Un sollozo vacío escapó de su garganta y John se agachó junto al cajón. La última vez que había hablado con Michael estaba enfadado. Le había ganado en la maniobra, y Michael lo sabía. John siempre ganaba porque jugaba mejor. Sabía qué teclas pulsar y las pulsaba con acierto para conseguir la reacción que quería.
Y cuando el agente Peterson vio que Michael perdía los estribos, estuvo de acuerdo en que necesitaba una noche libre. Una planificación perfecta de los tiempos. Unos tiempos establecidos por John. Ahora Michael estaba muerto. Y él no podía decirle a su hermano que se había equivocado.
John abrió el cajón y un chorro de aire frío le dio en la cara. El olor ya familiar del producto químico mezclado con el olor de la muerte le embargó los sentidos. Había visto muchos cadáveres en su vida. En la morgue, en el campo de batalla, en la selva.
Pero ninguno era su hermano.
Los tres agujeros oscuros en el pecho de Michael contrastaban con la palidez azulina de su piel. El cuerpo parecía más pequeño tendido ahí en la plancha de acero. El pelo de Michael estaba humedecido por el frío gélido de la cámara. Llevaba el pelo demasiado largo, pero a Michael nunca le había gustado el corte militar que prefería John. Michael, siempre tan lleno de vida y de risas, siempre dispuesto a disfrutar con un buen chiste, ahora estaba muerto.
John no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre el cuello de Michael. Se llevó una mano a los ojos y los cerró con fuerza, reprimiendo el dolor agudo de la emoción. Respiró desde lo más hondo, a saltos, sintiendo una punzada en el pecho que le recordaba su tristeza.
– Michael, lo siento -dijo, con un hilo de voz-. Encontraré a tu asesino. Y te vengaré. Te lo prometo. No volveré a decepcionarte nunca más.
John la observaba en su sueño.
Estaba hecha un ovillo en la silla de su estudio. Según todos los indicios, Rowan no había salido de la habitación desde el día anterior. Su aspecto era de lo más vulnerable. Su larga cabellera le cubría el rostro, y tenía la cara apoyada en el brazo de la silla y las piernas plegadas. No parecía una postura demasiado cómoda. Incluso bajo la tenue luz que venía del salón, parecía demasiado pálida. Se preguntó si habría comido, y luego se preguntó si, en realidad, le importaba.
No le importaba. Ahora, no.
John miró su reloj. Eran las cinco y media. No había dormido más de una hora, y a las cuatro decidió que esa noche no dormiría. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Michael ahí tendido, muerto ante sus ojos. Sin embargo, por algún extraño motivo, se sentía tranquilo. Ahora tenía un propósito, un objetivo. La venganza.
Acababa de relevar a Peterson y ahora preparaba café. Collins llamó para decirle que Peter O'Brien, el hermano de Rowan en Boston, no podría haber cometido ninguno de los asesinatos. Tenía una coartada bastante sólida, la misa diaria. John sospechaba que O'Brien no estaba implicado, sobre todo porque estaba vigilado por los federales. Aún así, insistió ante el director adjunto para que lo investigaran a él y a cualquiera que pudiera tener un motivo para perseguir a Rowan con esos procedimientos tan enfermizos dignos de un sádico.
Collins revisaba los expedientes del asesinato de los MacIntosh y prometió enviarle por fax los recortes de prensa, las fotos o cualquier cosa que pudiera servir, al cuartel general del FBI.
John hubiera preferido otra manera de hacer las cosas, pero horas de desvelo y de dar vueltas y más vueltas, de pasear y volver a sentarse, lo habían dejado frente a la única conclusión posible. Alguien que Rowan conocía bien había matado a Michael, y ese alguien había formado parte de la vida de ella hace veintitrés años.
Читать дальше