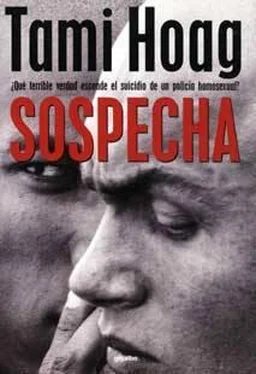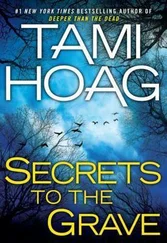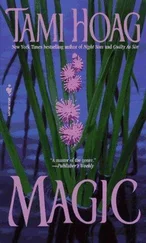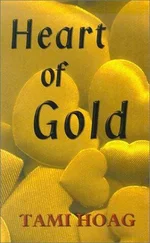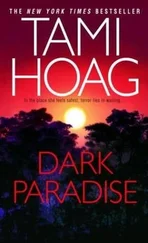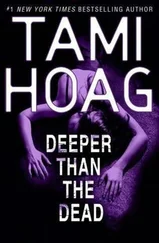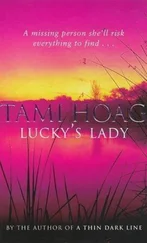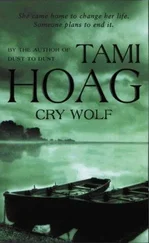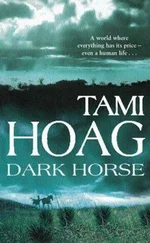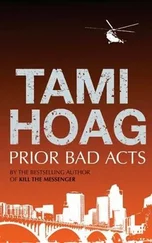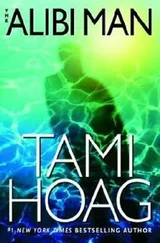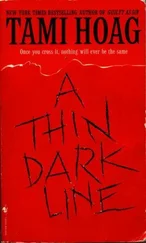En la habitación no había ceniceros ni paquetes de cigarrillos medio vacíos. No había hallado en ninguna parte de la casa pruebas que señalaran a un fumador, y los técnicos forenses tenían prohibido fumar mientras trabajaban.
Steve Pierce fumaba. Kovac pensó de nuevo en la impresión de que Pierce ocultaba un secreto importante, y recordó también a la hermosa señorita Daring.
Se volvió una vez más hacia la cama. Hecha a la perfección, con sábanas limpias. Nadie se había sentado sobre ella siquiera. ¿No resultaba un poco extraño? Habían encontrado a Fallon ahorcado a escasa distancia de la cama, de espaldas a ella. Kovac imaginaba que un hombre dispondría el escenario de su suicidio o de un juego sexual, y luego se sentaría a reflexionar sobre los pormenores antes de rodearse el cuello con una soga.
Se situó en el punto sobre el que había colgado el cadáver de Fallon y comprobó la distancia que lo separaba de la cama. Uno o tal vez dos pasos cortos. Miró su rostro ceñudo reflejado en el espejo de cuerpo entero. Lo siento.
Las palabras seguían escritas en el vidrio. Habían encontrado el rotulador que, con toda probabilidad, se había utilizado para escribirlas. No tenía nada de especial; un rotulador indeleble negro marca Sharpie sobre la cómoda. Kovac se propuso llamar al forense para verificar si habían encontrado huellas en él.
El martes habían tomado las huellas de Pierce en la cocina para su eliminación. Era el procedimiento habitual, si bien a Pierce no le había hecho ni pizca de gracia. ¿Tal vez porque sabía que podían encontrar huellas suyas en el dormitorio? ¿O en el cajón de la mesilla de noche que contenía el lubricante? ¿O en uno de los postes del dosel? ¿O en el espejo? ¿O en el rotulador?
No resultaba difícil imaginar la escena. Pierce y Fallon eran amantes en secreto y les gustaban los juegos peligrosos. Aquel juego en particular salió mal, Fallon murió, y Pierce fue presa del pánico. O quizá el asunto no era tan inocente. Fallon pretendía que Pierce se comprometiera y dejara de una vez a su prometida. Quizá Pierce temiera que su cómodo futuro en el seno de Daring-Landis se fuera al garete si Fallon lo delataba. Tal vez Steve Pierce regresara al lugar de los hechos el martes para eliminar todo rastro de su presencia y luego llamara a la policía para convertirse en el amigo desconsolado.
Recorrió por última vez la habitación con la mirada y después bajó la escalera. En la cocina abrió las alacenas en busca de más medicamentos, pero no halló ninguno, como tampoco encontró vasos sucios sobre el mostrador. El lavaplatos había sido puesto en marcha con media carga: tres platos, algunos cubiertos, una selección de vasos y tazas, dos copas de vino. Junto a la cocina había un trastero, donde la lavadora y la secadora quedaban ocultas tras unas puertas de celosía. Dentro de la lavadora había toallas y sábanas casi adheridas a la pared del tambor a causa del centrifugado.
O bien Andy Fallon quería dejar su casa en perfecto orden antes de morir o bien alguien intentó limpiarla después de su muerte, una posibilidad que ponía a Kovac los pelos de punta.
En la planta baja había dos dormitorios, situados en el pasillo que conducía a la escalera. El más pequeño era una habitación de invitados carente de interés, mientras que el más espacioso se había transformado en un despacho, con una mesa modesta, librerías y un par de armarios archivadores. Kovac encendió la lámpara de la mesa y registró los cajones de la mesa, procurando verlo todo, pero sin desordenar nada.
Muchos policías a los que conocía conservaban los expedientes de sus casos pasados. Él mismo tenía el sótano lleno de ellos. Si Dios existía, Andy Fallon habría guardado una copia del expediente relativo a la investigación del asesinato de Curtis. En tal caso, existían bastantes probabilidades de que lo hubiera archivado bajo la letra C como un buen autómata reprimido de Asuntos Internos.
El primer archivador contenía información económica personal y declaraciones de la renta, pero el segundo le proporcionó el premio gordo. Contenía carpetas de cartulina pulcramente ordenadas, con etiquetas sobre las que se veían los apellidos de los sujetos escritos en letra de imprenta negra, seguidos de los ocho dígitos que componían el número de caso. Ninguno de ellos correspondía a Curtis, Ogden ni Springer.
Kovac se sentó en la silla de Andy Fallon y la hizo girar de un lado a otro. Si la investigación de Curtis obsesionaba al chico, el expediente debería estar allí. Los archivadores no estaban cerrados con llave, así que cualquiera podría haber birlado el expediente. Se le ocurría la posibilidad de que hubiera sido Ogden, aunque no le parecía que el subterfugio fuera uno de sus puntos fuertes, a diferencia de destrozar bloques de hormigón con la frente, que sí lo era. En cualquier caso, resultaba imposible saber quién había entrado y salido de la casa entre la muerte de Fallon y el descubrimiento de su cadáver. Había demasiadas horas en la zona oscura, demasiadas personas en aquel barrio que solo se ocupaban de sus propios asuntos.
Barajó distintas posibilidades en un intento de hallar el modo de hacerse con el expediente original de Asuntos Internos, pero no se le ocurrió ninguna idea brillante, pues todos los caminos topaban con la barrera de la hermosa teniente Savard. No podía acceder al expediente sin su ayuda, y ella no tenía la menor intención de ponérselo fácil, en ningún sentido.
La recordaba vívidamente de pie tras la mesa de su despacho, un rostro que parecía sacado de una revista de cine de la era en blanco y negro, de Veronica Lake. Y de algún modo sabía que lo que se ocultaba tras aquel físico era un misterio merecedor de la atención de cualquier gran detective, ya fuera real o de ficción. Eso lo atraía tanto como su belleza. Quería colarse por la puerta secreta y descubrir qué motor la propulsaba.
– Como si tuvieras alguna posibilidad, Kovac -masculló entre dientes, asombrado y avergonzado por sus pensamientos-. Tú y la teniente de Asuntos Internos. Ja, ja, ja.
De repente, mientras perdía el tiempo pensando en una mujer a la que no podía tener, notó que faltaba algo en el despacho de Andy Fallon. No había ordenador. El cable de la impresora, con su ancho conector de puerto, yacía sobre la mesa como una serpiente de cabeza chata, mientras que el otro extremo estaba conectado a una impresora de chorro de tinta. Kovac registró una vez más los cajones y encontró una caja de disquetes vacíos. Al abrir el cajón que contenía los expedientes comprobó que cada uno de ellos incluía un disquete. Se dirigió a la librería y entre la colección de manuales de instrucciones para el teléfono/fax, la impresora y el equipo de música, halló un manual de uso para un ordenador portátil IBM ThinkPad.
– ¿Y dónde está? -se preguntó en voz alta.
Mientras consideraba las distintas alternativas, un sonido penetró en su conciencia. Era un estridente sonido electrónico procedente de otra parte de la casa, un pitido seguido del crujido de un tablón de la tarima que cubría el suelo. Apagó la lámpara de la mesa para sumir la estancia en la oscuridad. Su mano se deslizó automáticamente sobre la Glock que llevaba enfundada en la cintura mientras caminaba hacia la puerta, y salió al pasillo en cuanto sus ojos se habituaron a las tinieblas.
Por la fuerza de la costumbre había apagado la luz de cada habitación después de haberla examinado, a fin de no llamar la atención de los vecinos. La única iluminación de la casa era la escasa luz blanca que se filtraba por los paneles de vidrio de la puerta principal, suficiente para dibujar la silueta de una persona.
Kovac desenfundó la Glock, la sostuvo en la mano derecha y localizó el interruptor de la luz del pasillo con la izquierda.
Читать дальше