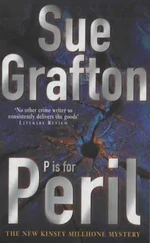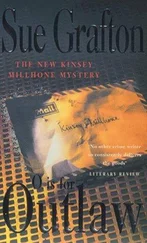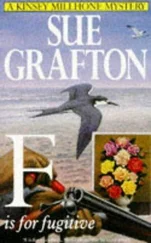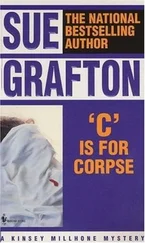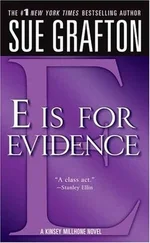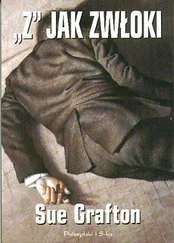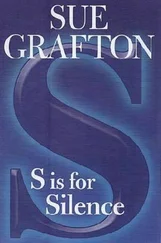– Eso no me preocupa. Lo único que quiero es acabar de una vez.
– Obra con prudencia. De todos modos, la policía te dirá que llames a tu abogado antes de tomarte declaración. ¿Quieres que vaya contigo?
Negó con la cabeza.
– Sabré hacerlo sola. Gracias de todos modos.
– Buena suerte.
– Lo mismo te digo. -Se volvió de mala gana para mirar hacia el interior de la galería-. Será mejor que me vaya. No creo que nos veamos esta noche, durante la inauguración.
– Probablemente no, aunque me gusta lo que hace tu madre -dije-. Llámame si me necesitas.
Sonrió y se despidió con la mano, dio unos pasos hacia atrás, se volvió y entró en la galería.
Subí al coche y estuve unos minutos sentada, sin poder liberarme de la opresión que sentía en el pecho. Tippy era una buena persona. Deseé que existiera algún medio de ahorrarle todo lo que iba a pasar. Al final se sentiría en paz consigo misma, estaba segura de ello, pero no me gustaba la idea de haber sido la causa de su sufrimiento. Podría alegar que ella se lo había buscado, pero también es verdad que había encontrado la manera de sobrellevar la situación durante seis años. En privado había sido presa del remordimiento y las lamentaciones. Puede que en el fondo no hubiera forma de soslayar el castigo público. Y, en el ínterin, yo debía vérmelas con mis propios sentimientos. Estaba harta de tratar con ciudadanos coléricos, harta de acusaciones, amenazas e intimidaciones. Mi trabajo consistía en averiguar lo que sucedía, y eso procuraba.
Giré la llave de contacto, puse en marcha el VW y cambié de sentido, infringiendo el código de circulación. Había unas galerías comerciales a una manzana de distancia, aparqué delante y me entretuve en ellas lo suficiente para comprar tres paquetes de tarjetas para fichero, blancas, verdes y naranja claro. A continuación, puse rumbo a casa. Aún tenía en el coche un fardo de expedientes que había cogido de la oficina que Morley tenía en Colgate. Encontré sitio para aparcar en la acera de enfrente. Reuní todo lo que había en el asiento trasero y crucé la entrada del jardín cargada como una acémila. Me dirigí al patio trasero y saqué las llaves como pude.
Ya en el pasaje cubierto de vidrio que separa la casa de Henry de la mía, entreví los preparativos de la comida que iba a celebrarse en el exterior. El sol de diciembre calentaba poco, pero había tantas ventanas que el recinto parecía un invernadero. William y Rosie estaban enfrascados en una conversación con las cabezas muy juntas. Seguramente hablarían de pericarditis, de colitis o de los peligros que entrañaba la intolerancia a la lactosa. Henry tenía una expresión sombría y habría jurado que estaba ofendido, actitud que no se avenía con el Henry que yo conocía. Sujeté el montón de expedientes apoyándolos con la cadera en la jamba de la puerta, abrí con la llave y entré. Lo dejé todo encima del mármol de la cocina. Me volví y vi que Henry avanzaba hacia mí con un plato grande lleno de comida: pollo al limón, ensalada de lechuga y panecillos de fabricación casera.
– Hola, ¿qué tal estamos? ¿Es para mí? Tiene buen aspecto. ¿Cómo va todo? -pregunté.
Dejó el plato en el mármol de la cocina.
– No te lo vas a creer -dijo.
– ¿Qué ocurre? ¿No acaba Rosie de meter en cintura a William?
Bizqueó y se tocó la sien con el índice.
– Es gracioso que lo saques a relucir. Por fin le hemos visto el penacho al jefe indio. ¿Sabes lo que está haciendo nuestra Rosie? ¡Coquetear con William!
– Rosie coquetea siempre.
– Pero William la está imitando. -Abrió un cajón de la cocina, sacó un cuchillo y un tenedor y me los alargó junto con una servilleta de papel.
– Bueno, no veo nada malo en ello -dije; entonces advertí su expresión-. ¿Usted sí?
– Come mientras te lo cuento. Imagínate que va en serio. ¿Qué crees que ocurrirá?
– Vamos, vamos. Se conocen desde hace veinticuatro horas. -Probé primero el panecillo, que estaba tierno y mantecoso.
– William tiene intención de quedarse dos semanas. Al ritmo que llevan, no quiero ni pensar en lo que ocurrirá durante los trece días que faltan -dije.
– Está usted celoso.
– Celoso, no. Más bien aterrado. Esta mañana estaba normal, obsesionado por sus intestinos. Se tomó la presión arterial dos veces. Varios síntomas misteriosos le mantuvieron ocupado una hora. Fuimos al entierro y seguía bien. Volvimos a casa y entró a descansar un rato. El viejo William de siempre. Preparo la comida y en esto se presenta Rosie con las mejillas embadurnadas de colorete. Y, antes de que me diera cuenta, ya estaban conspirando con las cabezas juntitas, riendo y dándose codazos como dos criaturas.
– Yo lo encuentro encantador. Rosie me cae muy bien. -Ataqué a continuación el pollo, que devoré con avidez. No me había dado cuenta de que tenía hambre hasta que había empezado a masticar.
– A mí también me cae bien. Es extraordinaria. Genial. Pero, ¿te la imaginas de cuñada?
– No llegará la sangre al río, hombre.
– ¿No? Acércate y escucha lo que se dicen. Apuesto lo que sea que se te revuelve el estómago.
– Vamos, Henry, no exagere. William tiene ochenta y cinco años; Rosie unos sesenta y cinco, aunque no creo que lo confiese.
– Ahí es adónde voy. Rosie es demasiado joven para William.
Me entró un ataque de risa.
– ¿Habla usted en serio?
– Pero, ¿no te das cuenta? ¿Y si les da por vivir una aventura romántica? ¿Te los imaginas en el dormitorio del fondo?
– ¿Es eso lo que le molesta, que William tenga vida sexual? Me deja usted de piedra, Henry. No esperaba una actitud así.
– Yo lo encuentro de mal gusto -dijo.
– ¡Pero si aún no ha pasado nada! Además, yo creía que estaba usted harto de que le diera la matraca con su salud. Así cambiará de emisora y le dará la lata con otro tema.
Se me quedó mirando con la incertidumbre dibujada en las facciones.
– ¿No te parece vulgar? ¿Tener aventuras a sus años?
– A mí me parece estupendo. Usted mismo tuvo una aventura no hace mucho.
– Y fíjate cómo acabó.
– Aún sigue usted vivo y coleando.
– ¿Lo conseguirá William? Ya me imagino a Rosie cogiendo el avión de Michigan cuando llegue la Navidad. No quiero parecer esnob, pero esa mujer no tiene clase. ¡Se limpia los dientes con palillos!
– Deje de preocuparse, caramba.
Mientras reconsideraba su posición, apretó los labios con resentimiento.
– Supongo que de nada serviría quejarse. Se comportarían como si no supieran de qué hablo.
Opté por no hacer comentarios y me concentré en la comida.
– Esto sabe a gloria -dije.
– Ha sobrado un poco -observó-. Si quieres llevártelo más tarde… -Señaló las fichas-. ¿Vas a ponerte a trabajar?
– En cuanto termine de comer -dije asintiendo con la cabeza.
Dio un suspiro.
– Bueno, basta de tonterías. No quiero estorbarte más.
– Manténgame informada sobre el desarrollo de los acontecimientos.
– Descuida -dijo.
Emitimos los acostumbrados ruidos bucales de despedida y desapareció. Cerré la puerta a sus espaldas y fui derecha al altillo, donde me descalcé y me deshice del vestido multiuso y de las medias. Me puse los tejanos, el jersey de cuello alto, unos calcetines y las Nike. Alabado sea Dios.
Volví a la planta baja, abrí una lata de Pepsi Light y me puse a trabajar. Desplegué todo el material encima del mármol de la cocina: los expedientes de Morley, su calendario de mesa, su agenda y los borradores de sus informes. Hice una lista de todas las personas con quienes había hablado Morley, adjuntando algunos detalles de lo que habían dicho, según las notas de aquél. Abrí el primer paquete de tarjetas de fichero y me puse a tomar notas con objeto de explicar los hechos desde mi punto de vista. Suelo emplear este método en todos los casos en que trabajo, y clavo las fichas en un tablón para que me proporcionen una imagen de conjunto. Lo había aprendido de Ben Byrd, el hombre que me había iniciado en el oficio. Ahora que lo pienso, es probable que Ben lo aprendiera de Morley, pues habían sido socios durante años. Sonreí para mis adentros. La agencia se llamaba Byrd-Shine; dos detectives a la antigua usanza, botellas de whisky en el cajón del escritorio e incontables partidas de póquer en la memoria. Su especialidad habían sido las «investigaciones conyugales», es decir, las aventuras adulterinas. En aquella época, el adulterio se consideraba una escandalosa perturbación de las buenas costumbres, la buena educación, el sentido cotidiano de la honradez y el buen gusto. En la actualidad, como se sabe, no da ni para un programa radiofónico de esos en que participa el público.
Читать дальше