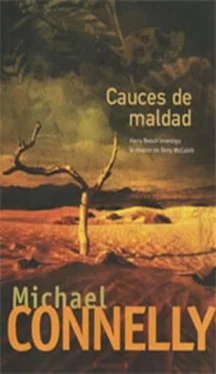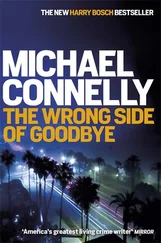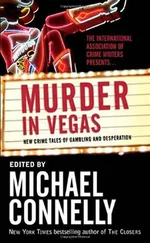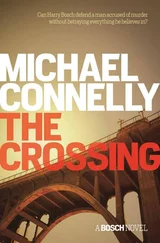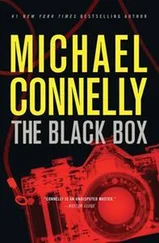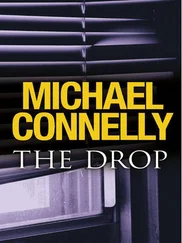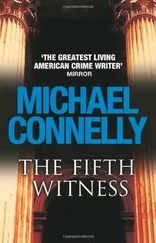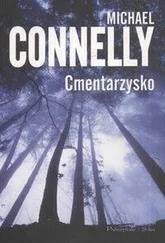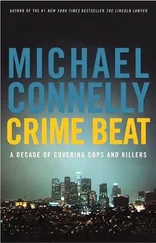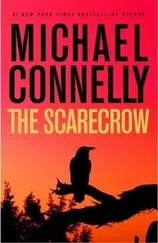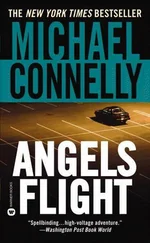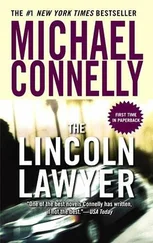– ¿Puede ampliarse esto? Quiero ver mejor esta zona.
– Puedo ampliarlo, pero perderá definición. Es digital, ¿sabe? Hay lo que hay.
No sabía de qué estaba hablando. Sólo le dije que lo hiciera. El jugó con algunos de los botones cuadrados dispuestos en la parte superior del marco y empezó a ampliar la fotografía y después la reposicionó de manera que el área ampliada permaneciera en pantalla. Enseguida dijo que había maximizado la ampliación. Me acerqué. La imagen era más borrosa todavía. Ni siquiera las líneas en el kilt del autor eran nítidas.
– ¿Puede apretarlo un poco?
– Se refiere a hacerlo más pequeño. Claro, puedo…
– No, me refiero a enfocarlo más.
– No, tío, es todo. Lo que ve es lo que hay.
– Vale, imprímalo. Antes ha salido mejor cuando lo he sacado en papel. Quizás ahora también.
Lockridge introdujo las órdenes y yo pasé un minuto de intranquila espera.
– ¿Qué es esto, por cierto? -preguntó Buddy.
– El reflejo del fotógrafo.
– Oh. ¿Quiere decir que no era Terry?
– No, no lo creo. Creo que alguien sacó fotografías de su familia y se las mandó. Era algún tipo de mensaje. ¿Lo mencionó alguna vez?
– No.
Hice un intento para ver si a Buddy se le escapaba algo.
– ¿Cuándo vio por primera vez esta carpeta en el ordenador?
– No lo sé. Debió de ser…, en realidad, acabo de verla por primera vez con usted ahora.
– Buddy, no me tome el pelo. Esto puede ser importante. Le he visto trabajar con este chisme como si fuera suyo desde el instituto. Sé que usaba esta máquina cuando Terry no estaba por aquí. El probablemente también lo sabía. A él no le importaba, y a mí tampoco. Sólo dígame, ¿cuándo vio este archivo por primera vez?
Dejó que pasaran unos segundos mientras se lo pensaba.
– La primera vez que los vi fue un mes antes de que muriera. Pero si su verdadera pregunta es cuando los vio Terry, entonces lo único que ha de hacer es mirar la carpeta y ver cuándo se creó.
– Pues hágalo.
Lockridge volvió a hacerse cargo del teclado y consultó las propiedades de la carpeta de fotos. En unos segundos tenía la respuesta.
– El veintisiete de febrero -dijo-. Entonces se creó la carpeta.
– Bueno, bien -dije-. Ahora, suponiendo que Terry no las tomara, ¿cómo terminaron en su ordenador?
– Bueno, hay varias maneras. Una es que las recibió en un mensaje de correo y las descargó. Otra es que alguien le tomó prestada la cámara y las hizo. Después, él las encontró y las descargó. La tercera forma es que quizás alguien le mandó un chip de fotos de la cámara o un cede con las fotos. Esa sería la forma más difícil de rastrear.
– ¿Terry podía acceder al correo electrónico desde aquí?
– No, desde la casa. No hay línea en el barco. Le dije que debería conseguir uno de esos módems celulares, ir sin cables como en ese anuncio en el que hay un tipo sentado en su escritorio en medio de un campo. Pero nunca llegó a eso.
La impresora expulsó la foto y yo la cogí y la puse lejos del alcance de Buddy. Después la coloqué en la mesa para que los dos pudiéramos mirarla. El reflejo era borroso y tenue, pero aun así resultaba más reconocible en la impresión de lo que lo era en la pantalla del ordenador. Vi que el fotógrafo sostenía la cámara enfrente de su cara, oscureciéndola por completo. Pero entonces pude identificar la L y la A sobrepuestas que configuraban el logo de los Dodgers de Los Ángeles. El fotógrafo llevaba una gorra de béisbol.
En un día cualquiera podría haber cincuenta mil personas que llevaran una gorra de los Dodgers en esta ciudad. No lo sabía a ciencia cierta. Lo que sí sabía era que no creía en las coincidencias. Nunca lo había hecho y nunca lo haría. Miré el reflejo borroso del fotógrafo y mi primera impresión fue que se trataba del hombre misterioso. Jordán Shandy.
Lockridge también lo vio.
– Maldición -dijo-. Es ese tipo, ¿no? Creo que es el de la excursión. Shandy.
– Sí-dije-. Yo también lo creo.
Dejé la imagen de Shandy sosteniendo el pez sierra junto a la ampliación. No había forma de identificarlos, pero no había nada que me hiciera pensar lo contrario. No había forma de estar seguro, pero lo estaba. Sabía que el mismo hombre que se había presentado sin anunciarse para una salida de pesca privada con Terry McCaleb también había acechado y fotografiado a su familia.
Lo que no sabía era dónde había obtenido McCaleb esas fotos ni si había hecho el mismo salto que yo.
Empecé a apilar todas las fotos que había impreso. Todo el tiempo estuve tratando de ordenar algo, de establecer alguna conexión lógica. Fue en vano. No disponía de suficiente información. Sólo unas pocas piezas. Mi instinto me decía que a McCaleb le habían lanzado el anzuelo de alguna manera. Recibió fotos de su familia a través de un mensaje de correo o de un chip o de un cede. Y las últimas dos fotos eran la clave. Las primeras treinta y cuatro eran el cebo. Las últimas dos eran el anzuelo oculto en el cebo.
Creía que el mensaje era obvio. El fotógrafo quería atraer a McCaleb al desierto, a Zzyzx Road.
Rachel Walling bajó por la escalera mecánica hasta la cavernosa zona de recogida de equipaje del aeropuerto internacional McCarran. Había cargado con su bolsa de viaje durante el trayecto desde Dakota del Sur, pero el aeropuerto estaba diseñado de manera que todos los pasajeros tenían que pasar por ahí.
La zona que rodeaba la escalera mecánica estaba llena de gente que esperaba. Chóferes de limusinas sostenían carteles con los nombres de sus clientes; otros simplemente llevaban letreros que anunciaban los nombres de hoteles, casinos o agencias de viajes. La algarabía reinante en la sala la asaltó mientras descendía. No se parecía en nada al aeropuerto en el que había iniciado el viaje esa mañana.
Cherie Dei había ido a recibirla. Rachel no había visto a su compañera agente del FBI en cuatro años y entonces sólo tuvieron una breve interacción en Ámsterdam. Habían pasado ocho años desde que había pasado un rato decente con ella y no estaba segura de que fuera a reconocerla ni de que Dei la reconociera a ella.
No importaba. En cuanto buscó en el mar de rostros y letreros, vio uno que captó su atención:
Bob Backus
La mujer que lo sostenía le estaba sonriendo. Su idea de una broma.
Rachel se acercó sin devolverle la sonrisa.
Cherie Dei llevaba el pelo castaño rojizo recogido en una cola de caballo. Era atractiva y delgada, lucía una bonita sonrisa, y sus ojos todavía conservaban mucha luz. Rachel pensó que tenía aspecto de madre de un par de niños de escuela católica y no de cazadora de asesinos en serie.
Dei extendió la mano. Ambas mujeres se saludaron y Dei le enseñó a Rachel el cartel.
– Ya sé que es un mal chiste, pero sabía que atraería tu atención.
– Pues sí.
– ¿Has tenido una escala muy larga en Chicago?
– Varias horas. No hay mucha elección viniendo de Rapid City. Denver o Chicago. Me gusta más la comida de O'Hare.
– ¿Llevas bolsas?
– No, sólo ésta. Podemos irnos.
Rachel llevaba un solo bulto, una bolsa de viaje de tamaño medio. Había metido únicamente unas pocas mudas de ropa.
Dei señaló hacia una de las series de puertas de cristal y se encaminaron en esa dirección.
– Te hemos reservado habitación en el Embassy Suites, donde estamos el resto. Casi no pudimos, pero hubo una cancelación. La ciudad está abarrotada por el combate.
– ¿Qué combate?
– No lo sé. Uno de superpesados o de júnior semipesados de boxeo en uno de los casinos. No presté atención. Sólo sé que es la razón de que la ciudad esté tan repleta.
Читать дальше