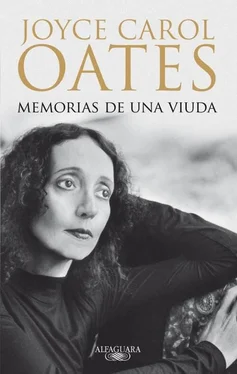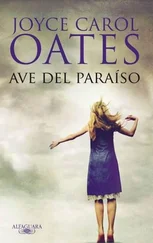(¿Por qué utilizan los médicos presentar cuando hablan de estas cosas? ¿Les molesta a ustedes tanto como a mí? Como si uno «presentara» síntomas en una especie de exhibición de mal gusto: «El paciente Ray Smith presenta fiebre, dificultad para respirar, más velocidad de respiración…».)
Ahora que ya se ha identificado la cepa exacta de la bacteria, están empleando un antibiótico más específico, mezclado con líquidos que entran por vía intravenosa en el brazo de Ray. Me siento aliviada. Esto es una buena noticia. Es imposible no pensar en el tratamiento con antibióticos como una especie de guerra -un enfrentamiento bélico-, como en una alegoría medieval del Bien y el Mal: nuestro bando es «bueno» y el otro es «malo». Es imposible no pensar en la guerra -las guerras- que nuestro país está llevando a cabo en Irak y Afganistán en unos términos teológicos tan crudos.
Como observó Spinoza: «Todas las criaturas desean persistir en su propio ser».
En la naturaleza no existe el «bien», ni el «mal». Sólo la vida que lucha con la vida. Vida que consume vida. Pero la vida humana, queremos creer, es más valiosa que otras formas de vida; desde luego, que formas de vida tan primitivas como las bacterias.
Exhausta por mi vigilia -¡esta vigilia que no ha hecho más que comenzar!-, caigo en una especie de duermevela junto a la cama de Ray, mientras él dormita agitado en su máscara de oxígeno y en mis sueños no hay ninguna figura reconocible, sólo formas bacterianas primitivas, un torbellino y una agitación febriles, una sensación de amenaza, malestar, todas esas imágenes alucinatorias de luces que impiden la visión y que dicen que son sintomáticas de la migraña, aunque yo nunca he tenido migrañas. Siento la boca seca, agria. Siento la boca como el interior de la boca de un desconocido, y la odio. Se me ocurre algo inquietante: «Has debido de infectarte tú también. Pero esta vez te has salvado».
Al despertarme, al principio, no estoy segura de dónde estoy. La sensación de malestar me acompaña. Y ahí, en la cama de hospital -¿mi marido?-, una especie de casco o máscara que desfigura y oculta su rostro, que siempre me ha parecido tan hermoso, tan juvenil, tan bueno… .
Aquí empieza parte de la confusión de la viudedad. Porque en los sueños se preparan nuestras personas futuras. En su negativa a ver que su marido está gravemente enfermo, la futura viuda no va a buscar nada sobre la bacteria E. coli en internet cuando vuelva a casa esa noche. Durante casi dieciocho meses después de que muera su marido, no buscará nada sobre esta cepa bacteriana común y, cuando lo haga, se encontrará con la terrible realidad de la que había tenido un miedo instintivo y que no podía arriesgarse a descubrir: «La neumonía causada por Escherichia coli tiene una mortalidad de hasta el setenta por ciento» .
8 . Vigilia(s) de hospital
Hay dos categorías de vigilias de hospital.
La vigilia con un final feliz, y la otra.
Al embarcarse en la vigilia de hospital, en una pequeña canoa en aguas turbulentas, una no puede saber con claridad en qué tipo de vigilia se ha embarcado -la vigilia con final feliz o la otra- hasta que llega a su fin.
Hasta que el paciente recibe el alta del hospital y vuelve sano y salvo a casa. O hasta que nunca le dan el alta y nunca vuelve a casa.
14 de febrero de 2008 . Hoy, en la habitación 541, está Jasmine, una haitiana de piel oscura que vive con unos familiares en Trenton y odia el «asqueroso» invierno de Nueva Jersey; es la auxiliar de enfermería asignada a Raymond Smith, que va a bañar al paciente detrás de un biombo, cambiarle las sábanas, ayudarle a ir al cuarto de baño, todo ello sin parar de hablar con él y ahora conmigo -«¿Señora Smith? Señora Smith, ¿cómo está?»-, con una voz aguda como la de un ave tropical. Al principio, Jasmine es una presencia alegre, como las flores que han enviado varios amigos y que están en jarrones sobre la mesilla: es cariñosa, simpática, deseosa de agradar -deseosa de agradar mucho-, una joven bajita y robusta con el cabello en rastas, las mejillas carnosas y los ojos oscuros y brillantes tras unas gruesas gafas rojas de plástico; pero a medida que Jasmine continúa parloteando y trajinando por la habitación, suspirando, riéndose, murmurando, su presencia se convierte en una distracción, algo irritante.
Incorporado en la cama, respirando por un tubo nasal, Ray está intentando revisar el correo que me ha pedido que le llevara: papeles del banco, cartas de colaboradores de Ontario Review , originales de poemas y relatos que le envían para su publicación; a su lado, yo trato de preparar el seminario sobre ficción que imparto al día siguiente en la Universidad de Princeton, y todo ese tiempo Jasmine habla sin parar, no parece que nuestra falta de respuesta la desanime, o quizá no se ha dado cuenta, hasta que, de pronto, hace un sonido de silbido entre los dientes y, como si estuviera enfadada, como una niña con una rabieta, coge el mando de la televisión y la enciende con el volumen alto. Le pedimos que por favor la apague, porque estamos intentando trabajar, y Jasmine nos mira como si jamás le hubieran pedido algo semejante; nos dice que «siempre ve la televisión en estas habitaciones» y, con un tono exageradamente educado, rayano en la hostilidad, pregunta si puede dejar el televisor encendido -«¿Con el volumen bajo?»-, sentada ahora en una silla debajo del aparato, con su uniforme de nylon blanco que le aprieta en las caderas y los muslos, mirando la pantalla, embelesada ante el revoloteo de imágenes, como si tuvieran toda la importancia del mundo para ella, que se relame, murmura y se ríe, respira hondo -«¡Oooh por Dios! ¡Oooh!»- hasta que, al cabo de un rato -veinte minutos, veinticinco-, como si la pantalla mágica hubiera perdido de pronto su atractivo, Jasmine se vuelve otra vez hacia nosotros con renovado entusiasmo y, con el ruido y el zumbido de la televisión de fondo, reanuda su charla chillona, que me hace querer taparme los oídos, aunque sonrío -sonrío con tal fuerza que me duele la cara-, porque no quiero que Jasmine se sienta insultada por mi falta de atención o porque no respeto su personalidad, que seguro que otros han elogiado y alentado, mientras Ray cierra los ojos, desesperado, atrapado en la cama de hospital por la vía intravenosa en su magullado brazo derecho y el tubo nasal sujeto a la cabeza, obligado, como en la antesala del infierno, a oír a Jasmine repetir su monólogo sobre un antiguo paciente que se portó muy bien con ella -muy muy bien-, y su esposa también, le habían hecho unos regalos muy especiales , le habían enviado una postal que decía «¡Querida Jasmine!» desde el suroeste, eran unas personas muy generosas, un matrimonio mayor, muy simpático, y, mientras oigo esas palabras orgullosas y a la vez acusadoras, me inunda la desolación, e incluso una punzada de miedo: ¿será esta auxiliar que trabaja en el Centro Médico de Princeton retrasada? ¿Tendrá un desequilibrio mental? ¿Estará perturbada? ¿Loca?
Ninguna de las demás enfermeras, de más edad, se parece nada a Jasmine; es como si Jasmine procediera de otra dimensión, tal vez un programa de humor de televisión, salvo que no es divertida, es completamente seria; intento explicar que mi marido está agotado y que le gustaría descansar, trato de sonreír, trato de hablar con educación, por temor a molestar a la excitable joven, hasta que digo con voz enérgica: «Perdón, Jasmine, mi marido está cansado, le gustaría dormir», y eso hace que Jasmine nos mire asombrada, incapaz de hablar por un instante, de lo estupefacta -insultada- que se siente, con un aire escandalizado que le tuerce el rostro como en un dibujo animado infantil:
Читать дальше