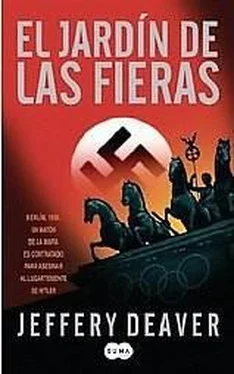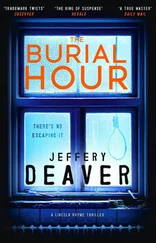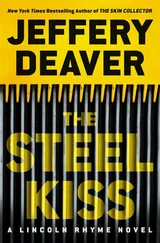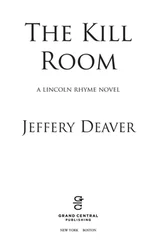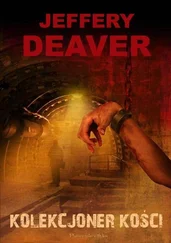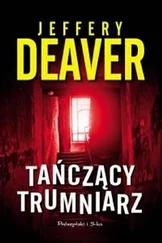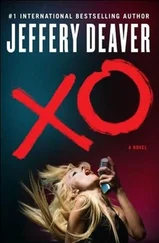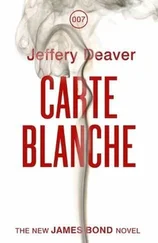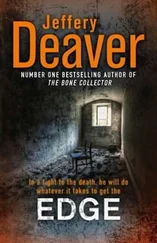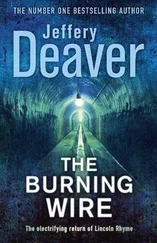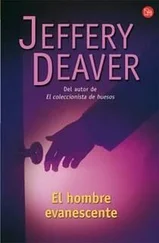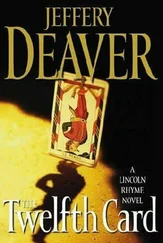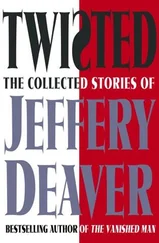Por fin, a través de la maleza, vio delante un campo de césped recortado en torno a un edificio escolar. Aparcados a poca distancia, un Mercedes negro, un autobús y un camión. También un Opel, al otro lado del campo. Había allí varios hombres; entre ellos, dos soldados y uno de la SS junto al Mercedes.
¿Sería todo eso algún tipo de negociación furtiva entre Schumann y ese Webber, cosas del mercado negro? Y en ese caso, ¿dónde estaban ellos?
Preguntas, sólo preguntas.
De pronto Kohl reparó en algo anormal. Se acercó un poco más, apartando la maleza, y se enjugó el sudor de los ojos para mirar con atención. Entre el tubo de escape del autobús y la escuela había una manguera. ¿Para qué? Tal vez estaban matando alimañas.
Pronto olvidó ese detalle curioso. Su atención se concentró en el Mercedes. Tenía la portezuela de atrás abierta y de él bajaba un hombre. Kohl, asombrado, notó que era un ministro del Gobierno: Reinhard Ernst, el coronel a cargo de lo que se denominaba «Estabilidad Interior», aunque todos sabían que era el genio militar responsable del rearme.
¿Qué hacía él allí? ¿Acaso…?
– Oh, no -susurró Willi Kohl, audiblemente-. ¡Dios mío!
De pronto comprendió con exactitud a qué se debían las alertas de seguridad, cuál era la relación entre Morgan, Taggert y Schumann, para qué estaba el norteamericano en Alemania.
El inspector echó a correr por el bosque rumbo al claro, con la pistola bien apretada en la mano, maldiciendo a la Gestapo, a la SS y a Peter Krauss por no haberle explicado lo que sabían. Maldecía también los veinte años y los veinticinco kilos que la vida había agregado a su cuerpo desde su ingreso en la policía. En cuanto a los pies, tan urgente era su deseo de impedir la muerte de Ernst que olvidó el dolor por completo.
¡Todo mentira!
«Todo lo que nos dijeron era mentira. Para que viniéramos voluntariamente a su cámara de ejecución». Kurt había creído que elegía la salida cobarde al aceptar unirse al servicio. Ahora iba a pagar esa decisión con la muerte. En cambio, si él y Hans hubieran ido al campo de concentración, probablemente habrían sobrevivido.
Nervioso, mareado, se sentó en el rincón del edificio académico 5, junto a su hermano. No estaba menos asustado que los demás ni menos desesperado; no obstante, no intentaba arrancar los pupitres del suelo ni derribar la puerta a golpes de hombro como los otros. Sabía que Ernst y Keitel esperaban eso y habían construido un edificio hermético, inexpugnable, para que les sirviera de ataúd. Los nacionalsocialistas eran tan eficientes como demoniacos.
Él blandía una herramienta diferente. Con el pequeño lápiz que había encontrado en la parte trasera del aula, garabateaba palabras inseguras en una página en blanco, arrancada de un libro. El título del volumen resultaba irónico, considerando que era el pacifismo lo que les había llevado a ese terrible lugar: Tácticas de la caballería durante la guerra entre Francia y Prusia, 1870-1871.
Alrededor, gemidos de miedo, gritos de ira, sollozos. Kurt apenas los oía.
– No tengas miedo -dijo a su hermano.
– No -dijo Hans, aterrado, con la voz quebrada-. No tengo miedo.
En vez de la carta tranquilizadora que había pensado escribir esa noche a sus padres, la que Ernst había prometido dejarles enviar, redactó una nota muy diferente.
Albrecht y Lotte Fischer
Calle Príncipe George n° 14
Swiss Cottage
Londres, Inglaterra
Si por algún milagro recibís esto, sabed, por favor, que en estos últimos minutos de vida os tenemos en el pensamiento. Las circunstancias de nuestra muerte tienen tan poco sentido como las de los millares que han muerto aquí antes que nosotros. Os rogamos que continuéis con vuestra obra, sin olvidarnos; así tal vez se acabe esta locura. Decid a quien quiera escucharos que el mal, aquí, es peor que cuanto puedan imaginar y que continuará hasta que alguien tenga el valor de impedirlo.
Sabed que os queremos.
Vuestros hijos
Los gritos cesaron; los jóvenes iban cayendo de rodillas o boca abajo y comenzaban a besar las tablas de roble y los zócalos, tratando de chupar el aire que pudiera haber bajo el suelo. Algunos se limitaban a orar apaciblemente.
Kurt Fischer apartó una vez más la mirada de lo que escribía. Hasta rió por lo bajo, pues de pronto comprendía que ése era el objetivo esencial que había deseado: hacer llegar el mensaje a sus padres y finalmente al mundo. Así lucharía contra el Partido. Su arma sería su muerte.
Ya cercano al final, sintió un curioso optimismo, seguro de que esa nota sería hallada y entregada. Y quizá, por medio de sus padres o de otros, sería la raíz capaz de quebrar la muralla de la cárcel que aprisionaba a su país.
El lápiz cayó de su mano.
Con las últimas migajas de pensamiento y energía, Kurt plegó la hoja y la guardó en su cartera, donde más posibilidades tendría de que la retiraran de su cadáver; Dios mediante, algún enterrador o un médico encontraría su mensaje y tendría el valor de enviarlo.
Luego estrechó la mano de Hans y cerró los ojos.
Paul Schumann aún no tenía blanco.
Reinhard Ernst se paseaba erráticamente junto al Mercedes, hablando al micrófono conectado por un cable al salpicadero del coche. Además la estatura de su guardaespaldas lo ocultaba a la vista del sicario.
Con el arma lista y el dedo en el gatillo, aguardaba a que el hombre se detuviese.
Tocar el hielo…
Dominar la respiración, ignorar las moscas que le zumbaban en la cara, ignorar el calor. Gritar mudamente a Reinhard Ernst: «¡Deja de moverte, hombre! Déjame hacer esto y volver a mi país, a mi imprenta, a mi hermano… a la familia que tuve, que aún puedo tener».
A su mente vino una rápida imagen de Käthe Richter; vio sus ojos, sintió sus lágrimas, oyó el eco de su voz.
Prefiero compartir mi país con diez mil asesinos que mi cama con uno solo.
Su dedo acarició el gatillo del máuser. La cara de Käthe, sus palabras, desaparecieron en un rocío de hielo.
Y justo en ese momento Ernst dejó de pasearse, colgó nuevamente el micrófono en el salpicadero del Mercedes y se apartó del coche. De pie, cruzado de brazos, charlaba amistosamente con su guardaespaldas, que movía la cabeza en una lenta afirmación. Ambos contemplaban el aula.
Paul apuntó la mira al pecho del coronel.
Al aproximarse al claro Willi Kohl oyó un fuerte disparo. Resonó contra los edificios y el paisaje antes de que se lo tragaran la hierba alta y los enebros que lo rodeaban. El inspector se agachó instintivamente. Vio que, al otro lado del claro, la alta silueta de Reinhard Ernst caía al suelo, junto al Mercedes.
«No… ¡Ese hombre ha muerto! ¡Es culpa mía! Por mi descuido, mi estupidez, han matado a un hombre, a un hombre que era vital para la patria».
El guardaespaldas del ministro, agazapado, buscaba al atacante. «¿Qué he hecho?», se preguntó el inspector.
Pero entonces resonó otro disparo.
Mientras se acercaba al tronco protector de un grueso roble, en el borde del claro, Kohl vio que un soldado del Ejército regular caía a tierra. Más allá, otro soldado yacía en el césped, con el pecho ensangrentado. A poca distancia un hombre calvo, de traje marrón, gateaba para refugiarse bajo el autobús.
El inspector miró luego al Mercedes. ¿Qué pasaba allí? Se había equivocado. ¡El ministro estaba indemne! Al oír el primer disparo Ernst se había arrojado al suelo para protegerse, pero ahora se incorporaba con cautela, pistola en mano. Su guardaespaldas había desenfundado un arma automática y también buscaba un blanco.
Читать дальше