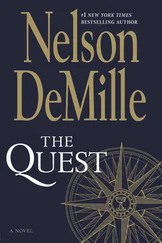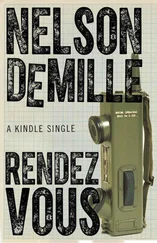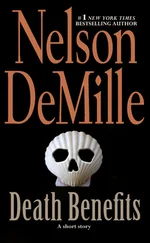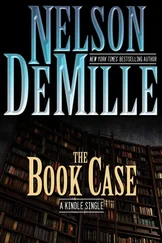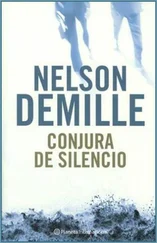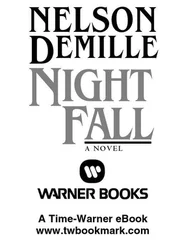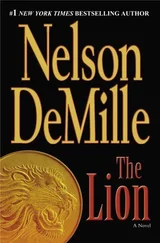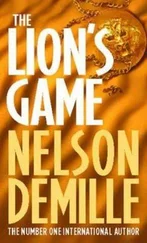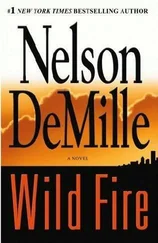Inspiró profundamente y trató de calmar los nervios. Recordó lo que un forense le había dicho una vez en un depósito de cadáveres. «Los muertos no pueden hacer ningún daño. Nadie ha sido jamás asesinado por un muerto.»
Miró a la cabina de la cúpula y vio a los muertos mirándolo. El forense estaba equivocado. Los muertos pueden hacer daño y matar el alma. Andy McGill rezó un avemaría y se santiguó.
Me estaba poniendo nervioso pero George Foster había establecido una vía de enlace a través del agente Jim Lindley, que se encontraba abajo, hablando con uno de los policías de la Autoridad Portuaria, y éste mantenía contacto por radio con su Centro de Mando, que, a su vez, se hallaba en comunicación con la torre y con sus unidades del Servicio de Emergencia destacadas en la pista.
– ¿Qué ha dicho Lindley? -le pregunté a George.
– Que una persona del Servicio de Emergencia ha subido al avión y que los motores están apagados.
– ¿Ha transmitido un informe de situación el tipo del Servicio de Emergencia?
– Todavía no, pero con la radio ha hecho señales desde el avión para indicar que todo está bien.
– ¿Ha hecho señales? ¿Señales de humo quizá, como los indios?
Ted y Debbie rieron. Kate, no.
George soltó un suspiro de exasperación y me lo explicó:
– Señales de radio. El hombre lleva puesta una mascarilla de oxígeno y es más fácil hacer señales con la radio que intentar hablar…
– Lo sé -Lo interrumpí-. Sólo estaba bromeando.
No es fácil encontrar a alguien tan serio como George Foster. Desde luego, no en la policía de Nueva York, donde todo el mundo era un comediante y cada comediante quería ser la primera figura.
Pero mi numerito se estaba desfasando allí, en la barrera de acero de la Puerta 23.
– Salgamos a establecer un enlace personal con Lindley -le sugerí a George.
– ¿Por qué?
– ¿Y por qué no?
George se sentía dividido entre el deseo de tenerme controlado y el de perderme de vista, de mandarme lejos de allí, lejos de su vida. Suelo producir ese efecto en mis superiores.
– En cuanto el miembro del Servicio de Emergencia saque del avión a nuestros hombres y los lleve al coche de la Autoridad Portuaria, Lindley me llamará y bajaremos la escalera y saldremos -dijo, dirigiéndose a todos nosotros-. Es un paseo de unos treinta segundos, o sea, que no se impaciente nadie. ¿De acuerdo?
No tenía intención de discutir con aquel tipo. Y para que constara, dije:
– Tú mandas.
La radio de Debra Del Vecchio crepitó. Escuchó y nos informó:
– Los Yankees han empatado en el quinto tiempo.
Así pues, nos quedamos esperando en la puerta mientras circunstancias que escapaban de nuestro control introducían una pequeña demora en nuestros planes. En la pared, un cartel turístico mostraba una vista nocturna de la estatua de la Libertad iluminada. Bajo la fotografía figuraban en una docena de idiomas las palabras de Emma Lazarus: «Dadme vuestras fatigadas, vuestras pobres, vuestras apiñadas masas que anhelan respirar en libertad, triste desecho de vuestras fecundas playas. Enviadme a las gentes sin hogar, zarandeadas por la tormenta. Yo alzo mi lámpara junto a la puerta de oro.»
Lo había aprendido de memoria en la escuela primaria. Todavía me ponía la carne de gallina.
Volví la vista hacia Kate, y nuestros ojos se encontraron. Ella me sonrió, y yo le correspondí con otra sonrisa. Bien mirado, aquello era mejor que estar tumbado en una cama del hospital presbiteriano de Columbia conectado a una serie de aparatos que me mantenían con vida. Uno de los médicos me dijo más tarde que, de no haber sido por un magnífico conductor de ambulancias y un enfermero excelente, yo estaría con una etiqueta colgando del dedo gordo del pie en lugar de con una pulsera de identificación. Así de cerca estuve.
Eso le cambia a uno la vida. No exteriormente, sino por dentro. Al igual que muchos amigos míos que combatieron en Vietnam, a veces siento como si se me hubiera acabado el tiempo y mi contrato con Dios se estuviera prorrogando de mes en mes.
Me daba cuenta de que aquello fue el día en que recibí tres balazos en la calle 102 Oeste, y hacía tres días que había sido el primer aniversario. El día habría pasado inadvertido para mí de no haber sido porque mi ex compañero, Dom Fanelli, insistió en invitarme a unas copas. Para entrar en situación me llevó a un bar de la calle 102 Oeste situado a una manzana de distancia del feliz incidente. Allí había una docena de mis antiguos compañeros que sostenían un blanco de ejercicios de tiro con la silueta de un hombre perforada por tres orificios de bala y debajo el nombre: John Corey. Los polis son gente muy extraña.
Andy McGill sabía que todo lo que hiciese o dejase de hacer sería examinado con microscopio durante las semanas y meses siguientes. Probablemente se pasaría los próximos uno o dos meses testificando ante una docena de agencias estatales y federales, por no hablar de sus propios jefes. Aquel desastre se convertiría en una leyenda del parque de bomberos, y quería asegurarse de ser él el héroe de esa leyenda.
Sus pensamientos regresaron del desconocido futuro al problemático presente. ¿Y ahora, qué?
Sabía que, una vez apagados los motores, sólo se podían volver a poner en marcha utilizando la unidad de energía auxiliar del aparato, lo cual no estaba a su alcance, o utilizando una unidad de energía auxiliar externa que tendría que ser llevada hasta el avión. Pero sin pilotos que pusieran en marcha los motores y llevasen el aparato por la pista, lo que hacía falta era que un remolcador de Trans-Continental sacase el avión de allí y lo llevase a la zona de seguridad, fuera de la vista del público y de los medios de comunicación. McGill se llevó la radio a la mascarilla y llamó a Sorentino.
– Rescate Uno, aquí Rescate Ocho-Uno.
McGill apenas oyó la respuesta de Sorentino a través de los auriculares.
– Trae aquí un remolcador de la compañía lo más rápidamente posible. ¿Me has copiado?
– Copiado, remolcador de Trans-Continental. ¿Qué ocurre?
– Hazlo. Corto.
McGill salió de la cabina de mando, cruzó rápidamente la sección superior, bajó por la escalera de caracol hasta el nivel inferior y abrió la segunda puerta de salida, situada al otro lado del fuselaje, enfrente de la que había utilizado para entrar.
Descorrió la cortina de la sección turista y miró a lo largo de toda la longitud del 747. Frente a él había varios cientos de personas sentadas, erguidas o recostadas, totalmente inmóviles, como si se tratase de una fotografía. Continuó mirando, esperando que alguien se moviese o emitiera algún sonido. Pero no hubo ningún movimiento ni respuesta alguna a su presencia, ninguna reacción ante aquel forastero vestido con un plateado traje espacial y con el rostro cubierto por una máscara.
Se volvió, cruzó la zona despejada que se extendía delante, descorrió la cortina del compartimento de primera clase y lo cruzó con paso rápido, tocando varias caras, a veces incluso abofeteando a varias personas para ver si suscitaba alguna reacción. No había absolutamente ningún signo de vida entre aquellas personas, y a su mente acudió un pensamiento por completo irrelevante, que los billetes de ida y vuelta en primera clase París-Nueva York costaban unos diez mil dólares. ¿Cuál era la diferencia? Todos respiraban el mismo aire, y ahora estaban tan muertos como los de clase turista.
Salió rápidamente del compartimento de primera clase y regresó a la zona despejada, donde se encontraban la despensa, la escalera de caracol y las dos puertas abiertas. Se dirigió a la puerta de estribor y se quitó la mascarilla y el casco con los auriculares.
Читать дальше