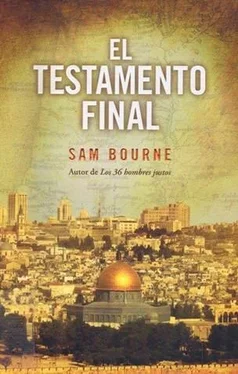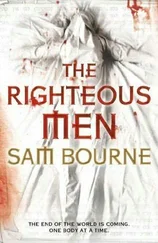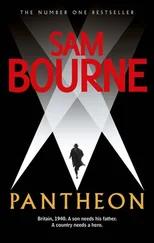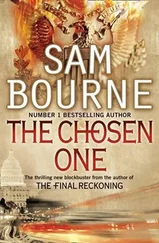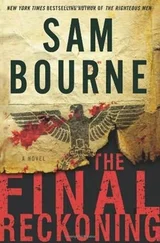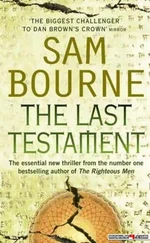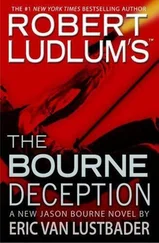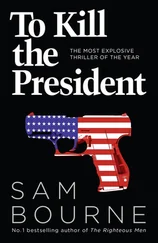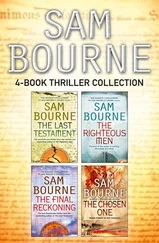Solo que entonces lo detuvieron. Era la primera vez que le pasaba. Un agente de expresión aburrida y mal afeitado lo llamó con un gesto de la mano y, sin decir palabra, le ordenó que abriera la maleta que arrastraba tras él. Henry la colocó en el mostrador y abrió la cremallera.
El guardia revolvió entre los calzoncillos, los calcetines y el neceser y entonces se topó con el cargamento de chocolate. Miró a Henry y alzó una ceja de incredulidad.
– ¿Qué es esto?
– Chocolate.
– Ya lo veo, pero ¿por qué trae tanto?
– Es para mi sobrino. Añora su casa.
– ¿Puedo abrirlo?
– Desde luego. Le ayudaré.
Henry estaba seguro de que le temblaban las manos, pero se afanó con una de las tabletas para que el aduanero no se diera cuenta. Cogió una al azar, empujó el chocolate fuera del papel un par de centímetros, tal como había practicado en la cocina de su casa, y desgarró el papel de plata para dejar a la vista tres cuadrados de chocolate con leche inglés.
– Está bien.
Sin pensarlo siquiera, Henry partió un trozo y se lo ofreció al agente con cara de quien dice «¿Hacemos las paces?». El hombre negó con la cabeza y le indicó que podía seguir. Registro superado. Lo cual era una suerte, porque si el agente hubiera indagado un poco más habría visto que el resto de la tableta carecía extrañamente de nueces e incluso de chocolate y que resultaba muy poco apetitoso.
Sujetando el tirador de la maleta con más fuerza que nunca, Henry salió del aeropuerto y se unió a la cola del taxi. Cuando le llegó el turno, dijo en voz alta y con gran alivio:
– A Jerusalén, por favor. Al Mercado Viejo.
Tel Aviv, Israel, miércoles, 20.45 h
Maggie no podía evitar pensar que Israel, para ser un país tan pequeño, era de lo más confuso. Llevaban en el coche menos de una hora y tenía la sensación de haber hecho un viaje en el tiempo. Si Jerusalén era una ciudad tallada en la pálida piedra de los tiempos bíblicos, donde cada callejón adoquinado estaba cubierto por la polvorienta pátina de la historia antigua, Tel Aviv era una ciudad moderna, ruidosa y asfixiante. En el horizonte brillaba el perfil resplandeciente de los rascacielos, con sus fachadas iluminadas como tableros de ajedrez, mientras a ambos lados de la carretera desfilaban, uno tras otro, bloques de viviendas con las azoteas cubiertas de paneles solares y grandes cilindros que, según le explicó Uri, eran depósitos de agua caliente. Cuando salieron de la autopista y se adentraron en las calles de la ciudad, a Maggie la impresionó el frenesí de rótulos publicitarios, comercios, bares, hamburgueserías, cafés al aire libre, atascos, edificios de oficinas, chicas con camisetas por encima del ombligo y chavales con el pelo teñido y de punta. Al lado de Jerusalén, donde la santidad parecía impregnarlo todo, Tel Aviv parecía un templo a la blasfemia y la prisa.
– Su edificio es el número seis. Aparcaremos aquí.
Se encontraban en la calle Mapu; a juzgar por los coches estacionados en las aceras, debía de ser uno de los barrios elegantes de la ciudad. El edificio en sí no tenía nada especial, era de simple hormigón blanco. Pasaron por una especie de subterráneo, dejaron atrás las hileras de los buzones del correo y llegaron a una puerta con un interfono. Uri apretó el número setenta y dos.
No hubo respuesta. Impaciente, Maggie se puso delante de Uri y apretó el botón durante largo rato. Nada. -Prueba otra vez con el teléfono.
– El contestador automático lleva conectado toda la tarde.
– ¿Estás seguro de que es este apartamento?
– Estoy seguro.
Maggie empezó a caminar arriba y abajo.
– ¿Cómo puede ser que no haya nadie? No pueden haber salido todos.
– No son «todos». Solo está él. Maggie se detuvo, perpleja.
– Está divorciado. Vive solo -explicó Uri.
– ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos?
– Podríamos entrar por la fuerza.
De repente, Maggie sintió frío. ¿Qué diantre estaba haciendo allí, tiritando en una calle de Tel Aviv, cuando podría haber estado escogiendo sofás cama en Georgetown? Tendría que estar en casa, con Edward, cómodamente instalada en el diván, pidiendo la cena por teléfono, viendo la televisión o haciendo lo que hace la gente normal cuando ya no eres un loco de veinticinco años que trabaja día y noche y salta de un país enloquecido a otro. Edward lo había conseguido, había pasado de ser un idealista con la mochila al hombro a llevar traje en Washington. ¿Por qué ella no? Dios sabía que lo había intentado. Quizá tuviera que llamar a Judd Bonham y decirle que lo dejaba estar. Además, no la estaban aprovechando apropiadamente. ¡Por Dios, era especialista en mediación! Tendría que estar en una sala de negociaciones, no en la calle jugando a detectives. Metió la mano en el bolsillo y palpó el móvil.
Pero sabía qué le diría Bonham; no tenía sentido estar en esa sala hasta que las partes estuvieran dispuestas. y tal como iban las cosas, ese momento parecía más lejano cada día. Pronto, ni siquiera habría sala en la que entrar. Su trabajo consistía en encarrilar a ambos bandos, y eso significaba cerrar el caso Guttman Nur, fuera lo que fuese. Ellos no podían permitirse que fallara. Sabía mejor que nadie qué sucedía cuando unas negociaciones de paz estaban a punto de culminar y fracasaban. Por un instante volvió a ver, el recuerdo que tanto se había esforzado por borrar. Tenía que conseguirlo; de lo contrario su trayectoria profesional quedaría resumida a un simple y fatal error.
Se volvió hacia Uri y le contestó con voz sosegada:
– No. No podemos entrar a la fuerza. Imagina que nos detienen. Yo he venido en representación del gobierno de Estados Unidos.
– Podría hacerlo yo.
– Sí, pero tú estás conmigo, ¿no? El problema es el mismo.
¿No hay otra manera?
Uri meneó la cabeza y dio un puñetazo contra la puerta, soportando casi sin inmutarse un dolor evidente.
– Está bien -dijo Maggie dándose la vuelta-. Pensemos. ¿Qué pasó cuando llamaste al periódico?
– Hablé con los del turno de noticias de la noche. Me dijeron que no estaban al tanto de los movimientos de sus columnistas y me dieron este número de teléfono.
– El que ya teníamos.
El silencio se prolongó durante más de un minuto mientras Maggie se devanaba los sesos intentando dilucidar qué debían hacer. De repente, Uri dio un respingo, cogió a Maggie del brazo y echó a correr hacia el coche.
– ¿Qué pasa, Uri?
– Entra en el coche.
Mientras conducía, Uri le explicó que cuando estaba en el ejército había salido con una chica cuyo hermano había estado en la India con el hijo de Baruch Kishon. Cuando vio el rostro de Maggie y su expresión de incredulidad, sonrió y añadió:
– Israel es un país pequeño.
Unas llamadas más tarde consiguió el número de teléfono de Eyal Kishon. Uri marcó y tuvo que hablar a gritos. Eyal estaba en una discoteca. Uri intentó explicarle la situación, pero fue inútil. Tendrían que reunirse con él.
Uri puso las noticias de la radio y se las fue traduciendo a Maggie: violencia en Cisjordania, niños palestinos muertos, tanques israelíes penetrando de nuevo en Gaza, más bombardeos de Hizbullah en el norte… Las conversaciones con los palestinos se habían estancado de verdad. Maggie meneó la cabeza. La situación se estaba descontrolando.
– Según una encuesta de Estados Unidos, el presidente va cinco puntos por detrás -añadió Uri-. Al parecer no ha salido bien parado del último debate televisivo. -y entonces la última noticia-: Ha habido un incendio en un kibutz del norte. Podría tratarse de un fuego provocado.
Aparcaron en la calle Yad Harutzim y caminaron hasta la discoteca Blondie. El ruido fue inmediato, un ritmo martilleante que Maggie notó hasta en las tripas. Reinaba un bombardeo constante de luz, incluido un rayo de un blanco cegador que barría la pista de baile como un reflector.
Читать дальше