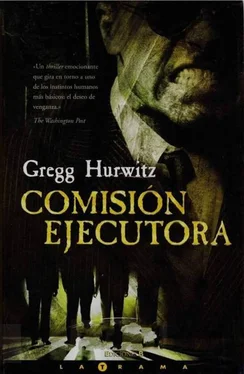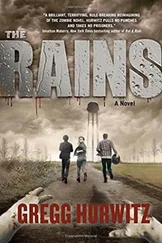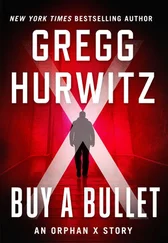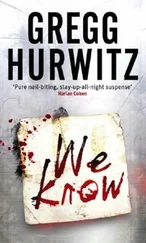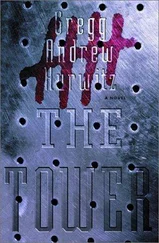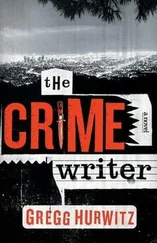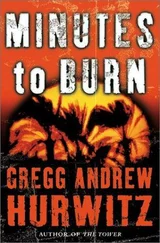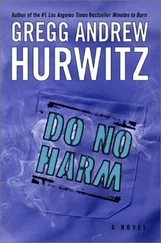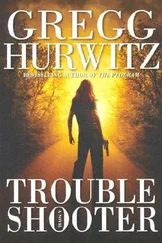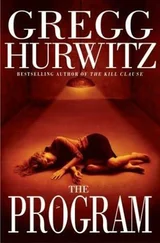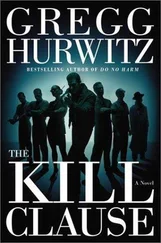Encaramado al sofá se veía a un individuo de aspecto delicado con gafas de lente excesivamente gruesa y sólida montura de pasta negra. Sus rasgos eran redondeados y blandos, como los de una muñeca de trapo. Su chillona camisa hawaiana en plan Magnum contrastaba con lo austero del mobiliario, igual que el reflejo de su cráneo calvo y ahusado. No tenía barbilla propiamente dicha y su nariz era de una finura extrema. En su labio superior se apreciaban las consecuencias de la recomposición de una fisura de paladar. Sacó la manita de entre los cojines del sofá y, ayudándose de los nudillos, se acomodó las gafas en el puente de la nariz, casi inexistente. A su lado se encontraba el individuo que había ido a ver a Tim la noche anterior.
La mujer estaba sentada en uno de los sillones justo enfrente de Tim, enmarcada a la perfección por la chimenea que había a su espalda. Tenía un atractivo gazmoño; el fino jersey abotonado que vestía permitía intuir en ella una constitución esbelta y femenina. Daba la impresión de haberle birlado las gafas a una secretaria de la década de los años cincuenta. Llevaba el pelo recogido en la nuca con pulcritud y sujeto por un par de palillos negros. A Tim le pareció que rondaba la treintena; sin duda era la más joven del grupo.
En torno a ellos había estanterías que se alzaban desde el suelo hasta el techo, seis metros y pico más arriba. También se veía una escalera corredera de biblioteca sujeta a una barra de cobre que abarcaba toda la pared opuesta. Los libros estaban organizados por colecciones y temas: publicaciones de jurisprudencia, revistas de sociología, textos de psicología… Cuando Tim vio las hileras de libros del propio Rayner, cayó en la cuenta de que era la biblioteca desde la que se había retransmitido la entrevista que había visto en la televisión la noche anterior. Sus libros tenían títulos que recordaban a telefilmes de la década de los años ochenta: Pérdida violenta, Venganza truncada, Más allá del abismo.
El rincón opuesto estaba ocupado por un escritorio de color miel sobre el que había una escultura de la Justicia Ciega con su balanza. El accesorio, un tanto cursi, estaba por debajo del resto del mobiliario, quizá porque lo habían colocado allí de cara a la televisión. O para que lo viera Tim.
La mujer le ofreció una sonrisa lacónica.
– ¿Qué le ha pasado en el ojo? -preguntó.
– Me caí por la escalera. -Tim dejó caer la bolsa sobre la alfombra persa-. Me gustaría aclarar que no he accedido a nada, que sólo he venido para asistir a una reunión de la que, hasta el momento, no sé nada. ¿De acuerdo?
Los hombres y la mujer asintieron.
– Respondan de viva voz, por favor.
– Sí -dijo Rayner-. Estamos de acuerdo. -Tenía el encanto cercano y la sonrisa fácil de un timador, cualidades que Tim conocía mejor que bien.
Mientras Rayner iba a cerrar la puerta por detrás de Tim, la mujer dijo:
– Antes que nada, nos gustaría darle el pésame por la muerte de su hija. -Su tono pareció genuino, imbuido incluso de cierta tristeza íntima. En otras circunstancias, es posible que a Tim le hubiera resultado conmovedor.
El hombre que Tim conocía de la noche anterior se levantó de su sillón.
– Ya sabía que vendría usted, señor Rackley. -Cruzó la estancia y estrechó la mano a Tim-. Soy Franklin Dumone.
Tim lo palpó en busca de un micrófono. Dumone hizo un gesto a los demás, que se desabrocharon o levantaron las camisas para dejar el pecho al descubierto. Los torsos de los gemelos, compactos, esculpidos en el gimnasio, ofrecieron un acusado contraste con la carne amorfa del tipo de la camisa hawaiana. Incluso la mujer hizo lo propio y se retiró el jersey y la blusa blanca para dejar a la vista su sostén de encaje. Impávida, sostuvo la mirada a Tim con una leve mueca divertida en los labios.
Tim sacó de la bolsa un emisor de radiofrecuencia y recorrió el perímetro de la habitación, pasando la varilla por las paredes en busca de alguna frecuencia que delatase la presencia de un transmisor digital. Prestó especial atención a los enchufes y al carillón que había junto a la ventana. Los demás lo observaron con interés.
El dispositivo no emitió ningún sonido indicativo de que estuvieran siendo grabados.
Rayner había estado observando a Tim con una sonrisilla torcida.
– ¿Ya ha acabado?
Al no obtener respuesta, Rayner asintió en dirección al gemelo de aspecto más severo. Con un fugaz gesto de muñeca, el gemelo arrancó a Tim de la muñeca el reloj antichoque y se lo pasó a su hermano, quien metió la mano en el bolsillo de la camisa, sacó un diminuto destornillador y retiró la tapa al reloj. Ayudándose de unas tenacillas, extrajo un minúsculo transmisor digital y se lo guardó en el bolsillo.
El individuo de la camisa hawaiana habló con una voz aguda y sibilante que adolecía de diversos defectos de dicción.
– Desconecté la señal cuando entró usted por la puerta. Por eso ahora mismo no la ha localizado.
– ¿Cuánto hace que me vigilan?
– Desde el día del funeral de su hija.
– Lamentamos habernos inmiscuido en su vida -reconoció Dumone-, pero debíamos asegurarnos.
Habían escuchado la reunión con el comité de revisión del tiroteo, su enfrentamiento con Tannino y su íntimo combate de la víspera con Dray. Tim hizo un esfuerzo por recuperar la cordura.
– ¿Asegurarse de qué?
– ¿Por qué no se sienta?
Tim no hizo el menor movimiento en dirección al sofá.
– ¿Quiénes son? Y ¿por qué han estado recabando información sobre mí?
El gemelo ajustó el último tornillo y le lanzó el reloj bruscamente. Tim lo atrapó justo delante de su cara.
– Supongo que ya conoce a William Rayner -dijo Dumone-.
Sociólogo y psicólogo, experto en psicología y derecho y erudito de renombre.
Rayner levantó la copa con falsa solemnidad.
– Me gusta más célebre erudito.
– Esta es su profesora adjunta y protegida, Jenna Ananberg. Yo soy sargento jubilado de la Policía de Boston, Unidad de Delitos Mayores. Éstos son Robert y Mitchell Masterson, ex detectives y miembros de las Fuerzas Especiales de Intervención de Detroit. Robert era un tirador de precisión, uno de los mejores francotiradores del cuerpo, y Mitchell trabajaba como técnico de explosivos en la Unidad de Desactivación. -Tras una pausa incómoda, Mitchell asintió, pero Robert, el que le había cogido el reloj a Tim, se limitó a mirarle de hito en hito.
El porte agresivo de Robert y lo afilado de su rostro le recordó al boina verde que le había adiestrado para pelear cuerpo a cuerpo. En cierta ocasión, le enseñó un movimiento frontal, un golpe descendente a la entrepierna del oponente, brusco y duro hasta la crueldad, sincronizado con un giro de cadera para darle más empuje. El boina verde aseguraba que si el golpe se daba con una alineación correcta, de modo que los nudillos entraran en contacto con la parte superior del pubis, podía cercenarle limpiamente el pene a cualquiera. Al contárselo, su sonrisa translució cierto brillo delator de apetitos extraños y nítidos recuerdos.
Robert y su hermano eran tipos peligrosos, no porque parecieran furibundos, sino porque exudaban esa ausencia de miedo que Tim había aprendido a discernir a fuerza de años de preparación. Tanto el uno como el otro tenían mirada de camposanto.
Dumone continuó:
– Y éste es Eddie Davis, alias el Cigüeña, ex agente escucha y cerrajero forense del FBI.
El hombrecillo hizo un gesto envarado con la mano antes de volver a introducirla entre los cojines del sofá. Teniendo en cuenta el tiempo que hacía, su nariz quemada por el sol era casi tan misteriosa como el apodo.
Dumone se colocó junto a Tim y se volvió levemente para seguir viéndolo.
Читать дальше