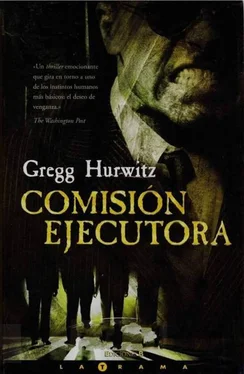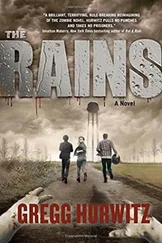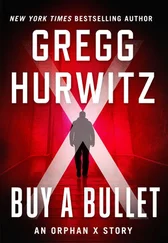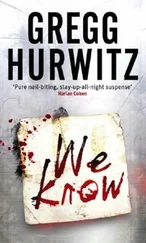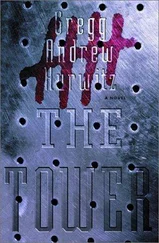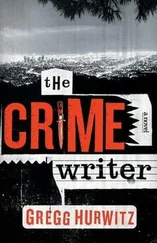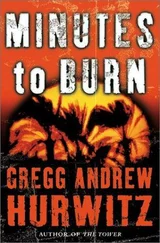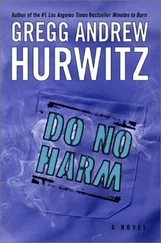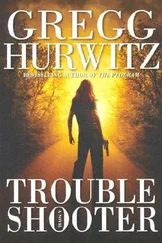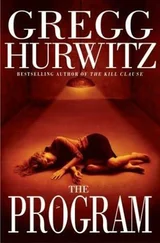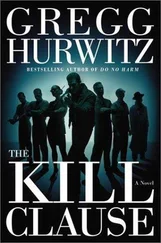Gregg Hurwitz - Comisión ejecutora
Здесь есть возможность читать онлайн «Gregg Hurwitz - Comisión ejecutora» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Comisión ejecutora
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comisión ejecutora: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Comisión ejecutora»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Comisión ejecutora — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Comisión ejecutora», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El hombre no llegó a sonreír del todo, pero su rostro se acomodó para ofrecer la impresión de que le agradaba la respuesta de Tim. Dejó una tarjeta de visita en la mesita de centro que había entre ambos y la deslizó hacia Tim con dos dedos, igual que si fuera una ficha de póquer. Cuando éste la cogió, el individuo se puso en pie. No había nombre alguno en la tarjeta, sólo una dirección de Hancock Park en una sencilla tipografía negra.
Tim volvió a dejarla.
– ¿Qué es esto?
– Si está interesado, mañana a la seis en punto estaré en esa dirección.
El hombre se dirigió a la puerta y Tim aceleró el paso para alcanzarle.
– ¿Si estoy interesado en qué?
– En tener patente de corso.
– ¿Se trata de algún rollo de autoayuda? ¿De una secta?
– Dios bendito, no. -El hombre tosió en un pañuelo blanco y, al bajar la mano, Tim vio gotitas de sangre en la tela. Se apresuró a guardárselo en el bolsillo. Llegó a la puerta, se volvió y tendió la mano hacia Tim-. Ha sido un placer, señor Rackley.
Al ver que Tim no le estrechaba la mano, se encogió de hombros, salió y desapareció rápidamente entre la bruma, bajo la lluvia.
Tim hizo todo lo posible por adecentar el salón. Volvió a ordenar los libros, arregló una de las estanterías rotas con cola para madera v grapas, y luego reparó los agujeros de las paredes con parches cuadrados de aislante que fue recortando e insertando con sumo esmero. Notaba la espalda anquilosada de la pelea con Dray, así que se colgó un rato cabeza abajo con ayuda de las botas que tenía preparadas con tal fin en el garaje, cruzó los brazos a la altura del pecho como un murciélago y pensó que habría preferido tener una buena vista de la ciudad que mirar en vez de un suelo de garaje manchado de aceite. Se desenganchó de la barra en la que Dray hacía flexiones, hizo crujir todas sus vértebras y luego volvió a casa y limpió con el aspirador los restos de vidrio roto, repasando la zona para tener la seguridad de que no quedaba ningún fragmento. Aunque hizo todo lo posible por no pensar en la tarjeta de visita que había encima de la mesa, no se le fue de la cabeza en ningún momento.
Al cabo, se acercó a la mesita de centro y se quedó mirándola, escudriñando la tarjeta. Rasgó ésta por la mitad y la arrojó al cubo de basura situado debajo del fregadero. Luego apagó la luz y se sentó a contemplar la lluvia que caía en el patio trasero e iba convirtiendo en un barrizal el bonito jardín, esparciendo hojas por el césped y creando charcos oscuros.
Dray no le saludó cuando regresó a casa horas más tarde, y él no se volvió. Ni siquiera estaba seguro de que le hubiera visto en la penumbra. Sus pasos sonaron pesados e irregulares pasillo adelante.
Tim permaneció sentado unos minutos más; luego se puso en pie y recogió la tarjeta de visita rota del cubo de basura.
Capítulo 12
Pasó en coche por delante sin reducir la marcha. La casa, de estilo Tudor, era bastante grande, aunque no podía decirse que fuese una mansión; asomaba detrás de una verja de hierro forjado. Junto al edificio independiente que era el garaje, había una camioneta Toyota, un Lincoln Town Car y un Crown Vic aparcados al lado de un Lexus y un Mercedes. De dos de las tres chimeneas salía humo y se veía luz tras las cortinas echadas de las ventanas de la planta baja. Una reunión, y además muy variopinta desde el punto de vista demográfico. Los coches de lujo ya estaban allí cuando Tim había pasado por última vez unas horas antes, pero los sólidos vehículos estadounidenses habían llegado hacía poco tiempo.
Tras una breve comprobación, Tim averiguó que la casa estaba a nombre del Consorcio Spenser, aunque, como era de prever, no descubrió nada más cuando intentó profundizar un poco. Los consorcios se caracterizan por su impenetrabilidad porque no están inscritos en ninguna parte; los documentos sólo existen en el archivo de un abogado o contable. Su administrador, el señor Philip Lluvane, era socio de un bufete cuya sede oficial estaba en la isla de Wight. El contacto de Tim en Hacienda le había dicho que no podría facilitarle informa- non más específica hasta el día siguiente, y no le animó a abrigar muchas esperanzas.
Dobló la esquina y rodeó la manzana. Hancock Park, una comunidad adinerada y conservadora al sur de Hollywood y hacia el este del centro, es lo más semejante que hay en Los Angeles a la sofisticación de la costa Este. Casi todas las enormes casas que Tim veía sumirse en El crepúsculo las habían construido acaudalados protestantes anglosajones en la década de los años veinte, después de que la infiltración de la clase media hubiera hecho de Pasadena un lugar menos selecto. A pesar de los arrogantes buzones de obra y las adustas fachadas de estilo inglés, las casas aún ofrecían un aspecto chocante y curiosamente caprichoso, como una monja fumando. En Los Ángeles, cualquier costumbre es susceptible de adquirir nuevos matices.
Cuando Tim llegó de nuevo a la altura de la casa, enfiló el sendero de entrada. Apretó el botón del intercomunicador y las grandes puertas se abrieron lentamente. Aparcó el Beemer fuera por si surgía la necesidad de retirarse a toda prisa, se colgó una bolsa negra del hombro y se dirigió a la puerta principal; era de roble macizo, y el aldabón debía de pesar unos cinco kilos.
Se ajustó el Sig para acomodárselo bajo la cintura de los vaqueros, por encima del riñón derecho, con la culata un poco apartada para poder sacarlo con mayor facilidad. Había puesto unas gomas elásticas en la parte superior de las cachas, justo debajo del percutor, para que la pistola no se le resbalara por la cintura. No le sentaba tan bien como el 357.
Levantó el aldabón, un conejo de bronce de aspecto extrañamente alargado, y lo dejó caer. Un eco recorrió la casa y el murmullo de la conversación cesó.
Al abrirse la puerta apareció William Rayner. Tim disimuló su sorpresa de inmediato. Rayner llevaba un lujoso traje hecho a medida, muy parecido al que le había visto en la entrevista de televisión la noche anterior, y tenía en la mano un gin-tonic, a juzgar por el olor.
– Señor Rackley, me alegra que haya decidido venir. -El hombre le tendió la mano. En persona, su rostro tenía un aire decididamente malicioso-. William Rayner.
Tim apartó con su mano izquierda la que el anfitrión le tendía y le palpó el pecho y el vientre con los nudillos de la derecha en busca de un micrófono.
Rayner lo observó con gesto divertido.
– Bien, bien. Hay que andarse con precaución. -Dio un paso atrás y dejó que la puerta se abriera con él, pero Tim no se movió del porche-. Venga, señor Rackley, desde luego no le liemos hecho venir hasta aquí para darle una paliza.
Tim entró en el vestíbulo a regañadientes. Era una estancia umbría y abarrotada de pinturas al oleo y de madera oscura. Un pilar central minuciosamente tallado constituía la base de una escalera curvada y enmoquetada cuyo rodapié estaba sujeto con pasadores también de bronce. Sin volver a mirar a Tim, Rayner se dirigió a la habitación contigua. Tim recorrió todo el vestíbulo con la mirada antes de seguirle.
Le aguardaban cinco hombres -Rayner entre ellos- y una mujer sentados en lujosos sillones y en un curtido sofá de cuero. Dos de los hombres eran gemelos de cerca de cuarenta años con ojos de un azul intenso, tupidos mostachos rubios y abultados antebrazos de Popeye recubiertos de vello rubio rojizo. Con la constitución de un guerrero de juguete, el pecho abombado y unos dorsales más que prominentes, resultaban increíblemente membrudos. Eran de altura media, en torno a uno setenta y cinco. Aunque parecían casi idénticos, una cualidad inefable otorgaba a uno de ellos una orientación más dura, más centrada. Éste tenía en la mano un vaso de agua, pero la bebía a sorbos igual que si fuera whisky. Con toda seguridad se sabía de corrido el famoso método de desintoxicación de los Doce Pasos.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Comisión ejecutora»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Comisión ejecutora» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Comisión ejecutora» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.