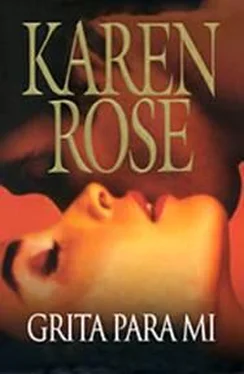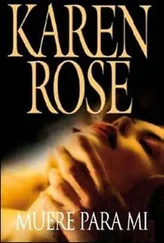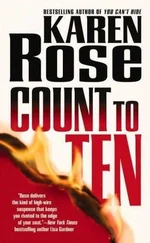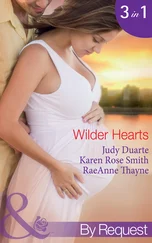– Daniel Vartanian.
Daniel reconoció la voz al instante y le pareció gracioso sorprenderse a sí mismo irguiendo la espalda al detenerse ante su antiguo profesor de lengua y literatura del instituto.
– Señor Grant.
Uno de los extremos del poblado bigote blanco del hombre se curvó hacia arriba.
– Así que te acuerdas de mí.
Daniel lo miró a los ojos.
– «No te envanezcas, Muerte; algunos te han llamado poderosa y temible, pero no eres así.»
Qué raro que esa fuera la primera cita que acudió a su mente. Daniel pensó en la mujer tendida en el depósito de cadáveres; seguía sin identificar y nadie había denunciado todavía su desaparición.
Tal vez no fuera tan raro.
El otro extremo del bigote de Grant se curvó hacia arriba y el hombre inclinó la cana cabeza a modo de saludo.
– John Donne. Creo recordar que era uno de tus favoritos.
– Ya no tanto. Supongo que he visto demasiados muertos.
– Imagino que sí, Daniel. Todos sentimos mucho lo de tus padres.
– Gracias. Para nosotros han sido momentos difíciles.
– Estuve en el funeral y en el entierro. A Susannah se la veía muy pálida.
Daniel tragó saliva. Ciertamente, su hermana estaba pálida, y tenía buenos motivos.
– Lo superará.
– Claro que sí. Tus padres se encargaron de criar buena descendencia. -Grant hizo una mueca al percatarse de lo que acababa de afirmar-. Joder. Ya sabes a qué me refiero.
Para su propia sorpresa, Daniel esbozó una sonrisa.
– Sé a qué se refiere, señor.
– Simon siempre fue problemático. -Grant se inclinó hacia delante y bajó la voz, aunque Daniel estaba seguro de que todos los ojos de la ciudad estaban posados en ellos-. Leí lo que hiciste, Daniel. Tuviste mucho valor. Te felicito, hijo. Me siento orgulloso de ti.
La sonrisa de Daniel se desvaneció y este volvió a tragar saliva, y esa vez sus ojos se empañaron.
– Gracias. -Se aclaró la garganta-. Veo que ha conseguido ocupar un lugar en el banco de la barbería.
Grant asintió.
– Solo he tenido que esperar a que Jeff Orwell muriera. -Frunció el entrecejo-. El viejo Jeff; aguantó dos años enteros solo porque sabía que yo estaba esperando.
Daniel sacudió la cabeza.
– Hay que ver la cara que tienen algunos.
Grant sonrió.
– Me alegro de verte, Daniel. Fuiste uno de mis mejores alumnos.
– Usted siempre fue uno de mis profesores favoritos, junto con la señorita Agreen. -Arqueó las cejas-. ¿Siguen juntos?
Grant sufrió un arranque de tos y Daniel creyó que tendría que acabar practicándole un masaje cardíaco.
– ¿Lo sabías?
– Todo el mundo lo sabía, señor Grant. Siempre creímos que usted era consciente de ello, y que le daba igual.
Grant exhaló un hondo suspiro.
– La gente tiende a pensar que sus secretos están a salvo -musitó en voz tan baja que a Daniel le costó trabajo oírlo-. La gente es tonta. -Y prosiguió sin apenas voz-. Tú no seas tonto, hijo. -Luego alzó la cabeza, de nuevo sonriente, y retrocedió tambaleándose sobre su bastón-. Me alegro de verte. No te comportes como un extraño, Daniel Vartanian.
Daniel escrutó los ojos de su antiguo profesor; sin embargo, no vio en ellos rastro de lo que segundos antes le había parecido una seria advertencia.
– Lo intentaré. Cuídese, señor Grant. Y haga esperar muchos años al siguiente candidato a ocupar el banco.
– Claro que sí.
Daniel entró en las oficinas del Dutton Review , el verdadero motivo de su visita. Se encontraban justo enfrente de la comisaría, que sería su siguiente destino. En el interior de las oficinas del periódico olía a cerrado y se veían cajas apiladas hasta el techo. Habían despejado una pequeña zona para colocar un escritorio, un ordenador y un teléfono. Detrás del escritorio se sentaba un hombre regordete cuyas gafas reposaban sobre su calva.
Cuatro largas tiras de esparadrapo le cubrían el antebrazo izquierdo como si fueran los galones de un sargento y por encima del cuello de la camisa se entreveía un verdugón de un rojo vivo. Daba la impresión de que el hombre se había enredado con algún objeto y no había salido precisamente airoso. A lo mejor se trataba de un árbol. «Qué casualidad», pensó Daniel.
El hombre levantó la cabeza y Daniel reconoció al chico que se había sentado detrás de él desde el parvulario hasta el último año de instituto. La boca de Jim Woolf esbozó algo muy parecido a una sonrisa de desdén.
– Bueno, bueno. El mismísimo agente especial Daniel Vartanian, en persona.
– ¿Qué tal, Jim?
– Ahora mismo mejor que tú, imagino. Claro que tengo que confesarte que me siento halagado, creía que enviarías a uno de tus esbirros a hacer el trabajo sucio. Sin embargo, aquí estás, de vuelta en el viejo Dutton.
Daniel se sentó en una esquina del escritorio de Woolf.
– No me has devuelto las llamadas, Jim.
Jim posó con cuidado los dedos sobre su abultada barriga.
– No tenía nada que decir.
– Un periodista que no tiene nada que decir. Debe de ser un caso sin precedentes.
– No voy a decirte lo que quieres saber, Daniel.
Daniel abandonó las buenas maneras.
– Entonces te detendré por poner trabas a una investigación.
Jim hizo una mueca.
– Uau. Has lanzado el guante muy deprisa.
– Me he pasado la mañana en el depósito de cadáveres presenciando la autopsia de esa mujer. Eso le arruina el día a cualquiera. ¿Has presenciado alguna vez una autopsia, Jim?
Jim apretó la mandíbula.
– No. Pero no voy a decirte lo que quieres saber.
– Muy bien. Ponte el abrigo.
Jim se irguió en el asiento.
– Estás bromeando.
– En absoluto. Alguien te coló en el escenario del crimen antes de que llegara la policía. Por no hablar del tiempo que estuviste merodeando cerca del cadáver. Y por no hablar de lo que pudiste tocar. O llevarte. -Daniel miró a Jim a los ojos-. Tal vez fuiste tú quien la dejó allí tirada.
Jim se sonrojó.
– No tengo nada que ver con eso y tú lo sabes.
– Yo no sé nada, no estaba allí. En cambio tú sí.
– Tú no sabes dónde he estado. Puede que las fotografías me las diera otra persona.
Daniel se inclinó sobre el escritorio y señaló las tiras de esparadrapo del antebrazo del hombre.
– Perdiste algo por el camino, Jim. La policía científica ha encontrado restos de tu piel en la corteza del árbol. -Jim palideció un poco-. Ahora, o bien me acompañas a la comisaría y pido una orden para realizar una prueba de ADN, o bien me dices cómo supiste que debías trepar a ese árbol ayer por la tarde.
– No puedo decírtelo. Aparte de violar el secreto profesional, si te lo dijera no volverían a soplarme información.
– Así que fue un soplo.
Jim suspiró.
– Daniel… Si supiera quién fue, te lo diría, pero no lo sé.
– Una llamada anónima; qué casualidad.
– Es la pura verdad. Me telefonearon a casa, fue una llamada con identidad oculta. No sabía qué me encontraría cuando llegara allí.
– ¿Quien te llamó era un hombre o una mujer?
Jim negó con la cabeza.
– No, no voy a decírtelo.
Daniel reflexionó. Ya había obtenido más información de la que esperaba.
– Entonces dime cuándo llegaste y qué viste.
Jim ladeó la cabeza.
– ¿Y yo qué gano con eso?
– Una entrevista, en exclusiva. Puedes incluso vendérsela a algún pez gordo de Atlanta.
A Jim se le iluminó la mirada y Daniel supo que había dado en el clavo.
– Muy bien, no es muy complicado. Recibí la llamada ayer, al mediodía. Llegué allí sobre la una, me subí al árbol y esperé. Hacia las dos llegaron los ciclistas y media hora más tarde apareció el agente Larkin. Bajó a la cuneta para dar un vistazo al cadáver, regresó a la carretera y vomitó. Vosotros llegasteis enseguida. Cuando todos os hubisteis marchado, bajé del árbol y volví a casa.
Читать дальше