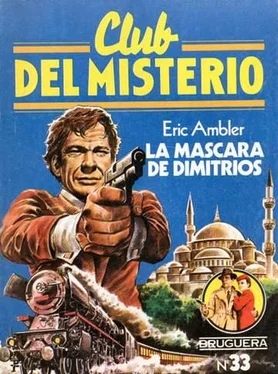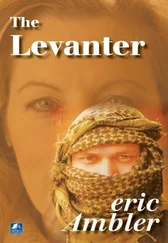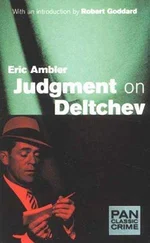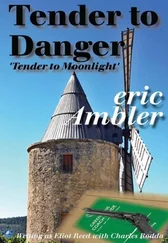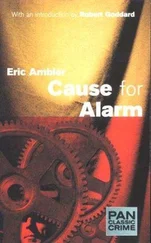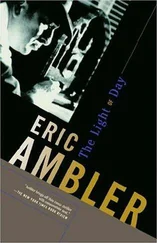– No sé qué pensar de ese hombre. Quizá el desagrado hubiera sido menor si no supiera tantas cosas sobre él. No lo sé. Es muy difícil apreciar a un hombre que, sin lugar a dudas, se está preguntando en qué momento puede asesinarte… -Latimer vaciló antes de proseguir-: No me había percatado antes de cuánto le odia usted.
– Le aseguro que ha sido una sorpresa para mí comprobarlo, mister Latimer. Nunca me había gustado. Jamás he confiado en él. Y después de aquella traición, se comprende que sea así. Pero al verle aquí, en esta habitación, hace unos pocos minutos, he comprendido que le odio tanto como para matarle. Si fuera un hombre supersticioso, pensaría que el espíritu del pobrecito Visser se ha apoderado de mí. -Peters calló y al cabo de unos segundos, exclamó entre dientes-: Salop ! [53]. -Volvió a producirse un silencio, a cuyo término, Peters alzó los ojos-. Mister Latimer, me veo obligado a confesarle algo. Aun en el caso de que hubiera aceptado mi oferta, usted no habría recibido su medio millón de francos. Yo no le habría pagado ese dinero.
Peters apretaba con fuerza su boca, como si en ese momento se preparara para recibir un puñetazo.
– Precisamente eso es lo que me había figurado -replicó Latimer con sequedad-. Y he estado a punto de aceptar su ofrecimiento sólo por darme el gusto de ver cómo iba a estafarme usted. He imaginado cuál sería su método: usted habría fijado que la entrega del dinero se hiciese a una hora determinada; a mí me hubiese dicho que se haría una hora más tarde, y al llegar al lugar de la cita, yo me encontraría con que el dinero y usted ya se habrían esfumado. ¿No es así?
Peters dio un respingo.
– Ha sido muy sensato de su parte al no fiarse de mí, pero, al mismo tiempo, eso es una prueba de su poca cortesía. En fin, creo que no tengo derecho a reprocharle nada. Pero no he dicho que pensaba traicionarle para rebajarme ante sus ojos, mister Latimer. Lo he hecho para defenderme. Me interesaría poder hacerle una pregunta.
– Hágala.
– ¿Ha pensado… le ruego que me disculpe… ha pensado que yo le entregaría a Dimitrios y por ese motivo ha rechazado su parte del dinero?
– Eso no lo he pensado, no se me había ocurrido.
– Me agrada oírselo decir -declaró solemnemente Peters-. Me sabría muy mal que usted pensara tal cosa de mí. Está en su derecho de no sentir ninguna simpatía hacia mí, pero me sentaría muy real que me considerara un individuo carente de principios. Y le aseguro que ese pensamiento tampoco se me había ocurrido a mí. ¡Y ya ha visto a Dimitrios! Ya hemos discutido este tema usted yo; los dos hemos desconfiado el uno del otro y hemos tratado de protegernos de cualquier posible traición. Sin embargo, ha sido Dimitrios quien nos ha despertado esa idea. Ah, mister Latimer, he conocido a muchos hombres perversos y violentos, pero le podría probar que Dimitrios es un individuo único. ¿Por qué cree usted que le ha sugerido que yo podría traicionarle, mister Latimer?
– Me figuro que lo ha hecho con la idea de que la mejor manera de combatir contra un par de aliados es lograr que ambos se peleen entre sí.
Peters le obsequió con una de sus sonrisas.
– No, mi querido amigo. Esa argucia es demasiado ineficaz para que Dimitrios la utilice. De modo muy sutil, le ha sugerido que usted no necesitaba de mí en esta transacción y que podía eliminarme con facilidad: diciéndole dónde puede encontrarme.
– ¿Pretende decir que se me ha ofrecido para asesinarle en mi favor?
– En efecto. Luego, sólo quedaría usted como contrincante. Claro que él ignora que usted desconoce el nombre que utiliza en la actualidad -dijo mister Peters con expresión pensativa; acto seguido se puso en pie y cogió su sombrero-. No, mister Latimer. Dimitrios no me gusta. Pero le ruego que no me interprete mal. Yo no soy una persona moral; sin embargo, reconozco que Dimitrios es una bestia salvaje. Ahora mismo, a pesar de que sé muy bien que he adoptado todas las precauciones necesarias, le temo. Me apoderaré del millón y me iré. Si pudiera autorizarle a usted para que lo entregase a la policía cuando hayamos terminado con él, lo haría de buena gana. Dimitrios no vacilaría ni un segundo, si estuviera en nuestra situación. Pero eso es imposible.
– ¿Por qué?
Peters le dirigió al escritor una mirada llena de curiosidad.
– Al parecer, Dimitrios le ha causado un extraño efecto. No, denunciarle a la policía después de cobrar el dinero sería demasiado peligroso. Cuando tuviéramos que justificar la procedencia de ese dinero (porque, desde luego, no podemos esperar que Dimitrios guarde silencio al respecto), nos veríamos en un apuro. Es una lástima. Será mejor que salgamos, ahora. Dejaré el dinero de la habitación sobre la mesa. Y la maleta de pourboire [54].
Bajaron por la escalera en silencio. Al dejar Peters la llave en el tablero, el conserje, siempre en mangas de camisa, apareció con unas fichas en la mano y le pidió que las rellenara con sus datos. Peters le respondió que lo haría más tarde, a su regreso.
Ya en la calle, el gordo de los ojos acuosos se detuvo y se encaró con Latimer.
– ¿Le han seguido alguna vez?
– No, que yo sepa.
– Pues ahora le seguirán. No creo que Dimitrios confíe realmente en que ese hombre pueda descubrir nuestro paradero, pero siempre se ha mostrado precavido -reflexionó mientras miraba por encima del hombro a Latimer-. Ah, sí. Estaba en ese mismo lugar cuando llegamos. No mire hacia atrás, mister Latimer. Es un hombre que lleva una gabardina gris y un sombrero oscuro, de fieltro. Ya le verá, dentro de un minuto.
La sensación de vacío, que había desaparecido después de la partida de Dimitrios, se apoderó una vez más del estómago de Latimer.
– ¿Qué haremos ahora?
– Regresaremos en el metro, como ya le dije.
– ¿Y con eso qué arreglaremos?
– Dentro de un minuto lo sabrá.
La estación de metro Ledru-Rollin estaba a cien yardas de distancia. Mientras se dirigían allí, Latimer sentía que los músculos de sus piernas se tensaban y sentía unas ridículas ganas de echarse a correr. De pronto comprendió que caminaba con rigidez, aunque apenas lograba darse cuenta de lo que hacía.
– No mire hacia atrás -repitió Peters.
Bajaron por la escalera del metro.
– Ahora no se aparte de mi lado -ordenó Peters.
Compraron dos billetes de segunda clase y comenzaron a andar por el túnel, en dirección a la zona donde paraban los trenes.
Era un túnel muy largo. Cuando pasaron a través de las barreras, Latimer se dijo que en ese momento podía echar un vistazo atrás. Al hacerlo, captó la vaga imagen de un hombre joven y poco pulcro, vestido con una gabardina gris; iba a unos dos metros de distancia. El túnel se bifurcaba en dos; en uno de ellos un letrero que rezaba: «Dirección Pte. de Charenton». El otro, en cambio, anunciaba: «Dirección Balard». Peters se detuvo.
– Lo prudente, ahora, sería aparentar que cada uno va a coger una dirección distinta -explicó el chantajista; con el rabillo del ojo observó al hombre que les seguía-. Sí, se ha detenido. Se está preguntando qué haremos ahora. Hable, mister Latimer, por favor, pero en voz no demasiado fuerte. Quiero oírle.
– ¿Oírme?
– Quiero oír el ruido de los trenes. Esta mañana he pasado media hora aquí, escuchándolos.
– ¿Pero por qué diablos? No comprendo…
Peters le cogió del brazo y él se interrumpió. A lo lejos se oía el chirrido de un tren.
– Dirección Balard -murmuró Peters de pronto-. Venga, vamos. No se aparte de mi lado y no vaya demasiado de prisa.
Se metieron en el túnel de la derecha. El ruido del tren aumentaba a cada instante. El túnel describía una curva. Frente a ellos había unas puertas verdes automáticas.
Читать дальше