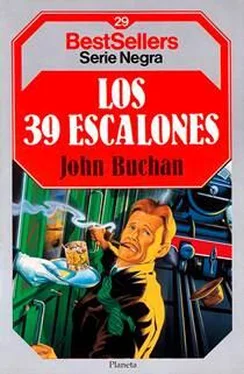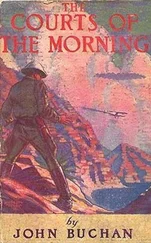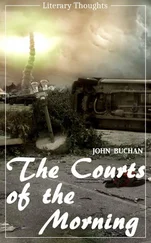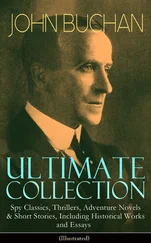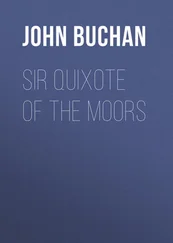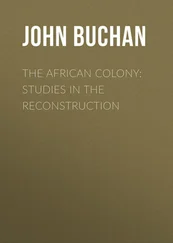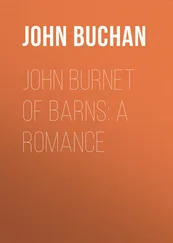Pero cuando hube terminado el registro y miré a mí alrededor, vi que algunos cajones del escritorio estaban abiertos. Scudder no los habría dejado en este estado, pues era el más ordenado de los mortales. Alguien debía haber buscado algo; quizá la agenda.
Di una vuelta por el piso y descubrí que todo había sido registrado a fondo: el interior de los libros, cajones, armarios, cajas, incluso los bolsillos de mis trajes y el bufete del comedor. No había rastro de la agenda. Lo más probable era que el enemigo la hubiese encontrado, pero no la había hallado en el cuerpo de Scudder.
Después saqué un atlas y examiné un gran mapa de las Islas Británicas. Mi intención era refugiarme en algún distrito solitario, donde mis conocimientos sobre las zonas agrestes me resultaran útiles, pues en una ciudad me sentiría como una rata acorralada.
Pensé que Escocia sería lo mejor, pues mi familia era escocesa y yo podía pasar por escocés en cualquier parte. En el primer momento tuve la idea de ser un turista alemán, pues mi padre había tenido socios alemanes, y yo había aprendido a hablar esa lengua con bastante fluidez, aparte de que había pasado tres años haciendo prospecciones cupríferas en la Damaralandia alemana. Pero me imaginé que pasaría más inadvertido como escocés, incluso para la policía. Decidí que Galloway era el mejor lugar a donde podía ir. Constituía la zona agreste de Escocia más cercana, y por el aspecto del mapa no estaba demasiado poblada.
Una mirada a la Guía de Ferrocarriles Bradshaw me reveló que a las siete y diez salía un tren de St. Paneras, el cual me dejaría en la estación de Galloway a última hora de la tarde. Eso estaba bastante bien, pero lo más importante era cómo llegaría a St. Paneras, pues me hallaba convencido de que los amigos de Scudder estarían vigilando en el exterior. Esto me desconcertó durante un rato; después tuve una inspiración, de modo que me fui a la cama y dormí durante un par de horas con un sueño bastante agitado.
Me levanté a las cuatro y subí las persianas de mi dormitorio. La luz mortecina de una espléndida mañana primaveral inundaba el cielo, y los gorriones habían empezado a cantar. Mi estado de ánimo cambió súbitamente, y me sentí como un tonto olvidado de Dios. Tuve la tentación de dejar que las cosas siguieran su curso, y confiar en que la policía británica enfocara razonablemente mi caso. Pero cuando repasé la situación no encontré ningún argumento que justificara un cambio de actitud, de modo que con una mueca de desagrado decidí seguir adelante con mi plan de la noche anterior. No es que estuviera especialmente asustado; sólo reacio a meterme en un lío, si es que ustedes me entienden.
Me puse un traje de tweed muy usado, un par de fuertes botas claveteadas y una camisa de franela. Me llené los bolsillos con una camisa de repuesto, una gorra de paño, varios pañuelos y un cepillo de clientes. Dos días antes había retirado del banco una buena suma de oro, por si Scudder necesitaba dinero, y oculté cincuenta libras en soberanos dentro de un cinturón que había traído de Rodesia. Esto era lo único que quería. Después tomé un baño, y me recorté el bigote, que llevaba largo y caído, en una línea corta y recta.
Ahora venía el paso siguiente. Paddock solía llegar a las siete y media en punto y entraba con su propia llave. Pero alrededor de las siete menos veinte, como sabía por amarga experiencia, aparecía el lechero con un gran estruendo de botellas, y depositaba las mías delante de la puerta. Yo había visto varias veces a ese lechero, en las ocasiones que había salido a dar un paseo mañanero. Era un hombre joven de estatura similar a la mía, con un bigote mal recortado, y llevaba un mono blanco. En él cifraba todas mis esperanzas.
Fui a la habitación trasera, donde los rayos del sol empezaban a introducirse por las rendijas de las persianas. Allí desayuné un whisky con soda y algunas galletas que cogí del aparador. Ya eran casi las seis. Me metí una pipa en el bolsillo y llené mi petaca con tabaco del bote que había sobre la mesa próxima a la chimenea.
Cuando metí la mano en el bote mis dedos tropezaron con algo duro, y apareció la pequeña agenda negra de Scudder… Esto me pareció un buen presagio. Levanté el mantel que cubría el cadáver, y me asombró observar la paz y dignidad del rostro sin vida.
– Adiós, viejo amigo -dije-, haré lo que pueda por usted. Deséeme buena suerte, desde dondequiera que esté.
Después, salí al vestíbulo y esperé la llegada del lechero. Ésta fue la peor parte de todo el asunto, pues estaba deseando marcharme. Sonaron las seis y media, después las siete menos cuarto, y no apareció. El muy inoportuno había escogido precisamente ese día para retrasarse.
Un minuto después de las siete menos cuarto oí el ruido de las botellas en el rellano. Abrí la puerta, y allí estaba mi hombre dejando mis botellas en el suelo y silbando entre dientes. Se sobresaltó un poco al verme.
– Entre un momento -dije-. Quiero hablar con usted. -Y le conduje al comedor.
– Creo que es usted un hombre comprensivo -le dije-, y quiero que me haga un favor. Présteme la gorra y el mono diez minutos, y le daré un soberano.
Sus ojos se abrieron al ver el oro, y sonrió ampliamente.
– ¿De qué va la cosa? -preguntó
– Se trata de una apuesta -dije yo-. No tengo tiempo para explicárselo, pero para ganarla he de convertirme en lechero durante los próximos diez minutos. Lo único que usted debe hacer es quedarse aquí hasta que yo vuelva. Se retrasará un poco, pero nadie se quejará y habrá ganado una corona.
– ¡De acuerdo! -exclamó alegremente-. Me gustan las apuestas. Aquí tiene los trastos, jefe.
Me puse su gorra y su mono blanco, cogí las botellas, cerré la puerta de golpe y bajé las escaleras silbando. El portero me dijo que cerrara el piso, y yo lo tomé como una prueba de que mi disfraz era convincente.
En el primer momento me pareció que no había nadie en la calle. Después vi a un policía unos cien metros más abajo, y a un vago que paseaba por el olio lado. Un impulso me hizo levantar los ojos hasta la casa de enfrente, y avisté una cara en una ventana del primer piso. El vago miró hacia arriba al pasar, y creí observar que intercambiaban una serial.
Crucé la calle, silbando jovialmente e imitando el despreocupado andar del lechero. Después tomé la primera travesía y giré a la izquierda en una esquina donde había un solar vacío. El callejón estaba desierto, de modo que arrojé las botellas por encima de la valla y después hice la misma operación ron la gorra y el mono. Acababa de ponerme mi gorra de paño cuando un cartero dobló la esquina.
Le di los buenos días y él me contestó sin ningún recelo. En aquel momento, el reloj de una iglesia cercana dio las siete.
No tenía un minuto que perder. En cuanto llegué a Euston Road puse pies en polvorosa y eché a correr. El reloj de la estación de Euston señalaba las siete y cinco. En St. Paneras no tuve tiempo de lomar un billete, aparte de que no había decidido mi punto de destino. Un mozo me indicó el andén, y cuando entré en él vi que el tren ya se había puesto en movimiento. Dos funcionarios de la estación me cerraron el paso, pero les esquivé y me encaramé al último vagón.
Tres minutos después, mientras atravesábamos los túneles del norte, tuve que enfrentarme con un airado revisor. Me extendió un billete para Newton Stewart, un nombre que me había venido súbitamente a la memoria, y me llevó del compartimiento de primera clase donde me había acomodado a uno de tercera para fumadores, ocupado por un marinero y una voluminosa mujer con un niño. Se marchó gruñendo, y mientras me enjugaba la frente comenté a mis compañeros, con mi mejor acento escocés, que tomar un tren era un mal asunto.
Читать дальше