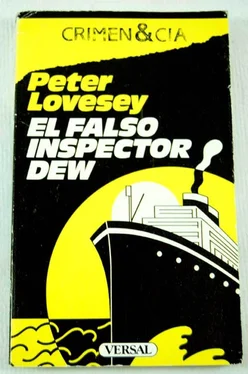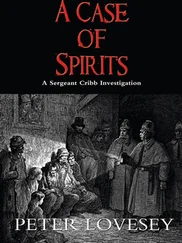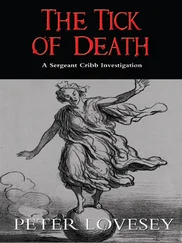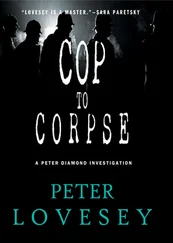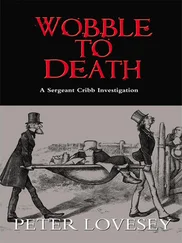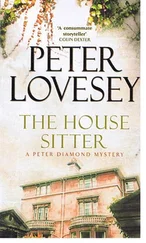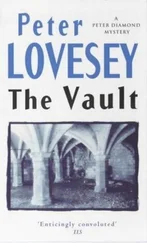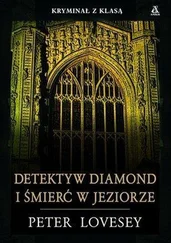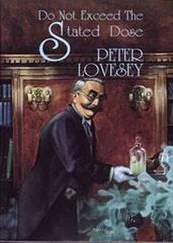Esta noche estaba en la mesa de masaje del París Carlton, donde se alojaba con Livy, su tercer marido. Ese año estaban pasando las vacaciones en Europa porque su hija Barbara acababa de completar un curso en la Sorbona y querían volver a Nueva York con ella. Le comunicó eso en un inglés básico al argelino que estaba aflojando la tensión de sus hombros. El joven era bastante apuesto, con pelo lacio y un bigote fino como el trazo de un lápiz, pero su aliento olía a ajo. Marjorie volvió la cara para el otro lado.
– ¿Puede darme un masaje en los tobillos? -preguntó, mientras sacudía un pie para que entendiera-. Le tengo que agradecer a Dios el haberme dado unos tobillos tan bellos. ¿Quiere creer que lo que primero atrajo a cada uno de mis maridos fueron mis tobillos? Los masajes regulares los mantienen delgados… me refiero a mis tobillos. ¡Ah…! qué bien. Livy… diminutivo de Livingstone… es mi tercero… un tipo maravilloso… no un Douglas Fairbanks, se lo puedo asegurar, pero bastante apuesto a su manera… Livy a veces me pide que le deje dar masajes a mis tobillos, pero yo jamás lo permito. Le digo que es un trabajo para profesionales. Hmmm. Usted es bastante bueno. ¿Cómo se llama?
– Alain, madame.
– Bueno, Alain, yo opino que una mujer tiene que cuidar su cuerpo. Nunca se sabe cuándo la están observando. Le voy a contar algo que me sucedió hace cuatro años en el hotel Viltmore de Nueva York. Me quedé encerrada en el ascensor con siete hombres, todos desconocidos. Encerrada de verdad. Estuvimos atascados entre el segundo y tercer piso durante casi una hora. Estaba petrificada, pero, ¿sabes, Alain, que así fue como conocí a Livy? Crees que era uno de los tipos del ascensor, ¿no? Pero no es así. Estaba mirando en el segundo piso cuando los empleados del hotel lograron abrir las puertas corredizas. El ascensor estaba bastante arriba de sus cabezas, así que lo único que él logró ver fueron mis tobillos; pero no pudo sacar la vista de ellos. ¿No es romántico?
– Charmant, madame.
– Nos casamos ese mismo año y todavía lo pesco espiando mis tobillos cuando cree que no lo miro. Nos adoramos, y lo único que desearía es que mi hija Barbara fuera tan afortunada como yo. Es preciosa, de veras, con mi piel blanca y facciones clásicas y un maravilloso pelo castaño, pero asusta a los hombres. Es muy severa. Se graduó en matemáticas y de lo único que habla es de coeficientes y cosas así. La mandamos aquí un año para ampliar su educación en la Sorbona, pensando que los parisinos a lo mejor le enseñaban algo más. Bueno, ahora está loca por los griegos.
– ¿Los griegos, madame?
– Del siglo quinto antes de Cristo. Esta tarde nos mostró el Louvre a Livy y a mí. Está bien, era mejor que los logaritmos, así que fuimos. Yo tenía la esperanza de que la verdadera atracción fuera algún profesor joven. Pero estaba equivocada. Se trataba nada más que de objetos antiguos. En el Louvre hay algunas estatuas griegas bastante notables. Con los atributos viriles sin adornos y de tamaño natural. Algunos hasta más grandes. Le dije a Livy que podía resultar. ¿Pero sabe, Alain, que mi hija Barbara nos hizo atravesar las salas con las estatuas sin detenerse ni una vez? Ni siquiera volvió la cabeza. Nos quería mostrar las ánforas griegas. Ánforas. Las adora. Me sentí tan deprimida que me dejé caer en un banco.
– No es tan malo, madame.
– ¿Qué quiere decir?
– ¿No miró las ánforas?
– Ya le conté que estaba apabullada.
– En las ánforas, madame, hay muchos hombrecitos -Alain indicó la medida con un dedo y el pulgar- sin ropa. Tal vez Barbara empiece con hombrecitos.
– Oh -la señora Cordell consideró durante un momento la sugerencia. Se echó a reír-. Hombrecitos. Qué gracioso.
– Yo tampoco soy muy grande, madame.
Marjorie se rió.
– No me importa la medida, siempre y cuando el marido de mi hija sea rico.
Cuando Walter volvió a Putney, su comida estaba incomible. La cocinera dijo que le prepararía una ensalada.
Lydia los había oído hablar.
– Te has tomado tu tiempo -le dijo al entrar en el recibidor.
– He pensado que te gustarían -le alcanzó las rosas.
Fue una sorpresa agradable. Mientras él no estaba ella había pensado en abandonarlo.
– ¿Dónde las has conseguido, Walter? -fue lo más parecido a un agradecimiento que pudo decir.
– No las robé del jardín vecino.
Lydia se las devolvió.
– Dile a Sylvia que las ponga en un florero. ¿Te han dado mi álbum?
– Sí.
Pero ella vio que el libro no estaba bajo su brazo y mientras le hacía la pregunta vio cómo se tensaba su mano libre.
– ¿A quién has visto?
– Al director. Todavía está en el bar.
– No me sorprende. Esta tarde apestaba a ginebra.
– Ha dicho que habías estado muy bien, querida.
– Hipócrita. Siempre dicen eso.
– Te ha elogiado mucho.
– Hummm -estiró los labios con desprecio.
– Le daré las flores a Sylvia -dijo Walter.
– ¿Qué ha dicho?
– ¿Cómo?
– El elogio.
– Ah. Ha asegurado que eras una verdadera profesional.
– ¡Cómo si supiera mucho de eso!
– No ha sido todo lo que ha dicho.
– ¿Qué más?
– Voy a buscar a Sylvia -había cruzado hasta el hall-, ¿Te gustarían en tu dormitorio? Quedarían bien en la escalera, en la jardinera de mayólica.
– Deja que se ocupe Sylvia. Déjalas sobre la mesa y vuelve a contarme exactamente lo que ha dicho Jasper.
Él habló desde el corredor que daba a la cocina.
– ¿Te gustaría tomar un vaso de borgoña? Yo voy a beber uno con la ensalada.
Lydia hizo un gesto de enojo. En algunas ocasiones ese maldito era tan evasivo… No podía comprobar si tenía algo importante que decirle o si estaba ganando tiempo por lo del álbum. Hacía las cosas de manera deliberada. Sabía lo importante que era el teatro en su vida. Lo necesitaba como una droga. Era muy penoso andar por las provincias exhibiéndose con esas obras pero no podía dejar de hacerlo.
Había nacido entre bambalinas en uno de los seis teatros propiedad de su padre… todo lo que le importaba estaba conectado con el teatro. Antes de cumplir veinte años ya conocía a Pinero, Barrie y Shaw. Había actuado en el Adelphi. Sir Herbert Tree le había dicho que en un par de años tendría el poder de esclavizar al público del West End. Sin embargo había visto los peligros de una vida dedicada solamente al teatro. Era vital para su carácter y su arte mantener un lazo con el mundo real. Se había casado con Walter y financiado su carrera con parte de la herencia de su padre y él era su defensa contra lo irreal. ¿Qué podía ser más terrenal que un marido que arrancaba dientes?
Walter volvió al comedor con su ensalada y dos copas de vino en una bandeja. Le alcanzó una ceremoniosamente y se sentó enfrente de ella en el sillón de respaldo alto que su padre usaba para las oraciones familiares. Lydia se estiró la falda en un gesto nervioso.
– Querida -susurró Walter-. Tengo algo bastante importante que discutir contigo.
El letrero en la puerta de la floristería decía «Cerrado». Las cortinas estaban bajas, la caja limpia y el dinero seguro en la caja fuerte. Alma estaba terminando con su última tarea del día; arreglando el ramo que llevaría al día siguiente una afortunada novia. Tenía la mente puesta en Walter Baranov de tal manera que casi había olvidado lo que tenía que hacer. Sus dedos temblorosos rompieron un clavel mientras le ponía el alambre. Buscó otro.
Estaba más excitada que nerviosa. La había tomado por sorpresa al entrar así en la floristería. Era tan asombroso y romántico como la llegada de Everad Monck al campamento del desierto durante la triste luna de miel de Stella en The Lamp in the Desert. Lo que Walter había dicho no podía significar mucho, en cambio el hecho de que hubiera aparecido decía a las claras que Alma le importaba tanto como para buscar el lugar en donde trabajaba.
Читать дальше