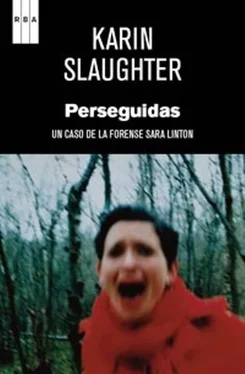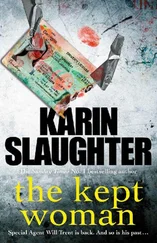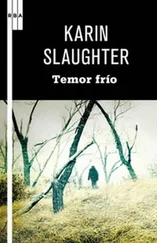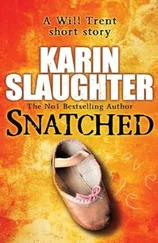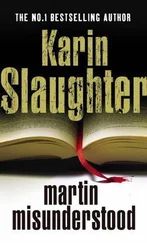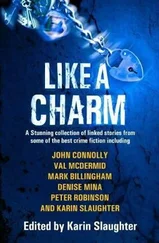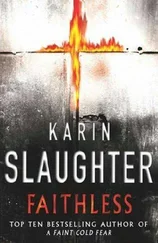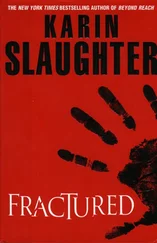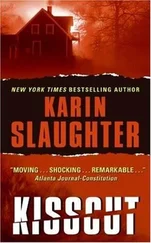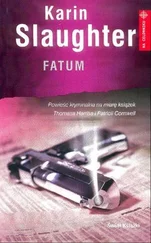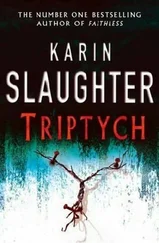– El tubo acoplado a la caja -les explicó-. El cianuro hizo reacción…
– ¿Una caja? -repitió Mary, como si fuera la primera vez que lo oía.
Y cabía la posibilidad de que así fuera, pensó Jeffrey. El día de su visita a la granja había salido corriendo de la habitación cuando él empezó a explicar lo sucedido a Abby. Tal vez los hombres habían ocultado ese detalle en particular a sus sensibles oídos.
– Cole me ha dicho que ya lo había hecho otras veces -prosiguió Jeffrey, mirando a las hermanas una por una-. ¿Castigó así a los demás niños cuando eran pequeños? -Miró a Esther-. ¿Castigó así alguna vez a Rebecca?
Esther respiraba con dificultad.
– ¿Por qué diablos…?
Paul la interrumpió.
– Comisario Tolliver, creo que en estos momentos debe respetar nuestra soledad.
– Tengo más preguntas -repuso Jeffrey.
– Por supuesto, pero estamos… -objetó Paul.
– De hecho -lo interrumpió Jeffrey-, una es para usted.
Paul parpadeó.
– ¿Para mí?
– ¿Abby fue a verlo pocos días antes de desaparecer?
– Pues… -Se detuvo a pensar-. Sí, creo que sí.
– Te llevó aquellos papeles, Paul -dijo Rachel-. Los del tractor.
– Exacto -recordó Paul-. Los dejé aquí en mi maletín -explicó-: Había que firmar y enviar unos documentos jurídicos urgentemente.
– ¿Y no podía enviarlos por fax?
– Tenían que ser los originales -explicó Paul-. Era un viaje rápido, ir y volver enseguida. Abby lo hacía muy a menudo.
– Tampoco tanto -lo contradijo Esther-. Una o dos veces al mes a lo sumo.
– Bueno, es una manera de hablar -dijo Lev-. Ella le llevaba los papeles a Paul para que él no tuviera que perder cuatro horas en la carretera.
– Iba en autobús -dijo Jeffrey-. ¿Por qué no en coche?
– A Abby no le gustaba conducir por la interestatal -contestó Lev-. ¿Pasa algo? ¿Cree que conoció a alguien en el autobús?
– ¿Usted estaba en Savannah la semana en que desapareció? -preguntó Jeffrey a Paul.
– Sí -contestó el abogado-. Ya se lo he dicho. Paso una semana allí y otra aquí. Llevo todos los asuntos legales de la granja yo solo. Eso me lleva mucho tiempo. -Sacó un bloc del bolsillo y anotó algo-. Aquí está el número de teléfono de mi despacho de Savannah -dijo, arrancando el papel-. Puede llamar a mi secretaria y ella le confirmará dónde estaba.
– ¿Y por la noche?
– ¿Me está pidiendo una coartada? -preguntó, incrédulo.
– Paul… -intervino Lev.
– Oiga, mire -dijo Paul, señalando a Jeffrey con el dedo a escasos centímetros de la cara-. Ha interrumpido el homenaje a mi sobrina. Entiendo que tenga que hacer su trabajo, pero no es el momento adecuado.
Jeffrey no cedió.
– No me señale con el dedo.
– Ya estoy harto…
– No me señale con el dedo -repitió Jeffrey, y al cabo de un momento Paul tuvo la sensatez de bajar la mano.
Jeffrey miró a las hermanas, después a Thomas, sentado a la cabecera de la mesa.
– Alguien asesinó a Abby-dijo, poseído de una ira que a duras penas podía contener-. Cole Connolly la enterró en esa caja. Pasó en ella varios días y noches hasta que alguien, alguien que sabía que estaba allí enterrada, fue y le echó cianuro en la garganta.
Esther se llevó la mano a la boca y se le arrasaron los ojos en lágrimas.
– Acabo de ver a un hombre morir así -prosiguió-. Lo he visto retorcerse en el suelo, boquear, consciente de que iba a morir, probablemente rogándole a Dios que se lo llevara deprisa sólo para dejar de sufrir.
Esther, llorando a lágrima viva, agachó la cabeza. Los demás parecían horrorizados, y cuando Jeffrey echó un vistazo alrededor, nadie salvo Lev lo miró a los ojos. Parecía que el predicador iba a decir algo, pero Paul lo detuvo apoyando la mano en su hombro.
– Rebecca sigue desaparecida -les recordó Jeffrey.
– ¿Cree…? -empezó a preguntar Esther, se le apagó la voz cuanto comprendió plenamente las posibles consecuencias.
Jeffrey observó a Lev, intentando interpretar su mirada inexpresiva. Paul había tensado la mandíbula, pero Jeffrey no sabía si era por ira o preocupación.
Al final, fue Rachel quien, con voz trémula al pensar que su sobrina podía estar en peligro, formuló la pregunta:
– ¿Cree que Rebecca fue secuestrada?
– Creo que alguien de esta sala sabe exactamente qué está pasando, que casi con toda seguridad ha participado en ello. -Jeffrey lanzó un puñado de tarjetas de visita a la mesa-. Aquí tienen mi número de teléfono. Llámenme cuando estén dispuestos a averiguar la verdad.
Tumbada en su lado de la cama, Sara miraba por la ventana. Oía a Jeffrey trajinar con los cazos en la cocina. A eso de las cinco de la mañana se había llevado un susto de muerte al descubrirlo dando brincos a oscuras mientras se ponía el pantalón corto para salir a correr; a la luz de la luna, entre las sombras, parecía el asesino del hacha. Un cuarto de hora después la había vuelto a despertar, jurando como un carretero al pisar sin querer a Bob. Expulsado de la cama por Jeffrey, el galgo había adquirido la costumbre de dormir en la bañera, y se indignó tanto como el propio Jeffrey cuando los dos se encontraron allí.
Aun así, la presencia de Jeffrey en la casa en cierto modo la tranquilizaba. Le gustaba darse la vuelta en mitad de la noche y sentir el calor de su cuerpo. Le gustaba el sonido de su voz y el olor de la crema de avena que se ponía en las manos cuando pensaba que ella no lo veía. Le gustaba sobre todo que él le preparara el desayuno.
– Mueve el culo y ven a preparar los huevos -gritó Jeffrey desde la cocina.
Despegándose de las mantas a regañadientes, Sara farfulló una maldición que habría sido causa de profunda vergüenza para ella si su madre la hubiese oído. La casa estaba helada a pesar de que el sol iluminaba el pantano y por las ventanas de atrás entraban los destellos cobrizos despedidos por las olas. Cogió la bata de Jeffrey y se la puso antes de recorrer el pasillo.
De pie ante la cocina, Jeffrey freía beicon. Llevaba un pantalón de chándal y una camiseta negra, que realzaba el morado de su ojo a la luz de la mañana.
– He supuesto que estabas despierta -dijo él.
– A la tercera va la vencida -respondió ella, acariciando a Billy cuando se le acercó.
Bob estaba repantigado en el sofá con las patas en alto. Sara vio a Bubba, su viejo gato, acosar a algún animal en el jardín de atrás.
Jeffrey ya había sacado los huevos y se los había dejado junto a un cuenco. Sara los rompió, procurando no manchar la encimera con las claras. Al ver lo mal que lo hacía, Jeffrey decidió ocuparse personalmente y dijo:
– Siéntate.
Sara se dejó caer en un taburete junto a la isla de la cocina y lo observó limpiar lo que ella había ensuciado.
Preguntó lo evidente.
– ¿No podías dormir?
– No -contestó él, tirando el paño al fregadero.
Jeffrey estaba angustiado por el caso, pero Sara también sabía que Lena le inquietaba casi por igual. Desde que la conocía, Jeffrey siempre había tenido un motivo para preocuparse por Lena Adams. Al principio, era porque tenía un comportamiento demasiado impulsivo en la calle, demasiado agresivo en las detenciones. Después, a Jeffrey le había preocupado su actitud competitiva, su deseo de ser la primera de la brigada fueran cuales fueran los atajos que se sintiera obligada a tomar. Él le había dado una buena formación como inspectora, asignándole a Frank como compañero pero siempre bajo su propia tutela, preparándola para algo, para algo que, en opinión de Sara, Lena nunca conseguiría. Era demasiado testaruda para dirigir a nadie, demasiado egoísta para seguir a nadie. Doce años antes, Sara habría vaticinado que Jeffrey siempre tendría alguna razón para preocuparse por Lena. De hecho, lo único que la sorprendía de ella era que se hubiera liado con Ethan Green, nazi y cabeza rapada.
Читать дальше