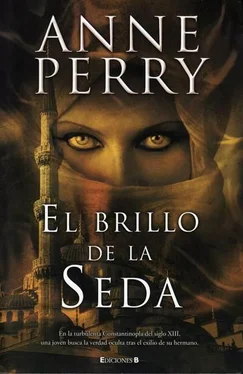La barca se encontraba ya a menos de cien pasos. Era una embarcación ligera, de madera, suficiente para transportar a media docena de pasajeros. El remero luchaba contra la fuerte brisa y las tenaces corrientes, que allí, donde Europa se encontraba con Asia, resultaban muy traicioneras. Ana respiró hondo, y al hacerlo notó los fuertes vendajes que le apretaban el pecho y el ligero relleno en la cintura que disimulaba sus formas de mujer. A pesar de toda su experiencia, todavía le resultaba incómodo. Sintió un escalofrío, y se ciñó un poco más la capa.
– No -dijo Leo a su espalda.
– ¿Qué ocurre? -Se volvió para mirarlo. Era alto, de hombros esbeltos y cara redondeada, con las mejillas barbilampiñas. Tenía la frente fruncida por el nerviosismo.
– Ese gesto -contestó el eunuco con delicadeza-. No te rindas al frío como haría una mujer.
Ella se volvió con un gesto brusco, furiosa consigo misma por haber cometido un error tan tonto. Estaba poniéndolos a todos en peligro.
– ¿Todavía estás segura? -preguntó Simonis con voz quebradiza-. No es demasiado tarde para… para cambiar de idea.
– Lo voy a hacer bien -dijo Ana con firmeza.
– No puedes permitirte el lujo de cometer errores, Anastasio. -Leo utilizó deliberadamente el nombre que ella había decidido adoptar-. Te castigarían por hacerte pasar por un hombre, aunque sea un eunuco.
– En ese caso, no deben descubrirme -repuso ella con sencillez. Siempre había sabido que iba a ser difícil. Pero por lo menos había una mujer que lo había logrado en el pasado. Se llamaba Marina, y había ingresado en un monasterio como eunuco. Nadie descubrió el engaño hasta después de su muerte.
Estuvo a punto de preguntarle a Leo si quería regresar, pero sería como insultarlo, y él no se merecía tal cosa. De todas maneras, necesitaba observarlo e imitarlo.
La barca llegó al muelle y el remero se puso en pie con esa soltura peculiar de quienes están acostumbrados al mar. Era joven y bien parecido. Lanzó una maroma alrededor del puntal y acto seguido, sonriente, saltó a los tablones del embarcadero.
Ana estuvo a punto de devolverle la sonrisa, pero justo a tiempo se acordó de no hacerlo. Soltó la capa, dejando que el viento la helara, y el barquero la dejó a un lado para ir a ofrecer su ayuda a Simonis, que era mayor, más gruesa y obviamente una mujer. Ana los siguió y ocupó su asiento en la barca. Por último embarcó Leo, con los escasos bultos que contenían las preciadas medicinas, hierbas y el instrumental de Ana. El remero se sentó de nuevo en su sitio y se incorporó a la corriente.
Ana no miró atrás. Había abandonado todo lo que le era familiar y no tenía idea de cuándo volvería a verlo, pero lo único que importaba era la misión que tenía por delante.
Ya estaban muy adentrados en la corriente. Ante ellos fueron surgiendo, igual que un acantilado, los restos del malecón destruido por los cruzados latinos que habían saqueado e incendiado la ciudad setenta años antes y habían conducido a sus habitantes al exilio. Contempló su estado actual, cómo se erguía en toda su envergadura, como si no hubiera sido construido por el hombre sino por la naturaleza, y se preguntó cómo era posible que alguien se hubiera atrevido a atacarlo, y además lo hubiera conseguido.
Ana se agarró de la borda y se giró en su asiento para mirar a derecha e izquierda y apreciar la magnitud de la ciudad. Parecía abarcar toda superficie rocosa, todo brazo de mar, toda ladera. Los tejados estaban tan apretados que daban la impresión de que era posible saltar a pie de uno a otro.
El remero sonreía, divertido por su expresión maravillada. Ana sintió que se sonrojaba por su propia ingenuidad y volvió el rostro.
Ya estaban lo bastante cerca de la ciudad como para distinguir las piedras rotas, los parches de vegetación que las surcaban y las oscuras cicatrices dejadas por el fuego. Ana se sorprendió del aspecto salvaje que tenían, aunque ya habían transcurrido once años desde 1262, fecha en que Miguel Paleólogo hizo volver a Constantinopla a las gentes de las provincias a las que habían sido expulsadas.
Ahora también Ana estaba allí, por primera vez en su vida, y por motivos totalmente inadecuados.
El remero se mantuvo firme para resistir la ola que los meció al paso de una trirreme que se dirigía a mar abierto. Era una nave alta de casco, con tres hileras de remos que, en su constante subir y bajar, dejaban escapar brillantes regueros de agua de sus palas. Más allá, había otras dos embarcaciones casi redondas en las que unos hombres se afanaban en recoger las velas y amarrarlas con rapidez para poder echar el ancla exactamente en el lugar apropiado. Ana se preguntó si vendrían del mar Negro y qué traerían para vender o comerciar.
Al amparo del rompeolas, el mar estaba calmo. En algún sitio, alguien rio, y aquella risa se propagó por el agua, por encima del chapoteo de las olas y de los graznidos de las gaviotas.
El barquero los guió hacia el costado del muelle hasta chocar suavemente contra las rocas. Ana le pagó cuatro follis de cobre sosteniéndole la mirada apenas un momento, y a continuación se levantó y saltó a tierra mientras él ayudaba a Simonis.
Debían contratar un transporte para los bultos, y después encontrar una posada donde les procurasen comida y refugio hasta que ella pudiera buscar una casa que alquilar y en la que instalar su consulta. Aquí no iba a recibir ninguna ayuda, no iba a contar con las recomendaciones que habría obtenido gracias a la buena reputación de su padre en su hogar de Nicea, la antigua y magnífica capital de Bitinia, situada al otro lado del Bósforo, hacia el sureste. Estaba sólo a un día a caballo y Constantinopla era un mundo nuevo para ella. Aparte de Leo y de Simonis, estaba sola. La lealtad de ellos era absoluta. Aun conociendo la verdad habían querido acompañarla.
Ana echó a andar por el gastado empedrado del muelle abriéndose camino por entre balas de lana, fardos de alfombras y seda salvaje, pilas de vajillas de loza, losas de mármol y maderas exóticas, y unas bolsas más pequeñas que desprendían un olor a especias. También flotaban en el aire otros olores menos gratos, los del pescado, las pieles, el sudor humano y los excrementos de animales.
Giró la cabeza dos veces para cerciorarse de que Leo y Simonis seguían a su lado.
Ella había llegado a la edad adulta sabiendo que Constantinopla era el centro del mundo, el cruce de caminos entre Europa y Asia, y se sentía orgullosa de ello, pero ahora la abrumaba aquella babel de voces extrañas entreveradas con el griego de los nativos bizantinos y el incesante y anónimo ajetreo que la rodeaba.
Un hombre de pecho desnudo y piel reluciente con un saco al hombro que lo obligaba a caminar encorvado chocó de pronto con ella y antes de proseguir su camino musitó algo. Luego se cruzó con un calderero cargado de pucheros y sartenes que soltó una estridente carcajada y escupió en el suelo. Después se topó con un musulmán ataviado con turbante y túnica de seda negra que pasó por su lado sin decir nada.
Ana dejó atrás el desigual empedrado y cruzó la calle, seguida de cerca por Leo y Simonis. Los edificios de la parte de tierra tenían cuatro o cinco plantas de altura y los callejones que discurrían entre ellos eran más angostos de lo que había esperado. El fuerte olor a sal y a vino rancio resultaba desagradable, y el ruido que había por todas partes, incluso allí, dificultaba el hablar. Tomó el camino cuesta arriba, a fin de alejarse un poco más del muelle.
Había tiendas a izquierda y derecha que también servían de viviendas, a juzgar por la ropa que colgaba de las ventanas. Unos cien pasos hacia el interior, había más silencio. Pasaron por delante de una panadería, y el aroma a pan recién hecho le trajo a Ana el recuerdo de su casa.
Читать дальше