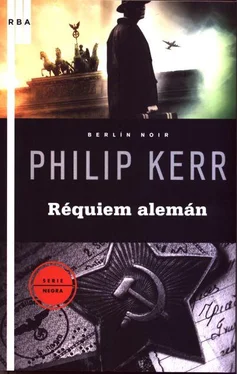– Pon las llaves en el contacto -dije en voz baja.
La cara del letón se volvió aún más fea ante la perspectiva de que me escapara.
– ¿Cómo has logrado salir? -dijo con rabia.
– Había una llave escondida en el strudel -dije, y señalé con la pistola las llaves del coche qué tenía en la mano.Las llaves del coche -repetí-. Haz lo que te he dicho. Despacio.
Dio un paso atrás y abrió la puerta del coche. Luego se inclinó hacia dentro y oí el sonido de las llaves cuando las metía en el contacto. Enderezándose de nuevo, puso el pie casi con despreocupación en el estribo y, apoyándose en el techo del coche, sonrió con una mueca que tenía la forma y el color de un grifo oxidado.
– ¿Quieres que te lo lave antes de marcharte?
– Esta vez no, Frankenstein. Lo que quiero es que me des las llaves de estas.
Le mostré las manos esposadas.
– ¿Las llaves de qué?
– Las llaves de las esposas.
Se encogió de hombros y siguió sonriendo.
– No tengo ningunas llaves para ningunas esposas. Si no me crees, regístrame.
Al oírlo hablar, casi me estremecí. Puede que fuera letón y débil mental, pero además Rainis no tenía ni idea de la gramática alemana. Probablemente, pensaba que una conjunción era una gitana que se dedicaba a los triles en una esquina.
– Seguro que las tienes, Rainis. Fuiste tú quien me las puso, ¿recuerdas? Vi como te las metías en el bolsillo del chaleco.
Siguió callado. Estaba empezando a tener unas ganas irresistibles de matarlo.
– Mira, caraculo, letón de mierda, si digo «salta» será mejor que no te pongas a buscar una cuerda. Esto es una pistola, no un jodido cepillo para el pelo. -Avancé un paso y rugí entre los dientes apretados-. Ahora, encuéntralas o te haré en la cara la clase de agujero que no necesita llave.
Rainis hizo un poco de comedia palmeándose los bolsillos y luego sacó una pequeña llave plateada del chaleco. La sostuvo en alto como si fuera un chanquete recién pescado.
– Déjala encima del asiento del conductor y apártate del coche.
Ahora que estaba más cerca de mí, Rainis vio por la expresión de mi cara que tenía un montón de odio en la cabeza. Esta vez no vaciló en obedecer y tiró la llave encima del asiento. Pero si pensé que era estúpido, o que se había vuelto obediente de repente, me equivocaba. Probablemente era el cansancio.
Señaló con la cabeza una de las ruedas.
– Será mejor que me dejes arreglar ese neumático deshinchado -dijo.
Miré hacia abajo y luego rápidamente hacia arriba cuando el letón saltó como un resorte hacia mí, con sus enormes manos dirigiéndose hacia mi garganta como si fuera un tigre salvaje. Medio segundo más tarde apreté el gatillo. La Walther colocó otro cartucho en la recámara en menos tiempo del que me costó parpadear. Disparé de nuevo. Los disparos resonaron por todo el jardín y hacia el cielo como si esos sonidos gemelos se hubieran llevado el alma del letón al Juicio Final. No tenía ninguna duda de que iría de cabeza hacia la tierra y luego bajo tierra enseguida. Su enorme cuerpo chocó boca abajo contra la grava y se quedó inmóvil.
Corrí al coche y salté al asiento, sin hacer caso de la llave de las esposas, que estaba debajo de mi trasero. No había tiempo de nada más que no fuera arrancar el coche. Giré la llave en el encendido y el gran coche, que a juzgar por el olor era nuevo, rugió despertándose. Detrás de mí, oí gritos. Cogiendo la pistola que tenía en las rodillas, asomé la cabeza y disparé un par de tiros hacia la casa. Luego la tiré en el asiento de al lado, metí la primera, tiré de la puerta cerrándola y pisé a fondo el acelerador. Los neumáticos de atrás hicieron un surco en el asfalto de la entrada cuando el BMW patinó saltando hacia adelante. Por el momento, no importaba que siguiera teniendo las manos esposadas; la carretera era recta y colina abajo.
Pero el coche viró peligrosamente de un lado a otro cuando solté el volante un momento para poner la segunda. Con las manos de nuevo en el volante, giré para evitar un coche aparcado y casi me incrusto en una valla. Si podía llegar al Stifstkaserne y hasta Roy Shields, le contaría lo de la muerte de Veronika. Si los yanquis eran rápidos, al menos podrían atraparlos por aquello. Las explicaciones sobre Müller y la Org vendrían más tarde. Cuando los PM tuvieran a Müller enjaulado, no habría límites a las molestias que le iba a causar a Belinsky, al Crowcass, al CIC, a todo aquel podrido grupo.
Miré por el retrovisor y vi las luces de un coche. No estaba seguro de que me persiguiera, pero aceleré el rugiente motor aún más y casi de inmediato frené, girando el volante bruscamente a la derecha. El coche dio contra el bordillo y rebotó volviendo a la carretera. El pie tocó fondo de nuevo y el motor se quejó, pero no podía arriesgarme a cambiar a tercera ahora que me enfrentaba a más curvas.
En el cruce de la Billrothstrasse y el Gürtel casi tuve que tumbarme para darle al coche un brusco giro a la derecha, evitando una camioneta que regaba la calle. No vi el control hasta que fue demasiado tarde, y de no ser por el camión aparcado detrás de la barrera improvisada, no creo que me hubiera molestado en tratar de girar o parar. Tal como sucedió, giré rápido a la izquierda y perdí el control de las ruedas traseras sobre la calzada mojada.
Durante un momento tuve una visión de cámara oscura mientras el BMW patinaba fuera de control; la barrera, los policías militares de Estados Unidos agitando los brazos o corriendo detrás de mí, la carretera por la que había bajado, el coche que me había estado siguiendo, una hilera de tiendas, un escaparate con vajillas. El coche bailó de lado sobre dos ruedas como si fuera un Charlie Chaplin mecánico y luego hubo una catarata de vidrio cuando me estrellé contra una de las tiendas. Rodé, impotente, a través, del asiento del pasajero y di contra la puerta al mismo tiempo que algo sólido entraba por el otro lado. Noté algo agudo por debajo del codo, luego me golpeé la cabeza contra el marco y supongo que me desmayé.
Solo debieron de ser unos segundos. En un momento había ruido, movimiento, dolor y caos y en el siguiente solo había silencio, con el único sonido de una rueda que giraba lentamente para recordarme que seguía vivo. Por fortuna, el coche se había calado, así que mi primera preocupación, que era que se incendiara, se disipó.
Al oír pasos sobre montones de vidrio y voces norteamericanas anunciando que venían a sacarme de allí, grité dándoles ánimos, pero, con gran sorpresa por mi parte, lo único que salió de mi boca fue poco más que un susurro. Y cuando traté de levantar el brazo para alcanzar la manija de la puerta, volví a desmayarme.
– Bueno, ¿qué tal estamos hoy? -Roy Shields se inclinó hacia adelante en la silla de al lado de mi cama y me dio unos golpecitos en la escayola del brazo. Un cable y una polea lo mantenían en el aire-. Eso debe de ser práctico -dijo-, un saludo nazi permanente. Mierda, ustedes los alemanes logran que incluso un brazo roto parezca patriótico.
Eché una rápida ojeada alrededor. Parecía un hospital bastante normal, salvo por los barrotes de las ventanas y los tatuajes en los brazos del personal de enfermería.
– ¿Qué clase de hospital es este?
– Está en el hospital militar, en el Stiftskaserne -dijo-, por su propia seguridad.
– ¿Cuánto llevo aquí?
– Casi tres semanas. Tenía un buen chichón en esa cabeza cuadrada. Se había fracturado el cráneo. Una clavícula rota, un brazo roto, costillas rotas… Ha estado delirando desde que ingresó.
– ¿Sí? Vaya, será por culpa del föhn.
Shields se rió entre dientes y luego en su cara apareció una expresión más sombría.
Читать дальше