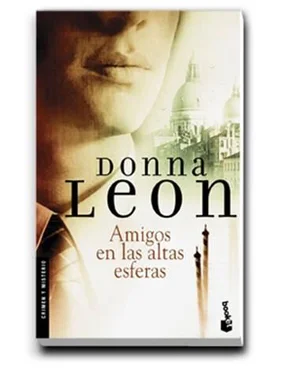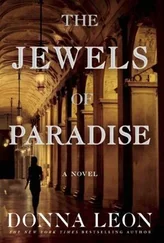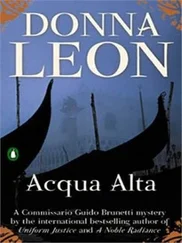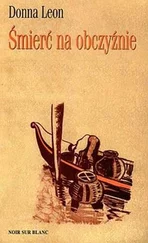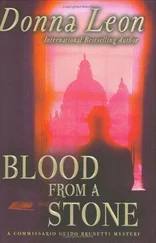– Ciao, Franca -dijo Brunetti deteniéndose a su lado. Habían sido amigos, y hasta más que amigos, en su época de instituto, antes de que ella conociera a su Mario y Brunetti fuera a la universidad, donde encontró a su Paola. Ella conservaba aquel pelo rubio, varios tonos más claro que el de Paola, aunque ahora Brunetti ya estaba lo bastante enterado de esas cosas como para saber que habría tenido que recurrir a la química para mantener el color. También conservaba aquella figura maciza, que tanto la acomplejaba veinte años atrás y que ahora realzaba con el aplomo de la madurez, el cutis terso propio de las mujeres robustas -éste, sin ayuda química- y los bellos ojos castaños a los que ahora, al oír su voz, asomó una mirada afectuosa.
– Ciao, Guido -dijo levantando la cara para recibir sus dos rápidos besos.
– Deja que te invite a una copa -dijo él tomándola del brazo, por una costumbre adquirida hacía décadas, para llevarla hacia el bar.
Pidieron uno spritz y observaron cómo el barman mezclaba el vino, el agua mineral y una pizca de Campari, clavaba sendas rodajas de limón en el borde y les acercaba las copas.
– Cin cin -dijeron al unísono y tomaron el primer trago.
El barman les puso delante una pequeña fuente de patatas fritas, de las que hicieron caso omiso. La presión de los clientes del bar fue empujándolos hacia atrás, hasta que se encontraron junto a las ventanas, viendo pasar a la gente.
Franca sabía que aquello era una reunión de trabajo. Si Brunetti hubiera querido charlar de la familia, lo hubiera hecho por teléfono en lugar de citarla en un bar que él sabía que estaría tan concurrido que nadie podría oír lo que hablaban.
– ¿De qué se trata, Guido? -preguntó ella, pero sonriendo para suavizar la brusquedad de sus palabras.
– Prestamistas -respondió él.
Ella lo miró, desvió la mirada y, rápidamente, volvió otra vez los ojos hacia él.
– ¿Por cuenta de quién preguntas?
– Por la mía propia, desde luego.
Ella sonrió, pero muy levemente.
– Eso ya lo sé, Guido, pero ¿los investigas por cuenta de la policía o del amigo que sólo busca información?
– ¿Por qué quieres saberlo?
– Porque, si es lo primero, me parece que no tengo nada que decir.
– ¿Y si fuera lo segundo?
– Entonces podríamos hablar.
– ¿Por qué esa diferencia? -preguntó él. Se acercó al bar y tomó un puñado de patatas, más para darle tiempo de pensar la respuesta que porque le apetecieran.
Cuando volvió, ella ya estaba preparada. No quiso patatas, y tuvo que comérselas él.
– Si fuera lo primero, cualquier cosa que te dijera podría tener que repetirla ante un tribunal o tú tendrías que decir quién te dio la información. -Sin darle tiempo a preguntar, prosiguió-: Si es sólo una charla entre amigos, puedo decirte todo lo que sepa, pero te advierto que, si un día me interrogaran, no recordaría haberte dicho nada. -No sonreía al decirlo, a pesar de que, habitualmente, de Franca brotaba alegría como la música de un tiovivo.
– ¿Tan peligrosos son? -preguntó Brunetti tomando la copa de ella y alargando el brazo para dejarla en el mostrador, al lado de la suya.
– Vamos afuera -dijo ella. Una vez en el campo, dio unos pasos hasta situarse a la izquierda del mástil de la banderola que estaba frente a los escaparates de la librería. Casual o intencionadamente, Franca se había quedado por lo menos a dos metros de distancia de las personas más próximas, dos ancianas que se inclinaban la una hacia la otra, apoyándose en sendos bastones.
Brunetti se acercó. A la luz que se derramaba desde lo alto de los tejados, vio la imagen de ambos reflejada en la luna del escaparate. La pareja del cristal hubiera podido ser la de los dos adolescentes que hacía más de veinte años solían encontrarse allí para tomar un café con los amigos.
La pregunta acudió espontáneamente a los labios de Brunetti:
– ¿Tanto te asustan?
– Mi hijo tiene quince años -explicó ella. El tono era el que podía haber utilizado para hablar del tiempo o, incluso, de la afición de su hijo por el fútbol-. ¿Por qué me has citado aquí, Guido?
Él sonrió.
– Sé que eres una persona ocupada y sé dónde vives, así que pensé que te pillaría de camino. Estás casi en tu casa.
– ¿Es la única razón? -preguntó ella, mirando del Brunetti del escaparate al de carne y hueso.
– Sí. ¿Por qué?
– Tú no sabes nada de esa gente, ¿verdad?
– No. Sé que existen y sé que están aquí, en esta ciudad, porque tienen que estar, pero no porque oficialmente se nos hayan hecho denuncias.
– Y los que tratan con ellos son los de Finanza, ¿verdad?
Brunetti se encogió de hombros. No tenía una idea clara de qué hacían los funcionarios de la Guardia di Finanza. Los veía a menudo, con su uniforme gris adornado con las brillantes llamas de una supuesta justicia, pero no le constaba que hicieran mucho más que inducir a una sociedad fiscalmente acosada, a buscar nuevas formas de evasión de impuestos.
Él asintió, resistiéndose a expresar con palabras su ignorancia.
Franca paseó la mirada por la pequeña plaza. Miraba y callaba. Finalmente, señaló con la barbilla un restaurante de comida rápida que había al otro lado.
– ¿Qué ves allí?
Él miró la superficie acristalada que ocupaba la mayor parte de la planta baja del edificio. Gente joven entraba y salía o estaba sentada a las mesas que se veían por las enormes ventanas.
– Veo la destrucción de dos mil años de cultura culinaria -rió él.
– ¿Y en la puerta, qué ves? -preguntó Franca, muy seria.
Él volvió a mirar, decepcionado de que ella no le hubiera reído la salida. Vio a dos hombres con traje oscuro y cartera que hablaban entre sí. A su izquierda, había una mujer joven que sujetaba el bolso debajo del brazo al tiempo que sostenía una agenda abierta en una mano y marcaba un número en su telefonino con la otra. Detrás de ella, un hombre mal vestido, alto y delgado, que debía de frisar los setenta, bajaba la cabeza para hablar a una anciana toda de negro, encorvada por la edad, que asía con manos pequeñas las asas de un gran bolso negro. La cara delgada, la nariz larga y afilada, y la espalda curvada daban a la mujer aspecto de pequeño marsupial.
– Veo a varias personas que hacen lo que suele hacer la gente en campo San Luca.
– ¿Y es…? -preguntó ella mirándolo ahora fijamente.
– Charlan porque se han encontrado por casualidad o porque se han citado, o entran a tomar una copa, lo mismo que nosotros y luego se van a su casa, como nos iremos nosotros.
– ¿Y esos dos? -preguntó ella indicando con la barbilla al flaco y la vieja.
– Ella debe de haber oído misa en alguna iglesia de por aquí y ahora se irá a su casa a almorzar.
– ¿Y él?
Brunetti volvió a mirar a la pareja, que seguían enfrascados en su conversación.
– Da la impresión de que ella quiere salvarle el alma y él se resiste.
– Ése no tiene alma que salvar -dijo Franca, y a Brunetti le sorprendieron esas palabras en boca de una mujer a la que nunca había oído hablar mal de nadie-. Y ella, tampoco -agregó con una voz fría e implacable.
Se volvió hacia la librería y miró otra vez el escaparate. De espaldas a Brunetti, dijo:
– Son Angelina Volpato y Massimo, su marido. Dos de los peores usureros de la ciudad. Nadie sabe cuándo empezaron, pero durante los diez últimos años han sido los que la gente más ha utilizado.
Brunetti notó a su lado una presencia. Una mujer se había parado a mirar el escaparate. Franca calló. Cuando la mujer se fue, prosiguió:
Читать дальше