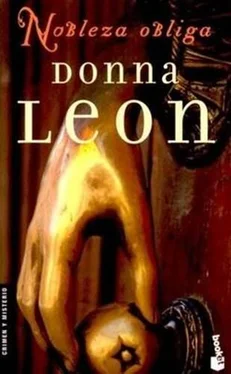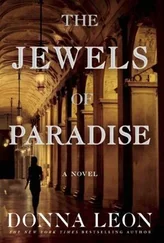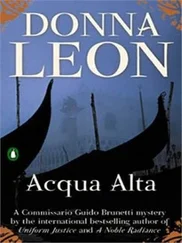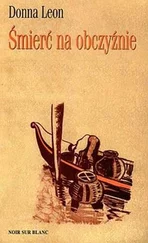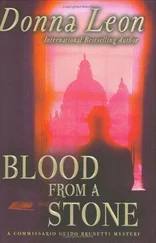Desde el principio, el caso había sido presentado apelando a la compasión, trufado de aquella sensiblería que tanto detestaba Brunetti en sus compatriotas. Al mágico conjuro de la emoción barata, aparecieron fotos: Roberto en la fiesta de sus dieciocho años, sentado al lado de su padre, rodeándole los hombros con el brazo; una foto de la condesa tomada hacía décadas, bailando con su marido, los dos muy guapos, con el esplendor de la juventud y la riqueza; hasta el pobre Maurizio salía en el periódico, andando por la Riva degli Schiavoni tres elocuentes pasos detrás de su primo Roberto.
Frasetti y Mascarini se presentaron en la questura dos días después del arresto de Lorenzoni, acompañados por dos de los abogados del conde. Sí, fue Maurizio quien los contrató; fue Maurizio quien planeó el secuestro y les dio las instrucciones. Insistieron en que Roberto había muerto de causas naturales; fue Maurizio quien les ordenó que dispararan contra su primo muerto, para falsear la causa de la muerte. Y los dos exigieron que se les hiciera un reconocimiento médico completo, para determinar si se habían contaminado durante el tiempo pasado con su víctima. Los resultados fueron negativos.
– Lo hizo él -repitió Brunetti recuperando el tazón y apurando el té. Se volvió para dejarlo en la mesita de noche, pero Paola se lo quitó y lo sostuvo entre las manos para aprovechar su calor.
– Pues lo meterán en la cárcel -dijo Paola.
– Eso es lo que menos me importa.
– ¿Qué es lo que te importa entonces?
Brunetti se hundió un poco en la cama y se subió la ropa hacia la barbilla.
– ¿Te reirás si te digo que lo que me importa es la verdad? -preguntó.
Ella movió la cabeza negativamente.
– Claro que no me río. Pero, ¿servirá de algo?
Él le quitó la taza, la dejó en la mesita de noche y le tomó las manos.
– A mí, sí, creo.
– ¿Por qué? -preguntó ella, aunque probablemente ya lo sabía.
– Porque detesto ver a esa clase de gente, a la gente como él, que pasan por la vida sin tener que pagar por lo que hacen.
– ¿No te parece que la muerte de su hijo y de su sobrino es ya un precio lo bastante alto?
– Paola, él envió a esos hombres a matar al muchacho, a secuestrarlo y luego matarlo. Y mató a su sobrino a sangre fría.
– Eso no lo sabes.
– No puedo probarlo, ni podré. -Movió la cabeza tristemente-. Pero me consta como si hubiera estado allí. -Paola no dijo nada y la conversación cesó durante un minuto. Finalmente, Brunetti dijo-: El muchacho se iba a morir de todos modos, sí. Pero piensa por lo que tuvo que pasar al final, el miedo, el no saber qué iba a ser de él. Esto no podré perdonárselo.
– No eres tú quien debe perdonar, ¿verdad, Guido? -preguntó ella, pero su voz era suave.
Él sonrió y denegó con la cabeza.
– No; no soy yo. Pero ya sabes lo que quiero decir. -Como Paola no respondiera, preguntó-: ¿O no lo sabes?
Ella asintió y le oprimió la mano.
– Sí -dijo, y otra vez-: Sí.
– ¿Qué harías tú? -preguntó él de pronto.
Paola le soltó la mano y retiró un mechón de pelo que le caía sobre los ojos.
– ¿Quieres decir si yo fuera el juez? ¿O la madre de Roberto? ¿O si fuera tú?
Él volvió a sonreír:
– Me parece que con eso me has dicho que no le dé más vueltas, ¿verdad?
Paola se puso en pie y se agachó a recoger los periódicos, que fue doblando y amontonando. Luego se volvió hacia la cama:
– Últimamente, he pensado mucho en la Biblia -dijo, con lo que sorprendió a Brunetti, que sabía que su mujer no tenía nada de religiosa-. Eso de ojo por ojo. -Él asintió y Paola prosiguió-: Antes me parecía una de las peores cosas que había dicho aquel dios adusto, vengativo y sanguinario. -Se abrazó a los periódicos y desvió la mirada, buscando la manera de continuar. Luego volvió a mirar a su marido-: Pero ahora se me ocurre que quizá nos exhorte a todo lo contrario, que esté diciéndonos que hay un límite; que si perdemos un ojo no pidamos más que un ojo, y que si un diente, un diente, no una mano ni -aquí hizo una pausa- un corazón. -Volvió a sonreír, se agachó y le dio un beso en la mejilla haciendo crujir los diarios.
Al enderezarse dijo:
– Voy a atarlos. ¿El cordel está en la cocina?
– Sí.
Ella asintió y salió de la habitación.
Brunetti se puso las gafas y siguió leyendo a Cicerón. Más de una hora después, sonó el teléfono, pero alguien contestó antes de que pudiera hacerlo él.
Esperó un minuto, pero Paola no lo llamó. Volvió a la lectura; no tenía ganas de hablar por teléfono con nadie.
A los pocos minutos entró Paola en el dormitorio.
– Guido, era Vianello -dijo.
Brunetti dejó el libro abierto cara abajo en la cama y miró a su mujer por encima de las gafas.
– ¿Qué hay?
– La condesa Lorenzoni -empezó Paola, que calló y cerró los ojos.
– ¿Qué?
– Se ha ahorcado.
Sin pensar en lo que decía, Brunetti suspiró:
– Ay, ese pobre hombre.

***