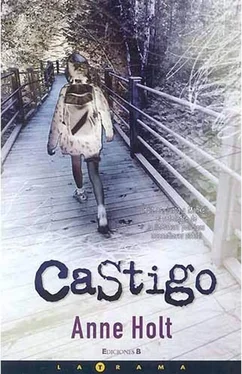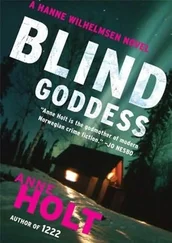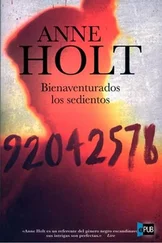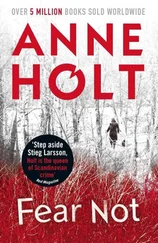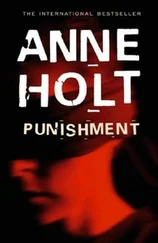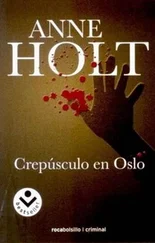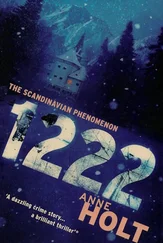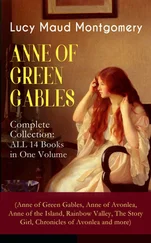– ¡Encantada!
– Bueno, pues adiós. -Yngvar Stubø le tendió la mano, pero antes de que Inger Johanne alcanzara a estrechársela, se la había vuelto a meter indeciso en el bolsillo de la chaqueta. Después asintió con la cabeza y se marchó.
– ¡Vaya tío! -exclamó Line cerrando la puerta a su espalda-. Pero a ti no te conviene nada. Nada en absoluto.
– En eso tienes razón -convino Inger Johanne, irritada-. ¿Por qué has venido?
– Es demasiado fuerte para ti -parloteaba Line camino del salón-. Tras la historia esa con Warren, quedó claro que los hombres fuertes no le van a Inger Johanne Vik. -Se dejó caer sobre el sofá, sentándose sobre sus pies-. A ti te van los tipos como Isak: hombres dulces y pequeños que no son tan listos como tú.
– Corta el rollo.
Line olfateó el cuarto y frunció la nariz.
– Le has dejado que… ¿Le has dejado que fume aquí? ¿A pesar de que mañana viene Kristiane?
– ¡Corta el rollo, Line! ¿Qué quieres?
– ¡Pues que me cuentes cómo fue tu viaje a Norteamérica, mujer! Y recordarte que tenemos reunión del grupo de literatura el miércoles. Ya van tres veces consecutivas que no apareces, ¿lo sabes? Las chicas están empezando a preguntarse si ya no te apetece ir más. ¡Después de quince años! ¡Ay! -Line se recostó en el sofá.
Inger Johanne acabó rindiéndose y se levantó para ir a buscar una botella de vino al dormitorio fresco. Primero eligió una botella de Barolo, pero la devolvió con cuidado a su sitio. Junto a la estantería había un cartón de vino.
«De todos modos ella no notará la diferencia», pensó.
Mientras volvía junto a Line, se preguntaba si Yngvar Stuvø sería abstemio. Lo parecía: tenía la piel homogénea y densa, sin grandes poros, y el blanco de los ojos, muy blanco. Quizás Yngvar Stubø no bebía una gota de alcohol.
– Aquí tienes el vino -le dijo a Line-. Creo que yo me voy a conformar con una taza de té.
Era agradable conducir. Aunque el coche no fuera gran cosa, un Opel Vectra de seis años, el asiento era cómodo, y no hacía mucho que él había cambiado los amortiguadores. El coche estaba bien, el equipo de música estaba bien, la música estaba bien.
– Bien. Bien. Bien.
Bostezó y se frotó la frente. Tenía que conseguir no dormirse. Había conducido muchos kilómetros de una sentada y se aproximaba al valle de Lavang. Hacía veinticuatro horas que había salido del garaje de casa. Bueno, garaje, garaje… El viejo granero hacía las veces de garaje y de trastero donde guardaba todas las cosas que no se animaba a tirar. Nunca se sabía cuándo algo podía resultar útil. Ahora, por ejemplo, estaba encantado de no haberse deshecho de los bidones viejos que había dejado allí el dueño anterior. A primera vista parecían oxidados, pero, tras un buen repaso con el cepillo de metal, quedaron casi como nuevos. Llevaba semanas abasteciéndose de gasolina. Como de costumbre, había llenado el depósito en la gasolinera de Bobben, junto a la cooperativa. No con demasiada frecuencia, no demasiada gasolina, ni más ni menos de la que solía ponerse desde que se mudó a la granja. Al llegar a casa vertía unos litros en los bidones. Con el tiempo logró almacenar doscientos litros de gasolina. Así no tendría que detenerse a repostar de camino hacia el norte, ni hacer ninguna parada donde pudieran verlo. Nada de dinero con huellas dactilares. Nada de cámaras de vídeo. Iba por la carretera en un Opel Vectra azul marino lo suficientemente sucio como para que pudiera ser de cualquiera. Un cualquiera que estaba de viaje. Las placas de las matrículas estaban cubiertas de barro y casi no se dejaban leer. Nada en su aspecto o en el coche llamaba la atención. La primavera había llegado al norte de Noruega.
En el valle de Lavang todavía había nieve sucia en torno a los troncos de los árboles. Eran las siete de la mañana del domingo y hacía varios minutos que él no se cruzaba con ningún coche. Redujo la velocidad antes de tomar una curva suave. El camino de tierra por el que se había metido estaba mojado y lleno de baches a causa de las heladas, pero todo fue bien. Frenó al pasar un montículo. Apagó el motor. Esperó. Escuchó.
No había un alma por ahí. Se quitó el reloj de pulsera, un gran reloj negro de buzo, con despertador. Iba a dormir un par de horas.
No necesitaba más que un par de horas.
– Era de esperarse.
Alvhild Sofienberg se tomó la historia de la desaparición de Aksel Seier sorprendentemente bien. Enarcó ligeramente las cejas, luego se pasó el dedo distraídamente por el vello de su labio superior e hizo entrechocar los dientes casi imperceptiblemente, como si se le hubiera soltado la dentadura postiza.
– Quién sabe cómo me habría tomado yo una información así. Debe de ser difícil ponerse en su pellejo. Imposible. Pero ¿a ti te pareció que estaba bien?
– Desde luego. Bueno… No es que haya averiguado gran cosa de su vida a partir de aquel encuentro tan breve, pero pude comprobar que vive en un sitio maravilloso junto al mar, en una playa preciosa. Tiene una buena casa. Daba la impresión de que él… encajaba. En el entorno, quiero decir. Los vecinos lo conocían y se preocupaban por él. Creo que eso es todo lo que puedo decir.
– Fantástico -murmuró Alvhild.
– Por lo menos dadas las circunstancias -añadió Inger Johanne.
– Me refiero a estas cosas de los ordenadores. -Alvhild movió los dedos en el aire, como si estuviese tecleando-. Y pensar que tardaste menos de una semana en averiguar en qué parte del mundo vivía Aksel Seier. Fantástico. Absolutamente maravilloso.
– Internet. -Inger Johanne sonrió-. ¿Y tú nunca has pensado en conectarte a la red? Eso estaría bien para ti, ¿no? Ya que estás aquí…
– Ya que estoy aquí muriéndome -completó la frase Alvhild-. Pues sí que estaría bueno. Tengo mi máquina de escribir IBM con cabezal esférico de 1982. Por desgracia pesa un poco demasiado como para tenerla sobre el regazo, pero si es necesario, me servirá. -Echó una ojeada a la máquina de color rosa que descansaba sobre el escritorio, junto a la ventana, con una hoja en blanco insertada tras el rodillo-. Ya casi no escribo cartas, así que da igual. Mi hogar está en orden, mis hijos me visitan todos los días. No les falta de nada y, por lo que yo sé, son relativamente felices. Parece que también los nietos van por buen camino. A veces incluso se pasan por aquí sin que se les note demasiado que los han obligado a venir. Ni siquiera necesito teléfono. Pero si fuera más joven…
– Tienes unos ojos tan bonitos -comentó Inger Johanne, tragando saliva-. Son tan… azules. Son increíblemente azules.
Alvhild le dedicó una sonrisa insólita en ella, una sonrisa que Inger Johanne no se merecía. Ésta inclinó la cabeza y cerró los ojos, y Alvhild le pasó los dedos por la barbilla. Los tenía resecos, duros, como las ramas de un árbol muerto.
– Me has dado una alegría, Inger Johanne. Mi marido solía decir exactamente lo mismo.
Llamaron a la puerta. Inger Johanne se incorporó rápidamente, alejándose de la cama, como si la hubieran pillado en falta.
– Creo que ha llegado la hora de descansar -dijo la enfermera.
– De pronto te tratan como a un menor de edad -se quejó Alvhild, mirando al cielo.
Inger Johanne no conseguía retirar el brazo; la mano de Alvhild se aferraba como una garra a su muñeca.
– ¿Crees que te puedes ir sin más?
La enfermera se plantó junto a la cama con gesto impaciente, los brazos en jarras y la vista clavada en el techo.
– Un momento, nada más -le pidió Alvhild tensamente-. No he acabado del todo con esta joven. Si tiene usted la bondad de salir un momento al pasillo, enseguida estaré lista para dormir la siesta.
Читать дальше