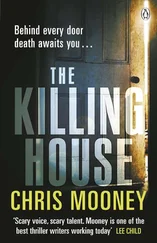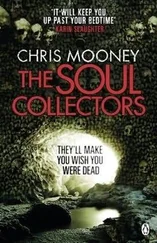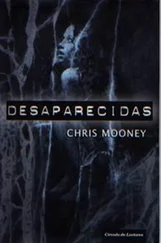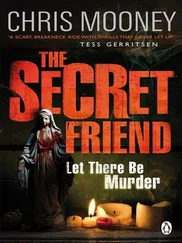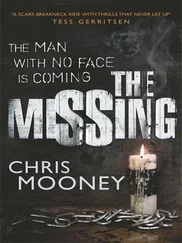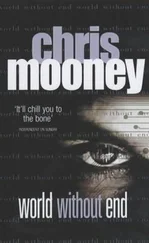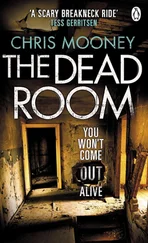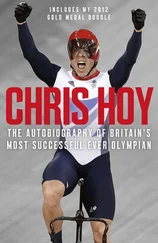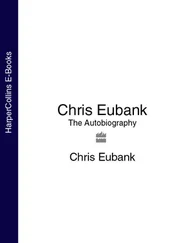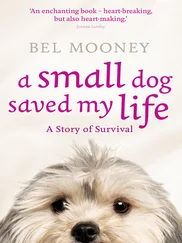Darby se acordó entonces de su propia madre. Por la fuerza de la costumbre, o tal vez por un arrebato de fe, se arrodilló y, con la espalda completamente recta, tal como le habían enseñado las monjas de Saint Stephen's, hizo la señal de la cruz y cerró los ojos. En primer lugar rezó una oración por Sheila y luego rezó por Hannah.
El móvil empezó a vibrar a la altura de su cadera. En la pantalla se leía «Número privado». Darby dejó que su teléfono sonase tres veces más antes de contestar.
– ¿Estás rezando para que Dios te ayude a encontrar a Hannah? -le preguntó Malcolm Fletcher.
Darby metió la mano en el interior del bolsillo de su abrigo y abrió la solapa de su sobaquera mientras recorría la iglesia con la mirada. Los bancos estaban vacíos, las paredes con sus vidrieras con las escenas del vía crucis, cubiertas de sombras.
– Pensaba que no volvería a tener noticias suyas, agente especial Fletcher.
– Eso fue hace mucho tiempo.
– Jonathan Hale nos lo ha contado todo.
– Una mentira muy astuta -dijo Fletcher.
– Sé lo que está haciendo. Sé por qué está aquí.
– ¿No me vas a preguntar por el detective Bryson?
– ¿Admite que lo mató?
– Os hice un favor. ¿Quién sabe qué planes tramaba? Es posible que queráis echar un vistazo al armario que contiene las pruebas.
– ¿Por qué no me lo dijo directamente?
– Quería que Timmy transmitiera un mensaje, y decidí enviarlo por correo aéreo. -Fletcher se echó a reír, con una risa profunda y gutural que hizo que un escalofrío le recorriera a Darby todo el cuerpo-. ¿No te alegras de que haya muerto?
– No creo que mereciese sufrir.
– Otra mentira. Ésa es otra de las razones por las que has acudido a la iglesia, ¿no es así? Querías presentar tu sentimiento de culpa a los pies del altar y suplicar clemencia al Todopoderoso. Siempre se me olvida cuánto os gusta sufrir a los católicos. ¿Ha decidido el Altísimo poner fin a su insoportable reino de silencio y responder a tus plegarias?
– Sigo esperando.
– ¿No sabes que tu dios es todo un entendido en el silencio y las cenizas?
– Hemos encontrado los restos óseos.
– Estoy seguro de que será un alivio para Tina Sanders. Llevaba mucho tiempo rezando para que llegase este momento.
– Sigue negándose a hablar con nosotros.
– No me extraña.
– Hablemos de Sam Dingle.
– Me temo que voy a tener que cortar esta conversación. No confío del todo en el teléfono. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Ah, y una cosa más, Darby… Pese a todo lo que hayas leído u oído sobre mí, no tengo ninguna intención de hacerte daño, ni ahora ni en un futuro. Hannah está en muy buenas manos. Espero que la encuentres pronto. Adiós, Darby.
Clic.
Darby había salido de la iglesia, y estaba mirando las calles cuando su teléfono volvió a sonar. Era uno de los técnicos de vigilancia.
– No hemos podido localizar la llamada -le explicó el técnico-. Si vuelve a llamar, entretenlo y haz que siga hablando. En algún momento bajará la guardia y lo localizaremos.
– No estés tan seguro -dijo Darby.
Hannah Givens pensaba otra vez en la carta y se preguntaba si habría cometido un error.
Tres días atrás, Walter le había regalado un papel de cartas muy bonito con un sobre a juego y un sello. Le dio un bolígrafo y le dijo que escribiera una carta a sus padres. Le prometió que la enviaría.
Hannah sabía perfectamente que Walter nunca lo haría; era demasiado arriesgado. Con los métodos de los que disponía la policía científica en la actualidad, podían rastrear el origen de cualquier sello hasta la oficina de correos exacta donde había sido adquirido. Había visto cómo lo hacían en un programa de televisión.
Hannah sabía que la carta era un intento de hacer las paces, una forma de conseguir que hablara. Walter necesitaba que ella le hablara. Había intentado hacer que se abriera a él contándole una historia horrible sobre cómo su madre lo había quemado hasta dejarlo casi muerto, y luego había seguido soltándole toda esa palabrería religiosa sobre la importancia del perdón.
Cuando ella siguió sin decir nada, cuando continuó allí sentada, en silencio, mirándolo, Hannah intuyó que él había sentido el impulso de hacerle daño. Había que reconocer que no lo había seguido, pero eso no significaba que Walter fuese a esperar eternamente. Ya le había hecho daño una vez. No tenía ninguna duda de que volvería a hacerle daño de nuevo.
Walter le había dejado un rotulador de punta fina. Hannah pasó mucho tiempo fantaseando con la idea de utilizar el rotulador como arma, de clavárselo en la garganta, si podía. Como mínimo, podía sacarle un ojo. Había imaginado todos los desenlaces posibles, y advirtió que no había sentido miedo en ningún momento. Nunca había hecho daño a ningún otro ser humano, pero estaba segura que, llegado el caso, era algo que sería capaz de hacer.
El problema era que Walter era muy listo. No se olvidaría del rotulador; tarde o temprano le pediría que se lo devolviese.
Otra idea había empezado a tomar forma en su mente, una idea posiblemente con un potencial mucho mayor: ¿y si utilizaba la carta como una oportunidad para conseguir alguna clase de ventaja? La pregunta la consumía a todas horas.
A Hannah se le ocurrió un plan. Se concentró en lo que diría y elaboró distintos borradores en su cabeza antes de trasladar las palabras al papel.
Walter:
La Virgen María se me apareció anoche en sueños y me dijo que no tuviera miedo. Dijo que eres un hombre muy bueno y solícito. Me dijo cuánto me quieres, y que serías incapaz de hacerme daño a mí o a mi familia. Tu Santa Madre me dijo también que me dejarías llamar a mis padres para decirles que no se preocupen.
Después de hablar con mis padres, estaba pensando que tal vez podrías venir a cenar conmigo, y así podríamos charlar y conocernos un poco mejor.
Hannah había dejado el sobre y el rotulador en la bandeja junto con los platos de papel sucios del almuerzo. Ahora tenía que esperar a ver qué haría Walter.
Para matar el tiempo, se puso a releer el breve diario escrito por la mujer llamada Emma. Hannah pasó a la última página y empezó a leer:
No sé por qué me molesto en escribir este diario. A lo mejor es un mecanismo de supervivencia, la necesidad de dejar algo tras de mí, de dejar mi marca. A lo mejor es por la fiebre. No dejo de temblar, tengo frío y calor a la vez. Walter, por supuesto, cree que finjo. Le he dicho que me tomase la temperatura y lo ha hecho. Me ha dicho que tenía unas décimas, pero nada por lo que preocuparse. Ha dicho que no dejaría que me sucediese nada malo.
Como no me bajaba la fiebre, Walter entró en mi habitación con dos píldoras grandes de color blanco. Dijo que era penicilina. Volvió otra vez a la hora de almorzar con dos píldoras más, y luego trajo dos más con la cena. Pasaron varios días (o al menos eso me parecía a mí, porque el tiempo aquí abajo no tiene ningún significado) y todo seguía igual, así que al final le dije:
– ¿Quieres que me muera?
– No te vas a morir, Emma.
– Las píldoras no están surtiendo efecto. Me pasa algo malo. Vomito todo lo que como. Necesito un médico.
– Tienes que darle una oportunidad al medicamento. Tú bebe mucha agua. Te he comprado ésa tan cara que tanto te gusta, Pellegrino. Necesitas estar hidratada.
– No quiero morir aquí.
– Deja de decir eso.
Y entonces Walter se puso a soltar otra de esas historias de que «su» Santa Madre se le apareció y le dijo que no me iba a pasar nada.
– Por favor, escúchame, Walter. ¿Quieres escucharme un momento? -No me contestó, así que yo seguí hablando-. He estado pensándolo mucho. No sé dónde vives. Puedes vendarme los ojos, meterme en el coche y llevarme a algún hospital de otra ciudad. Déjame allí y luego te vas y ya está. Te juro por Dios que no le diré a nadie quién eres.
Читать дальше