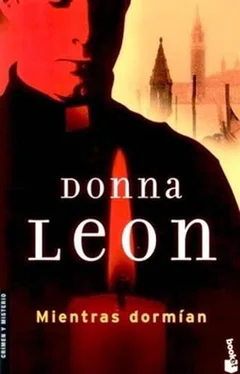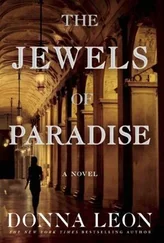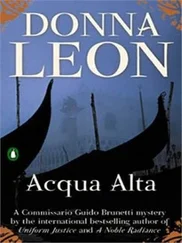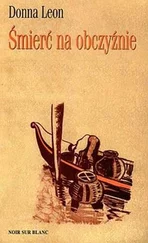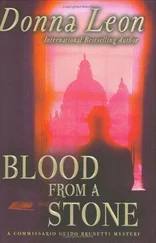La signorina Lerini se levantó y fue con ellos hasta la puerta.
– No es que estas cosas importen -dijo haciendo un ademán que abarcó la habitación y su contenido, esperando quizá desecharlo todo con el gesto.
– No cuando está en juego nuestra salvación eterna, signorina -dijo Vianello. Brunetti se alegró de estar de espaldas a ambos, porque no estaba seguro de haber podido disimular con suficiente rapidez la estupefacción y la repugnancia que le había producido la frase de Vianello.
En la puerta del apartamento, Brunetti se despidió de la signorina Lerini, y él y su sargento bajaron al patio.
Cuando estuvieron fuera, Brunetti se volvió hacia Vianello y preguntó:
– ¿Puedo preguntar de dónde ha salido esa súbita erupción de piedad, sargento? -Le miraba con impaciencia, pero el sargento le contestó con una amplia sonrisa. Brunetti insistió-: Le escucho.
– Verá, comisario, ya no tengo tanta paciencia como antes. Y la he visto tan pirada que me ha parecido que no se daría cuenta de que me divertía a su costa.
– Y seguramente lo ha conseguido. Ha sido una estupenda actuación. «Nuestra salvación eterna está en juego» -repitió Brunetti sin disimular la repulsión-. No sé si ella le habrá creído, pero a mí me ha parecido más falso que una serpiente.
– Claro que me ha creído, comisario -dijo Vianello saliendo del patio y tomando la dirección del puente de la Accademia.
– ¿Cómo puede estar tan seguro?
– Los hipócritas nunca piensan que los demás puedan ser tan falsos como ellos.
– ¿Está seguro de que ella lo es?
– ¿Le ha visto la cara cuando usted ha sugerido que su padre, su santo padre, podía haber regalado una parte de la pasta?
Brunetti asintió.
– ¿Y bien? -preguntó Vianello.
– ¿Y bien qué?
– Me parece que eso basta para demostrar para qué sirve toda esa monserga de la religión.
– ¿Y para qué cree usted que sirve, sargento?
– Para destacarse. No es guapa, no tiene ningún atractivo, y tampoco parece muy lista. Así que lo único que puede permitirle distinguirse de los demás, que es lo que todos deseamos, es ser piadosa. Así consigue que la gente diga al verla: «Qué mujer tan interesante y fervorosa.» Y eso, sin que ella tenga que hacer nada ni aprender nada. Ni siquiera ser original. No tiene más que decir cosas piadosas para que todo el mundo se admire de lo buena que es.
Brunetti no estaba convencido, pero se reservó la opinión. Desde luego, la piedad de la signorina Lerini tenía un tono excesivo y hasta disonante, pero él no creía que fuera hipócrita. Para Brunetti, que había visto mucho de aquello en su trabajo, su discurso sobre religión y la voluntad de Dios destilaba simple fanatismo. A su modo de ver, aquella mujer carecía de la inteligencia y el egocentrismo que suelen encontrarse en el verdadero hipócrita.
– Parece que está muy familiarizado con esa clase de religión, Vianello -dijo Brunetti disponiéndose a entrar en un bar. Después de su prolongada exposición a la santidad, necesitaba un trago. Al parecer, otro tanto le ocurría a Vianello, que pidió para ambos dos copas de vino blanco.
– Mi hermana -dijo Vianello a modo de explicación-. Pero ella lo superó.
– ¿Cómo fue?
– Empezó unos dos años antes de casarse. -Vianello tomó un sorbo de vino, dejó la copa en el mostrador y picó una galleta de un bol-. Afortunadamente, con el matrimonio se le pasó. -Otro sorbo. Una sonrisa-. Seguramente, en la cama no hay sitio para Jesús. -Un sorbo mayor-. Fue horroroso. Meses y meses oyéndola hablar de la oración y las buenas obras y de lo mucho que amaba a la Virgen. Llegó a un extremo que ni mi madre, que es una verdadera santa, podía soportarlo.
– ¿Y qué pasó?
– Como le decía, se casó y empezaron a llegar los niños, y ya no tuvo tiempo para la santidad ni la piedad. Supongo que se olvidaría de eso.
– ¿Cree que eso mismo podría ocurrirle a la signorina Lerini? -preguntó Brunetti tomando un sorbo de vino.
Vianello se encogió de hombros.
– A su edad… ¿qué tendrá, cincuenta años? -preguntó y, cuando Brunetti asintió, prosiguió-: Como no sea por el dinero, no creo que haya quien quiera casarse con ella. Y no me parece muy dispuesta a compartirlo con alguien.
– No le ha caído bien, ¿verdad, Vianello?
– No me gusta la hipocresía ni me gusta la beatería. Así que, las dos cosas juntas, imagine.
– Pero ha dicho que su madre es una santa. ¿No es religiosa?
Vianello asintió y empujó la copa. El barman se la llenó y miró a Brunetti que le indicó que volviera a llenar la suya.
– Sí, pero su fe es verdadera, ella cree en la bondad humana.
– ¿Y no se supone que el cristianismo es eso precisamente?
La respuesta de Vianello estuvo precedida por un resoplido de impaciencia.
– Mire, comisario, cuando digo que mi madre es una santa quiero decir eso, ni más ni menos. Además de sus tres hijos, educó a otros dos. El padre, que trabajaba con el mío, enviudó y le dio por beber y, como él no se ocupaba de sus hijos, mi madre los trajo a casa y los crió con nosotros. Y sin aspavientos, sin dárselas de generosa. Y un día oyó que mi hermano se burlaba de uno de ellos diciendo que su padre era un borracho. En un primer momento, pensé que mataría a Luca, pero se limitó a llamarlo a la cocina y decirle que se avergonzaba de él. Sólo eso, que se avergonzaba de él. Luca estuvo llorando una semana. Ella le trataba con amabilidad, pero dando a entender lo que sentía. -Vianello tomó un sorbo de vino, rememorando su niñez.
– ¿Y qué ocurrió?
– ¿Eh?
– ¿Qué ocurrió? Con su hermano.
– Oh, dos semanas después, cuando salíamos del colegio, varios chavales mayores del barrio empezaron a meterse con aquel mismo chico.
– ¿Y?
– Mi hermano Luca se puso hecho una fiera. Se pegó con dos y a uno lo persiguió hasta mitad del camino de Castello, gritando que nadie decía eso a su hermano. -A Vianello le brillaban los ojos al contarlo-. Llegó a casa sangrando y magullado, creo que se rompió un dedo en la pelea, lo cierto es que mi padre tuvo que llevarlo al hospital.
– ¿Sí?
– Sí, y mientras estaban allí Luca le contó lo sucedido. Cuando volvieron a casa, mi padre se lo dijo a mi madre. -Vianello apuró la copa y sacó unos billetes del bolsillo.
– ¿Qué hizo su madre?
– Pues nada de particular. Sólo que aquella noche cenamos risotto di pesce, el plato favorito de Luca. Hacía dos semanas que no nos lo daba, como si hiciera una especie de huelga. O nos obligara a todos a ayunar por lo que había dicho Luca -agregó riendo-. Pero después de aquello Luca volvió a sonreír. Mi madre nunca dijo nada. Luca era el pequeño, y siempre pensé que era su favorito. -Recogió el cambio y lo guardó en el bolsillo-. Ella es así. Nada de sermones. Pero buena, buena como el pan.
Fue a la puerta y la sostuvo para que saliera Brunetti.
– ¿Más nombres en la lista, comisario? No me diga que alguna de esas personas puede ser culpable de algo que no sea una falsa piedad. -Vianello se volvió a mirar el reloj que estaba colgado encima del mostrador.
Brunetti, tan harto de piedad como su sargento, dijo:
– Me parece que no. El cuarto testamento lo reparte todo entre seis hijos.
– ¿Y el quinto?
– El heredero vive en Turín.
– Entonces no nos quedan muchos sospechosos, ¿verdad?
– Me temo que no. Y empiezo a pensar que no hay de qué sospechar.
– ¿Vale la pena volver a la questura ? -preguntó Vianello, levantándose la bocamanga para mirar el reloj.
Eran las seis y cuarto.
Читать дальше