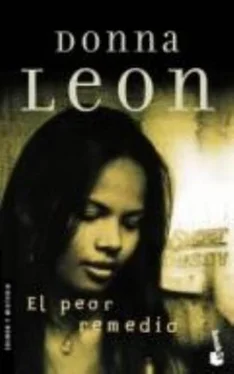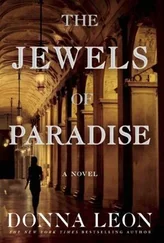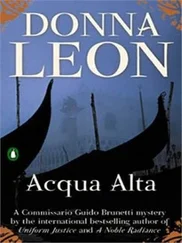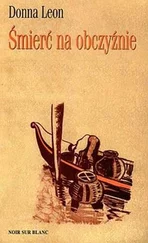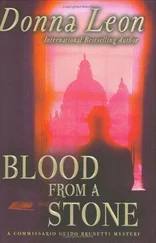– Me parece que ha llegado el momento de cobrar algunos favores -dijo Brunetti sin preámbulos.
– ¿A quién?
– A gente de Padua.
– ¿Gente buena o gente mala?
– De las dos clases. ¿A cuántos conocemos?
Si Vianello se sintió halagado por aquel plural que lo equiparaba a su jefe, no lo demostró. Pensó un momento y dijo:
– A un par. De unos y de otros. ¿Qué hay que pedirles?
– Información sobre Ruggiero Palmieri. -Vio que Vianello reconocía el nombre y empezaba a buscar mentalmente a quienes, buenos o malos, pudieran decirle algo sobre él.
– ¿Qué desea saber? -preguntó el sargento.
– Me gustaría saber dónde estaba cuando murieron estos hombres -dijo Brunetti poniendo en la mesa los papeles que le había dado la signorina Elettra-. Y dónde estaba la noche en que Mitri fue asesinado.
Vianelli levantó la barbilla en un gesto inquisitivo y Brunetti explicó:
– Al parecer, es un asesino a sueldo. Hace años tuvo problemas con un tal Narduzzi.
Vianello movió la cabeza de arriba abajo, indicando que conocía el nombre.
– ¿Recuerda lo que le ocurrió? -preguntó Brunetti.
– Que murió. Pero no recuerdo cómo.
– Estrangulado, quizá con un cable eléctrico.
– ¿Y esos dos? -preguntó Vianello, indicando la documentación con un movimiento de la cabeza.
– Lo mismo.
Vianello puso los papeles encima de los que ya tenía en la mesa y los leyó atentamente.
– De estos dos no sabía nada. A Narduzzi lo asesinaron hará un año, ¿no?
– Sí, en Padua. -Probablemente, la policía de aquella ciudad se alegró de la desaparición de Narduzzi. Desde luego, la investigación del caso no llegó hasta Venecia-. ¿Se le ocurre alguien que pueda saber algo?
– Ese hombre que trabajaba con usted, comisario, el de Padua.
– Della Corte -indicó Brunetti-. Ya había pensado en él. Probablemente, conocerá a varios elementos a los que preguntar. Pero se me ha ocurrido que quizá también usted conociera a alguien.
– A dos -dijo Vianello sin más explicaciones.
– Bien. Pregúnteles.
– ¿Qué puedo ofrecerles a cambio, comisario?
Brunetti tuvo que pensar un rato tanto en los favores que podía pedir a otros policías como en los que podía ofrecer él y al fin dijo:
– Diga que les deberé un favor y, si tuvieran algún percance en Padua, también Della Corte se lo debería.
– No es mucho -dijo Vianello con sincero escepticismo.
– Es lo más que van a conseguir.
La hora siguiente estuvo ocupada con llamadas telefónicas a y de Padua, mediante las que Brunetti se comunicó con policías y carabinieri, entregado a la delicada tarea de cobrar algunos de los favores que había acumulado en su haber durante sus años de servicio. La mayoría de las llamadas partieron de su despacho con destino a otros despachos. Della Corte accedió a hacer indagaciones en Padua y se dijo dispuesto a secundar a Brunetti en sus ofertas de favores a cambio de ayuda. Terminada esta tanda de llamadas, el comisario salió de la questura y se trasladó a una hilera de teléfonos públicos de Riva degli Schiavoni, desde donde gastó unas cuantas tarjetas telefónicas de quince mil liras llamando a los telefonini de varios pequeños y no tan pequeños delincuentes con los que había estado en contacto en el pasado.
Él sabía, lo mismo que todos los italianos, que muchas de aquellas llamadas podían ser interceptadas y grabadas -y quizá estuvieran siéndolo en aquel momento- por distintas agencias del Estado, por lo que nunca daba su nombre y hablaba siempre de forma vaga, diciendo tan sólo que cierta persona de Venecia estaba interesada en saber el paradero de Ruggiero Palmieri, aunque, desde luego, no deseaba establecer contacto ni que el signor Palmieri se enterase de que alguien se interesaba por él. Su sexta llamada, a un traficante a cuyo hijo Brunetti no había arrestado después de ser atacado por el muchacho al día siguiente de la última condena de su padre, hacía varios años, le dijo que vería lo que podía hacer.
– ¿Y Luigino? -preguntó Brunetti, para demostrar que no guardaba rencor.
– Lo he enviado a Estados Unidos. A estudiar empresariales -dijo el padre antes de colgar. Probablemente, esto significaba que la próxima vez Brunetti tendría que arrestar al hijo. O que, quizá, armado de un título en administración de empresas otorgado por una prestigiosa universidad americana, escalaría un alto puesto en la organización, pasando a un plano en el que difícilmente estaría expuesto a ser arrestado por un modesto comisario de policía de Venecia.
Con la última tarjeta, Brunetti llamó a la viuda de Mitri, cuyo número llevaba escrito en un papel y, lo mismo que en su anterior llamada, hecha al día siguiente de la muerte de Mitri, escuchó una grabación que decía que la familia, afligida por la tragedia, no aceptaba mensajes. Se pasó el teléfono al otro oído y hurgó en el bolsillo hasta encontrar un papel en el que había anotado el número del hermano de Mitri, pero tampoco allí obtuvo más respuesta que una grabación. Entonces decidió pasarse por el apartamento de Mitri, para ver si encontraba a algún otro miembro de la familia.
Tomó el 82 hasta San Marcuola y no tardó en encontrar el edificio. Tocó el timbre y casi enseguida oyó una voz masculina que preguntaba quién llamaba. Brunetti respondió que la policía y dio su graduación, pero no el apellido y, al cabo de un momento, la voz le dijo que subiera. La sal seguía entregada a su labor corrosiva, y en la escalera había montoncitos de escamas de pintura y de yeso, como antes.
Arriba, en la puerta del apartamento, había un hombre con traje oscuro. Era alto y muy delgado, con cara enjuta y pelo oscuro y corto que empezaba a encanecer en las sienes. Al ver a Brunetti, dio un paso atrás para dejarle entrar y extendió la mano.
– Soy Sandro Bonaventura -dijo-, el cuñado de Paolo. -Al igual que su hermana, hablaba italiano, no veneciano, aunque era perceptible el acento de la región.
Brunetti le estrechó la mano y, sin dar su nombre todavía, entró en el apartamento. Bonaventura lo llevó hasta una habitación grande situada al extremo de un pasillo corto. El comisario observó que el suelo estaba cubierto de las que debían de ser las tablas de roble originales, no parquet, y que las cortinas de las dobles ventanas parecían de auténtica tela Fortuny.
Bonaventura señaló un sillón y, cuando Brunetti se hubo sentado, tomó asiento frente a él.
– Mi hermana no está -empezó-. Ella y su nieta han ido a pasar unos días con mi esposa.
– Deseaba hablar con ella -dijo Brunetti-. ¿Sabe cuándo volverá?
Bonaventura movió la cabeza negativamente.
– Ella y mi esposa están muy unidas, son casi como hermanas, y le pedimos que viniera a nuestra casa cuando… cuando ocurrió esto. -Se contemplaba las manos moviendo la cabeza lentamente a derecha e izquierda y luego alzó la cara y sostuvo la mirada de Brunetti-. No puedo creer que haya ocurrido esto, y menos a Paolo. No había razón, ninguna razón.
– No suele haberla, cuando una persona entra a robar y se asusta…
– ¿Cree que era un ladrón? ¿Y la nota? -preguntó Bonaventura.
Brunetti hizo una pausa antes de contestar.
– Quizá el ladrón lo eligió a causa de la publicidad suscitada por la agencia de viajes. Quizá traía la nota con intención de dejarla después de cometer el robo.
– Pero, ¿por qué tomarse la molestia?
Brunetti no tenía ni la menor idea, y la posibilidad le parecía ridícula.
– Para hacernos creer que no había sido un ladrón profesional -se inventó.
– Eso es imposible -dijo Bonaventura-. Paolo fue asesinado por un fanático que pensó que era responsable de algo que él ni sospechaba que estuviera ocurriendo. Han destrozado la vida de mi hermana. Es absurdo. No me vengan hablando de ladrones que traen notas en el bolsillo ni pierdan el tiempo buscándolos. Tendrían que estar persiguiendo al loco que ha hecho esto.
Читать дальше