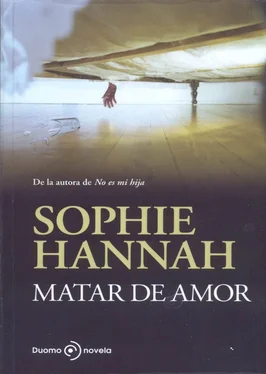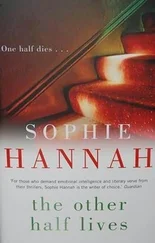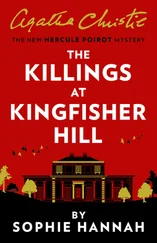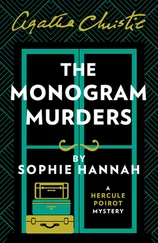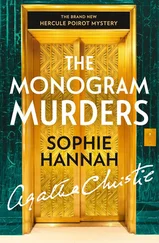Durante todo el viaje sonó Radio 5 Live. No sé qué programas emitieron, sólo qué emisora era. Al cabo de un rato, durante el cual no intercambiamos ni una sola palabra, el señor Haworth empezó a contarme cosas sobre mí. Sabía dónde vivía y que era diseñadora de relojes de sol. Me hizo preguntas sobre los relojes de sol e insistió en que le contestara. Me dijo que si me equivocaba en alguna respuesta, se detendría y sacaría el cuchillo. Por sus preguntas, quedó claro que sabía bastantes cosas sobre relojes de sol. Mencionó los cuadrantes y sabía lo que era el analema. Ambos son términos técnicos que posiblemente desconozcan los que no estén familiarizados con los relojes de sol. Sabía que yo había nacido en Folkestone, que había estudiado fotografía en la Universidad de Reading y que había puesto en marcha mi empresa de diseño de relojes de sol gracias a una sustanciosa suma de dinero que obtuve al vender una fuente tipográfica que diseñé durante mi último año de universidad a Adobe, una empresa de procesadores de texto. «¿Qué se siente al ser una mujer de negocios de éxito?», me preguntó. El tono de sus preguntas era burlón. Me dio la impresión de que quería provocarme con lo mucho que sabía acerca de mí. Le pregunté cómo había conseguido toda aquella información. En ese momento detuvo el coche, y noté algo afilado rozándome la nariz. Deduje que se trataba del cuchillo. El señor Haworth me recordó que no me estaba permitido hacer preguntas y me obligó a disculparme. Luego siguió conduciendo.
Poco después, el coche se detuvo. El señor Haworth abrió la puerta y me sacó del coche. Volvió a cogerme por el brazo, me dijo que caminara despacio y me guió hasta su destino. Al final, por el tacto del suelo bajo mis pies, diría que entramos en un edificio. Me ayudó a subir unas cuantas escaleras. El señor Haworth me agarró y me quitó el abrigo. Me ordenó que me quitara los zapatos, cosa que hice. En el edificio donde nos encontrábamos hacía mucho frío, mucho más que en la calle. Me hizo dar la vuelta y me dijo que me sentara. Me senté. Luego me dijo que me tumbara. Pensé que seguramente debía de estar en una cama. Me ató los tobillos y las muñecas con unas cuerdas y me obligó a colocar el cuerpo en forma de X mientras me ataba las extremidades a algo. Luego me quitó el antifaz.
Vi que nos encontrábamos en un pequeño teatro. Estaba atada a una cama que había en el escenario. La cama era de madera oscura -puede que de caoba-y tenía una bellota esculpida en cada uno de sus cuatro postes. El colchón sobre el que estaba Rumbada tenía una especie de funda de plástico. Vi que en uno de los lados del escenario había unas escaleras y deduje que serían las que acabábamos de subir. El telón estaba abierto y delante de mí podía ver el resto del teatro. En lugar de filas de butacas había una mesa muy larga que parecía ser de la misma madera que la cama y un montón de sillas de madera oscura con asientos acolchados. La mesa estaba puesta con cuchillos y tenedores.
«¿Quieres entrar en calor antes de que empiece el espectáculo?», dijo el señor Haworth. Me puso una mano en el pecho y lo estrujó. Le supliqué que me dejara ir. Él se echó a reír y sacó el cuchillo del bolsillo. Entonces, muy despacio, empezó a rasgar mi ropa. Sentí pánico de nuevo y le volví a suplicar que me dejara marchar. Él me ignoró y siguió rasgándome la ropa. No sé cuánto tiempo tardó en rasgarme la ropa por completo, pero desde el lugar donde estaba tumbada podía ver una pequeña ventana y me di cuenta de que fuera estaba oscureciendo. Pensé que al menos había pasado una hora.
Cuando estuve completamente desnuda, me dejó sola unos minutos. Creo que salió del teatro. Grité todo lo que pude pidiendo ayuda. Estaba helada y me castañeteaban los dientes.
Al cabo de unos minutos, el señor Haworth regresó. «Te alegrará saber que he puesto en marcha la calefacción -dijo-. El público llegará enseguida. Y no puedo permitir que se les congelen las pelotas, ¿verdad?».
Vi que sostenía en la mano mi móvil. Me preguntó si era de los que tenían cámara. Estaba demasiado asustada para mentirle, de modo que le dije que sí. Me preguntó qué debía hacer si quería sacar una foto. Se lo expliqué. Me sacó una fotografía tumbada en la cama y me la mostró. «Un recuerdo -dijo-. Tu primer papel protagonista». Me preguntó cómo se enviaba la foto a otro móvil. Se lo expliqué. Me dijo que enviaba la foto a su propio móvil. Me amenazó con mandársela a todos los números que estaban en la agenda de mi móvil si no obedecía sus órdenes o si alguna vez acudía a la policía. Entonces se sentó en un extremo de la cama durante un momento y empezó a tocarme las partes íntimas, riéndose cuando yo me echaba a llorar y trataba de retroceder.
No sé cuánto tiempo pasó, pero, al cabo de un rato, llamaron a la puerta y el señor Haworth volvió a dejarme sola; bajó las escaleras y luego desapareció. Escuché ruido de pasos de mucha gente. El suelo del teatro era de madera, o sea, que el ruido era muy fuerte. Oí al señor Haworth saludando a lo que parecía ser un nutrido grupo de personas, aunque no dijo ningún nombre. Entonces vi a varios hombres, todos vestidos con lo que se suele definir como «traje de etiqueta», acercándose a la mesa y sentándose. Al menos había diez hombres, sin contar al señor Haworth. La mayoría eran blancos, aunque al menos dos de ellos eran negros. El señor Haworth les sirvió vino a todos y les dio la bienvenida. Hablaron un poco sobre el tiempo y del estado de las carreteras.
Grité y les supliqué a aquellos hombres que me ayudaran, pero todos se rieron de mí. Observaban mi cuerpo y hacían comentarios obscenos. «¿Cuándo podremos echarle un vistazo más de cerca?», le preguntó uno de ellos al señor Haworth, y él contestó: «Todo a su tiempo». Entonces se metió en un cuarto que había en la parte de atrás del teatro, en el lado opuesto al del escenario. Volvió a salir un par de minutos después con una bandeja y colocó un plato frente a cada uno de los hombres que estaban sentados a la mesa. En los platos había salmón ahumado, una rodaja de limón y un grumo de algo de color blanco con virutas verdes por encima.
En cuanto aquellos hombres empezaron a comer y a beber, el señor Haworth volvió a subir al escenario. Empezó a violarme, primero oralmente y después por la vagina. Mientras lo hacía, aquellos hombres brindaban y se reían, aplaudían y hacían comentarios obscenos. Cuando terminó de violarme, el señor Haworth empezó a quitar los platos y se los llevó al pequeño cuarto que había detrás de la mesa. Dejó la puerta abierta y me llegaron los ruidos típicos de una cocina, los que se oyen cuando se está preparando la comida y lavando los platos. Me di cuenta de que había más gente en la cocina.
El señor Haworth volvió al escenario y me desató. Me dijo que bajara las escaleras y me recordó que si le desobedecía me «destriparía». Me condujo hasta la mesa, donde había una silla libre. Me empujó para que me sentara en ella y empezó a atarme de nuevo. Me puso las manos detrás de la silla y me ató las muñecas. Luego me separó las piernas todo lo que pudo y me dijo que colocara los tobillos junto a la silla. Entonces me los ató. Los demás hombres seguían aplaudiendo y brindando.
A continuación, el señor Haworth les sirvió otros tres platos: primero carne con verduras, luego tiramisú y finalmente quesos. Salvo el señor Haworth, ninguno de los otros hombres me tocó, pero mientras comían se burlaban de mí y me insultaban. De vez en cuando, uno de ellos me hacía alguna pregunta; por ejemplo, cuál era mi fantasía sexual favorita y mi posición preferida. El señor Haworth me ordenó que contestara. «Y será mejor que lo hagas bien», añadió. Dije la clase de cosas que pensé que quería oírme decir.
Читать дальше