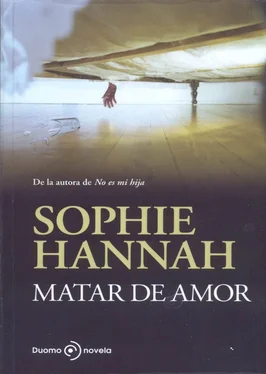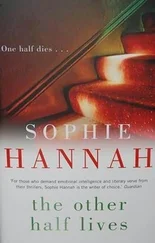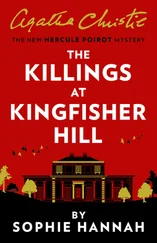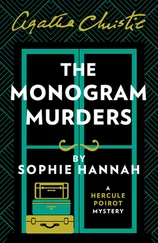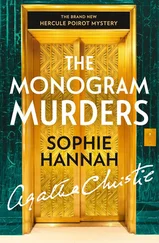Sé que por norma no te gusta pasar noches fuera de casa, pero pensé que si sólo era una, no pasaría nada. Me miraste como si te hubiera traicionado. Estuviste horas sin hablarme…, ni siquiera una palabra. «No deberías haberlo hecho -me decías constantemente-. Nunca deberías haberlo hecho». Te encerraste en ti mismo, con las rodillas apoyadas en el pecho, y ni siquiera reaccionaste cuando te zarandeé por los hombros, histérica por sentirme tan culpable y arrepentida. Fue la única vez que estuviste a punto de echarte a llorar. ¿Qué estarías pensando? ¿Qué pasaba por tu cabeza que no pudieras o quisieras contarme?
Estuve mal toda la semana, pensando que quizás lo nuestro había terminado y maldiciéndome por mi osadía. Pero el jueves siguiente, para mi sorpresa, volvías a ser el mismo. No mencionaste el asunto. Cuando quise disculparme, te encogiste de hombros y me dijiste: «Sabes que no puedo salir de casa. Lo siento mucho, cariño. Me habría encantado, pero no puedo». No entendí porqué no me dijiste eso en su momento.
Nunca se lo he contado a Yvon, y ahora no puedo hacerlo. ¿Cómo podría esperar que me entendiera?
– Lo siento -digo-. No quería ser desagradable.
– Tienes que tranquilizarte -dice, muy seria-. Sinceramente, creo de verdad que Robert está bien, esté donde esté. Eres tú quien está de los nervios. Y sí, sé que no estoy en posición de echarte un sermón. Tengo el récord del matrimonio más breve de la historia, y era muy jovencita cuando eso vapuleó mi vida. Cuando me divorcié, la mayor parte de mis amigas seguían sacando sobresalientes…
La exageración me hace sonreír. Yvon está obsesionada porque se divorció a los treinta y tres años. Piensa que lleva un estigma por haberse divorciado a esa edad tan temprana. En una ocasión le pregunté cuál era una buena edad para divorciarse, y ella, sin dudarlo ni un momento, me dijo: «A los cuarenta y seis».
– Naomi, ¿me estás escuchando? No estoy hablando de cuando Robert salió a dar un paseo. Si quieres saberlo, estás de los nervios desde mucho antes.
– ¿Qué quieres decir? -digo, totalmente a la defensiva-. Eso es una gilipollez. Antes del jueves estaba bien. Era feliz.
Yvon niega con la cabeza.
– ¡Te has quedado a pasar la noche en el Traveltel, sola, mientras Robert volvía a casa con su mujer! Eso es enfermizo. ¿Cómo puede permitirlo? Y, pasadas las siete, cuando él se va, ¿por qué no vuelves a casa? Mierda, estoy despotricando. Y eso que intento ser diplomática.
Yvon tuerce a la izquierda para entrar en el aparcamiento di la comisaría. «Nada de salir huyendo -me digo-. Nada de cambiar de opinión en el último momento».
– Robert no sabe que siempre me quedo a pasar la noche.
Puede que lo que hago los jueves por la noche suene como una locura, pero es algo que no tiene que ver contigo.
– ¿No lo sabe?
– Nunca se lo he dicho. Se preocuparía al pensar que me quedo allí sola. En cuanto a por qué lo hago…, puede que suene como una locura, pero el Traveltel es nuestro hogar. Aunque él no pueda quedarse, yo sí quiero hacerlo. Allí me siento más unida a él que en casa.
Yvon asiente con la cabeza.
– Lo sé, pero…, por Dios, Naomi, ¿acaso no eres capaz de ver que eso es parte del problema? -No sé de qué me habla. Pero sigue hablando, con voz agitada-. Te sientes unida a él en una miserable y anónima habitación mientras él está en su casa, con los pies sobre la mesa, viendo la tele con su mujer. Las cosas que no le cuentas y las que él no te cuenta, ese extraño mundo que ambos habéis creado, sólo existe en una habitación y únicamente durante tres horas a la semana. ¿Acaso no lo ves?
Puede que un día te cuente que me he quedado todos los jueves sola en el Traveltel. Sólo he dejado de contártelo porque me siento ligeramente avergonzada… ¿Y si pensaras que es una exageración? Puede que haya otras cosas que no te haya contado sobre mí, pero sólo hay una que realmente quiera ocultar, a ti y a todo el mundo. No puedo creer que haya acabado en esta situación y que lo que estoy a punto de hacer se haya convertido en algo necesario e inevitable.
Yvon maldice entre dientes. El Punto ha chocado contra un poste.
– Tienes que bajar -dice-. Aquí no hay sitio para aparcar.
Asiento con la cabeza y abro la puerta del coche. Siento que el viento me congela la piel. Esto no puede estar pasando. Después de tres años de guardar celosamente un secreto, estoy a punto de derribar la barrera que he levantado entre el mundo y yo. Voy a quitarme la máscara.
4/4/06
Cuando se dirigía hacia la puerta principal de la casa de HaworTH, Simón se detuvo frente a la que supuso que era la ventana por que había mirado Naomi Jenkins cuando sufrió el ataque de pánico. Las cortinas estaban echadas, pero había un pequeño espacio entre ellas a través del cual Simón pudo ver el salón del que les había hablado Naomi. Se dio cuenta de que había sido muy precisa en cuanto a los detalles. Un sofá y una butaca de color azul marino, un aparador con puertas de cristal, una cantidad exagerada de casitas de adorno de muy mal gusto, un cuadro de un viejo desaliñado observando a un muchacho medio desnudo que toca la flauta… Todo estaba allí, tal y como ella lo había descrito. Simón no observó nada raro, nada que pudiera explicar la súbita y extrema reacción de Naomi.
Siguió su camino hasta la puerta principal y vio el descuidado jardín, que parecía más un patio lleno de trastos que otra cosa. Pulsó el timbre, pero no oyó nada. ¿Acaso las paredes eran demasiado gruesas, o es que el timbre estaba estropeado? Volvió llamar, pero con idéntico resultado. Nada. Estaba a punto de golpear la puerta cuando una voz femenina, en un tono que daba entender que no le había dado tiempo a contestar, gritó:
– ¡Ya voy!
Si Charlie hubiese estado allí, le habría enseñado la placa y tarjeta de identificación, dispuesta a enfrentarse a quien le abriera la puerta. Simón tendría que haber imitado a su superior y hacer lo mismo y quedarse allí, cosa que no le gustaba. Cuando iba solo, únicamente se identificaba ante la gente si se lo pedían. Se sentía cohibido, casi ridículo, enseñando la placa de inmediato, mostrándosela a la gente en cuanto empezaban a hablar. Se sentía como si estuviera actuando.
La mujer que tenía enfrente, con una expresión expectante en el rostro, era joven y atractiva. El pelo, rubio, le llegaba hasta los hombros; tenía los ojos azules y algunas pecas en la nariz y las mejillas. Sus cejas eran dos finos y perfectos arcos; era evidente que había dedicado mucho tiempo a ellas y que debía haberle dolido. A Simón le parecieron desagradables y poco naturales. Recordó que Naomi Jenkins había hablado de un traje de chaqueta. Hoy, Juliet Haworth llevaba unos vaqueros azules y una sudadera negra de cuello de pico. Su olor desprendía un fuerte aroma a limón.
– ¿Hola? -dijo, enérgicamente.
– ¿La señora Juliet Haworth?
Ella asintió con la cabeza.
– ¿Está en casa su marido, Robert Haworth? Quería hablar un momento con él.
– ¿Y usted es…?
Simón odiaba presentarse; odiaba el sonido de su voz pronunciando su nombre. Era un complejo que tenía desde que iba a la escuela, aunque estaba decidido a que nadie lo descubriera.
– Soy el sub inspector Simón…
Juliet Haworth lo cortó con una sonora carcajada.
– Robert no está. ¿Es usted policía? ¿Un sub inspector? ¡Joder!
– ¿Sabe dónde está?
– En Kent, en casa de unos amigos. -Ella asintió con la cabeza-Naomi ha denunciado su desaparición, ¿verdad? Por eso estuvo aquí.
– ¿Cuánto tiempo lleva el señor Haworth en Kent?
Читать дальше