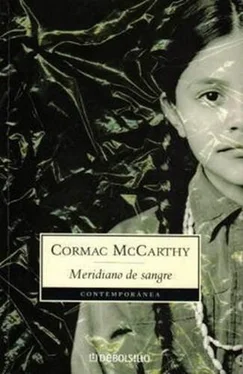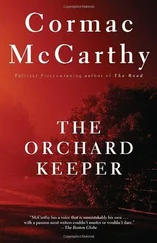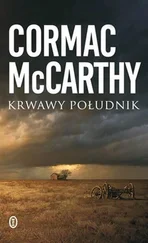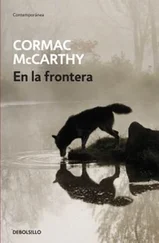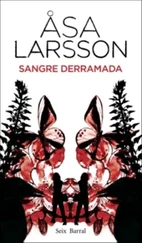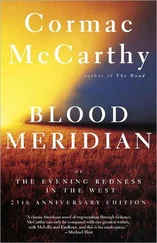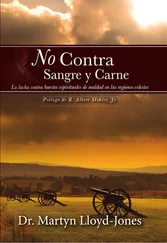Encuentro con Elías - Perseguidos hacia el norte
Lotería - Shelby y el chaval - Un caballo lisiado
Nortada - Emboscada - In extremis
Guerra en la llanura - Descenso
El árbol incendiado - Siguiendo la pista
Los trofeos - El chaval se reintegra a la tropa
El juez - Sacrificio en el desierto
Los batidores no vuelven - El octeto
Santa Cruz - La milicia - Nieve - Un hospicio
La cuadra.
El 5de diciembre partían hacia el norte en la fría tiniebla previa al amanecer llevando consigo un contrato firmado por el gobernador del estado de Sonora por la entrega de cabelleras apaches. Las calles estaban desiertas y en silencio. Carroll y Sanford habían desertado y con ellos cabalgaba ahora un muchacho llamado Sloat que semanas atrás había sido abandonado allí enfermo y a punto de morir por una de las caravanas del oro que se dirigían a la costa. Cuando Glanton preguntó a Sloat si era pariente del comodoro del mismo nombre, el muchacho escupió y dijo No, ni él pariente mío. Cabalgaba casi en cabeza de la columna y sin duda pensaba que no volvería más a aquel lugar, pero si daba gracias a algún dios lo hacía en un momento inoportuno porque la región no había dicho aún la última palabra.
Siguieron al norte por el gran desierto de Sonora y en aquel cauterizado páramo vagaron durante semanas persiguiendo rumores y sombras. Algunas bandas poco numerosas de bandidos chiricahuas presuntamente avistadas por boyeros en algún rancho desolado. Unos cuantos peones salteados y asesinados. A las dos semanas de partir exterminaron un pueblo a orillas del río Nacozari y dos días después yendo a Ures con las cabelleras se toparon en la llanura al oeste de Baviácora con un destacamento de la caballería del Estado al mando del general Elías. Se produjo una escaramuza en la que murieron tres del grupo de Glanton y otros siete fueron heridos, cuatro de los cuales no pudieron montar.
Aquella noche las fogatas del ejército se veían a quince kilómetros en dirección sur. Pasaron la noche en vela y a oscuras y los heridos pedían agua y en la quietud anterior a la primera luz los fuegos seguían ardiendo a lo lejos. Los delaware llegaron a caballo al salir el sol y se sentaron en el suelo con Glanton y Brown y el juez. A la luz que crecía por levante los fuegos se iban difuminando como un mal sueño y la región apareció desnuda y chispeante en el aire puro. Elías marchaba sobre ellos con más de quinientos soldados.
Se levantaron y empezaron a ensillar. Glanton fue a por un carcaj hecho de piel de ocelote y contó las flechas que había en su interior de forma que hubiera una para cada hombre e hizo trizas un pedazo de franela roja y anudó estas a la base de cuatro astiles y luego devolvió al carcaj las flechas que había contado.
Se sentó en el suelo con el carcaj derecho entre las rodillas mientras los hombres iban pasando. Cuando el chaval examinó las flechas para escoger una vio que el juez le observaba y se detuvo. Miró a Glanton. Soltó la flecha que había asido y eligió otra y esa fue la que sacó. Llevaba la tela roja. Miró nuevamente al juez y el juez no le estaba mirando y fue a ocupar su puesto junto a Tate y Webster. Por último se les sumó un tejano llamado Harlan que había sacado la última flecha y se quedaron allí los cuatro mientras el resto de la compañía ensillaba los caballos.
De los heridos dos eran delaware y uno mexicano. El cuarto era Dick Shelby y estaba sentado aparte observando los preparativos de la partida. Los delaware que quedaban consultaron entre ellos y uno se acercó a los cuatro americanos y los miró por turnos detenidamente. Cuando llegó al último dio media vuelta y cogió la flecha de Webster. Webster miró hacia Glanton de pie junto a su caballo. Luego el delaware cogió la flecha de Harlan. Glanton se dio la vuelta y apoyando la frente en las costillas del caballo le aseguró las cinchas y luego montó. Se ajustó el sombrero. Nadie dijo palabra. Harlan y Webster fueron a por sus animales. Glanton esperó acaballado mientras la compañía desfilaba frente a él y dio media vuelta y los siguió hacia el llano.
El delaware había ido a buscar su caballo y lo trajo todavía maneado por los hoyos que los hombres habían dejado en la arena al dormir. De los indios heridos uno guardaba silencio y respiraba con esfuerzo y los ojos cerrados. El otro cantaba rítmicamente. El delaware dejó caer las riendas y sacó su maza de guerra y se puso a horcajadas del hombre y levantó la maza y le aplastó el cráneo de un solo golpe. El herido se sacudió con un pequeño espasmo y luego quedó inmóvil. El otro fue despachado por el mismo sistema y después el delaware le levantó la pata a su caballo, soltó la maniota, metió la maniota y la maza dentro de su talego y montó e hizo girar al caballo. Miró a los dos que estaban de pie. Tenía la cara y el pecho salpicados de sangre. Metió talones a su caballo y partió.
Tate se acuclilló en la arena con las manos colgando al frente. Miró al chaval.
¿Quién se ocupa del mexicano?, dijo.
El chaval no respondió. Miraron a Shelby. Los estaba observando.
Tate tenía unos cuantos guijarros en la mano y los dejó caer uno por uno a la arena. Miró al chaval.
Vete si quieres, dijo el chaval.
Miró a los delaware muertos en sus mantas. Podrías no hacerlo, dijo.
Eso a ti no te importa.
Puede que Glanton vuelva.
Puede.
Tate miró hacia donde estaba el mexicano y luego otra vez al chaval. Pero yo he dado mi palabra.
El chaval no dijo nada.
¿Sabes lo que les van a hacer?
El chaval escupió. Me lo imagino, dijo.
Lo dudo.
He dicho que podías irte. Tú haz lo que quieras.
Tate se levantó y miró hacia el sur pero el desierto se mostraba en toda su diafanidad deshabitado de cualquier ejército. Encogió los hombros de frío. Indios, dijo. A ellos les da lo mismo. Cruzó el campamento y fue a por su caballo y lo llevó a pie y montó. Miró al mexicano que resollaba flojito con una espuma rosada en los labios. Miró al chaval y picó al poni y se alejó entre las tacañas acacias.
El chaval se quedó sentado en la arena y miró hacia e1 sur. Al mexicano le habían perforado los pulmones de un tiro y acabaría muriendo pero Shelby tenía la cadera destrozada por una bala y estaba lúcido. Estaba observando al chaval. Venía de una importante familia de Kentucky y había estudiado en el Transylvania College y como otros muchos jóvenes de su clase había ido al oeste por causa de una mujer. Shelby miró al chaval y miró al enorme sol que hervía en el límite del desierto. Cualquier jugador o salteador de caminos habría sabido que el primero que hablara perdía, pero Shelby ya lo había perdido todo.
Oye, dijo, ¿por qué no acabas de una vez?
El chaval le miró.
Si tuviera una pistola te mataría, dijo Shelby.
El chaval no respondió.
Lo sabes, ¿verdad?
No tienes pistola, dijo el chaval.
Miró de nuevo al sol. Algo que se movía, quizá las primeras líneas de calor. Ni una mota de polvo tan temprano. Cuando volvió a mirar a Shelby, Shelby estaba llorando.
Si te dejo aquí no me lo agradecerás, dijo.
Entonces lárgate, hijo de puta.
El chaval siguió sentado. Del norte soplaba un poco de brisa y unas palomas habían empezado a chillar en los sayones que tenían a su espalda.
Si lo que quieres es que me vaya me voy.
Shelby no dijo nada.
El chaval hizo un surco en la arena con el tacón de su bota. Tú decides.
¿Vas a dejarme una pistola?
Sabes que no puedo.
No eres mejor que él, ¿eh?
Читать дальше