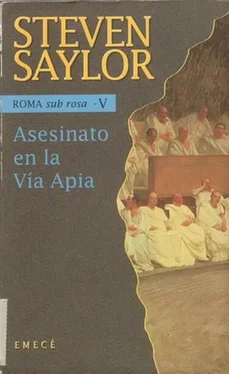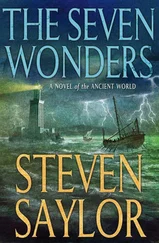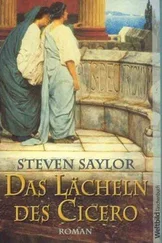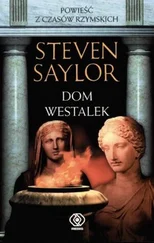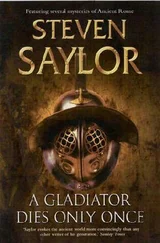Fueron los prestamistas, supe luego, desesperados por salvar lo que quedaba de sus documentos, los que finalmente organizaron un amplio contingente de libertos y esclavos para combatir las llamas. Obrando así, por puro egoísmo, habían salvado una gran parte de Roma de desaparecer con el humo. Los que luchaban contra las llamas formaron largas líneas serpenteantes a lo largo del Foro y a través del mercado de ganado hasta las orillas del Tíber, donde llenaban los cubos de agua y los pasaban para derramarlos sobre las llamas y los devolvían vacíos hacia el río otra vez. De cuando en cuando algunos pendencieros se separaban del jolgorio frenético de los dolientes para acosar a los esforzados hombres que se enfrentaban al fuego, apedreándoles y escupiéndoles. Se desataron riñas a diestro y siniestro. Algunos guardaespaldas, enviados también por los prestamistas, llegaron para proteger a los que transportaban cubos.
Fue un día de locura. Roma parecía trastornada por la fiebre, delirante. Con Clodio abandonado a las purificantes llamas y el Senado junto con él, sus dolientes proseguían con su peculiar celebración fúnebre. ¿Habrían planeado tanta locura con antelación o la habían improvisado a medida que iba transcurriendo la jornada, inspirados por las danzarinas llamas y el vacilante humo, estimulados por el fuerte olor a chamusquina que se respiraba en el aire? A media tarde celebraron un festejo fúnebre. Antes de que ardiera el Senado, instalaron las mesas, las cubrieron con trapos negros y dispusieron un banquete.
Mientras los que apagaban el fuego continuaban con sus frenéticos esfuerzos, los clodianos bebían y comían en honor de su líder muerto. Los pobres y hambrientos de la ciudad se les unieron, al principio tímidamente y luego, al ver que eran bienvenidos, con alborozo. Llegaron enormes cantidades de comida (grandiosos recipientes llenos de morcillas, tarros de alubias negras, rebanadas de pan negro, todo oportunamente negro para una fiesta en honor del muerto, rociado con vino del color de la sangre). Mientras tanto, los ciudadanos de Roma, curiosos, confundidos y asustados (los que carecían de la ventaja segura de un tejado en el Palatino para observar lo que ocurría), bordeaban los limites del Foro asomándose cautelosamente por las esquinas y atisbando por las paredes, mirando con agravio, deleite, incredulidad o consternación.
Pasé la mayor parte del día observando desde la azotea. Lo mismo hizo Cicerón. Desaparecería sólo un instante para reaparecer con diversos visitantes, muchos de ellos senadores, por lo que pude deducir de los ribetes púrpura de sus togas. Darían cuenta del espectáculo, cabecearían con aire disgustado o se quedarían boquiabiertos de espanto y luego desaparecerían charlando y gesticulando. Parecía que hubiera alguna especie de reunión de jornada completa en la casa de Cicerón.
Eco pasó a verme un rato. Le dije que estaba loco si se aventuraba a salir en semejante día. Había estado lejos del Foro y aunque había oído el rumor de que el Senado estaba destruido, había pensado que era sólo eso, un rumor. Lo subí al tejado para que viera por sí mismo el espectáculo. En seguida regresó al lado de Menenia y los mellizos.
Hasta Bethesda superó la desconfianza que le inspiraba la escalera y se aventuró a subir al tejado un rato para ver todo el batiburrillo que se había organizado. Le tomé el pelo preguntándole si la vista de tanto alboroto la hacía sentir nostalgia de su Alejandría, ya que, por lo visto, los alejandrinos son célebres por los desórdenes. El chiste no le hizo gracia. A mí tampoco.
El festejo y la lucha contra el fuego en el Foro continuó hasta después del crepúsculo. Ya de noche, Belbo me trajo un cuenco de sopa caliente y volvió a bajarse del tejado. Poco después, Diana se unió a mí con su propio cuenco humeante. Mientras permanecíamos allí solos sentados en el tejado, el cielo se oscurecía en sombras cada vez más espesas de un azul que se aproximaba al negro. En todas las estaciones del año, el crepúsculo es el momento del día más hermoso en Roma. Las estrellas comenzaron a verse en el firmamento, brillantes como fragmentos de escarcha. Había incluso algo de belleza en las parpadeantes luces del Foro, ahora que la oscuridad ocultaba la fealdad de madera chamuscada y piedra ennegrecida. Los incendios ya hacía tiempo que se habían extinguido, pero la cada vez más intensa penumbra revelaba parcelas de llamaradas ardientes entre las ruinas de la basílica Porcia y los edificios senatoriales.
Diana terminó la sopa. Dejó el cuenco a un lado y se echó una manta por los hombros.
– ¿Cómo murió Clodio, papá?
– Yo diría que a causa de las heridas. No querrás que te las describa otra vez ¿verdad?
– No. Me refiero a cómo sucedió.
– No lo sé con certeza. Y no estoy seguro de que nadie lo sepa, salvo, claro está, el mismo que lo asesinó. Parecía haber bastante confusión al respecto anoche en su casa. Clodia dijo que hubo una especie de riña en la Vía Apia, cerca de un lugar llamado Bovilas, en donde Clodio tenía una villa. Clodio y algunos de sus hombres tuvieron un altercado con Milón y los suyos. Clodio se llevó la peor parte.
– Pero ¿por qué se pelearon?
– Clodio y Milón han sido enemigos mucho tiempo, Diana.
– ¿Por qué?
– ¿Por qué dos hombres suelen ser enemigos? Porque quieren la misma cosa.
– ¿Una mujer?
– En algunos casos. O bien un chico. O el amor del padre. O una herencia, o un trozo de terreno. En este caso, Clodio y Milón querían poder.
– ¿Y no podían tenerlo los dos?
– Al parecer, no. En ocasiones, cuando dos hombres ambiciosos son enemigos, uno de los dos debe morir para que el otro continúe viviendo. Por lo menos, así es como generalmente se resuelve, tarde o temprano. Es lo que los romanos llamamos política sonreí sin alegría.
– Tú aborreces la política, ¿verdad, papá?
– Me gusta decir que sí.
– Pero yo creía…
– Soy como aquel hombre que dice odiar el teatro pero nunca se pierde una representación. Pretende hacer creer a los demás que es su amigo el que lo arrastra a verlas. Aun así, es capaz de citar cada verso de Terencio.
– De manera que, en secreto, te encanta la política.
¡No! Pero está en el aire que respiro y no me preocupo de dejar de respirar. Dicho de otra forma: la política es la enfermedad de Roma a la que no soy más inmune que otros.
Frunció el entrecejo y preguntó:
– ¿Qué quieres decir?
– Determinadas enfermedades son peculiares de determinadas tribus y naciones. Tu hermano Metón dice que allá en la Galia hay una tribu en la que todo el mundo nace sordo de un oído. Tú has oído decir a tu madre que hay un poblado a orillas del Nilo en donde todo el mundo corre en desbandada cuando se acerca un gato. Y en una ocasión leí que los hispanos padecen de una forma de putrefacción de la dentadura que sólo pueden curar bebiéndose su propia orina.
– ¡Papá! -Diana arrugó la nariz.
– No todas las enfermedades son de origen físico. Los atenienses eran adictos al arte; sin él se volvían irritables y estreñidos. Los alejandrinos viven del comercio; venderían el suspiro de una virgen, de encontrar la manera de embotellarlo. He oído decir que los partos padecen hipomanía; clanes enteros guerrean entre ellos por un buen semental.
»Bueno, la política es la enfermedad de Roma. Todos en la ciudad la acaban cogiendo tarde o temprano, hasta las mujeres hoy en día. Nadie vuelve a recuperarse. Es una enfermedad insidiosa, con síntomas perversos. Distintas personas la sufren de maneras diversas, y otros no la padecen en absoluto; a uno lo deja tullido, a otro lo mata y a otro lo engorda y lo fortalece.
– Entonces, ¿qué es? ¿Algo bueno o algo malo?
Читать дальше