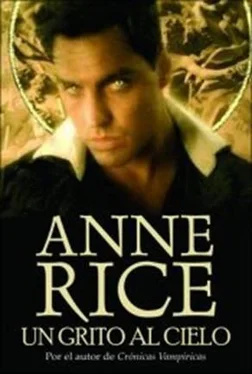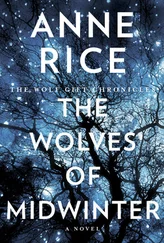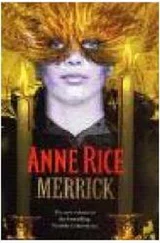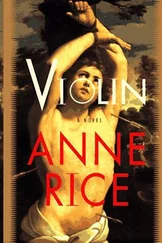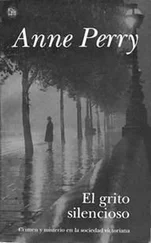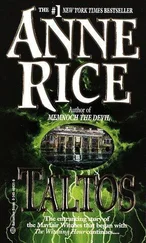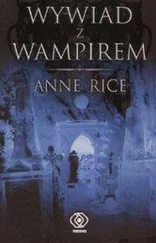Así que el pecado secreto que él había imaginado era conocido y compartido.
Avanzó como si su cuerpo no le obedeciera. Se dejó caer de rodillas y sintió la lisa piel sin vello del abdomen del maestro antes de atraer de inmediato hacia su boca el misterio de todo aquello, aquel órgano más largo y grueso que el suyo.
No necesitó instrucciones. Notó cómo se hinchaba mientras lo acariciaba con la lengua y los dientes. Su cuerpo se estaba convirtiendo en su boca, mientras sus dedos apretaban la carne de las nalgas del maestro, impulsándolo hacia delante. Los gemidos de Guido era rítmicos, desesperados, se elevaban por encima de los pausados suspiros de su compañero.
– Oh, despacio -le susurró el maestro-, despacio. -Pero, adelantando bruscamente las caderas, presionó contra Guido todas las esencias de su cuerpo, el vello húmedo y rizado, la carne salada y almizcleña. Al sentir la cima de su yerma e inexperta pasión, Guido profirió un gutural aullido.
Pero en ese momento, mientras se asía, debilitado y tembloroso por la conmoción, a las caderas del maestro, el semen del hombre lo inundó. Llenó su boca, que Guido abrió con una sed irresistible al tiempo que su amargura y su delicioso sabor amenazaban con asfixiarlo.
Inclinó la cabeza, se desplomó hacia delante. Y en ese instante advirtió que si no se lo tragaba de inmediato, le repugnaría.
No estaba preparado para que aquello terminara de una manera tan brusca.
Y entonces la náusea que lo invadió, le obligó a apartarse al tiempo que se debatía por mantener los labios sellados y no expulsar el líquido.
– Ven -susurró el maestro, intentando coger a Guido por los hombros. Pero Guido yacía en el suelo. Se había arrastrado hasta el clavicémbalo y se metió debajo, con la frente apoyada en la fría piedra, y ese frío le alivió.
Sabía que el maestro se había arrodillado junto a él y volvió el rostro hacia el otro lado.
– Guido -le dijo el hombre con dulzura-. Guido -repitió como si le riñera. ¿Cuándo había oído antes ese mismo tono seductor?
Y al oír su propio gemido, la angustia que contenía le sorprendió.
– No, Guido, no… -El maestro se había agachado a su lado-. Escúchame, jovencito -le instó con paciencia.
Guido se tapó los oídos con las manos.
– Escúchame -insistió el hombre, pasándole la mano por la nuca-. Tú haces que se arrodillen ante ti -le susurró.
Y cuando reinó el silencio, el maestro rió. Era una risa suave, tranquila, sin ánimo de burla.
– Aprenderás -le dijo poniéndose en pie-. Aprenderás cuando en tus oídos suenen todos esos «bravos», cuando te lancen flores y alabanzas.
Marianna ya no le pegaba casi nunca, a sus trece años era tan alto como ella.
No había heredado su piel oscura ni sus rasgados ojos bizantinos; era de tez pálida, aunque tenía los mismos rizos negros y abundantes y la misma figura ágil y casi felina. Cuando ambos bailaban, cosa que hacían constantemente, parecían gemelos, la luz y la oscuridad, Marianna moviendo las caderas y aplaudiendo, y Tonio golpeando la pandereta al tiempo que describía rápidos círculos en torno a su madre.
Bailaban la furlana, la frenética danza de la calle que las doncellas les habían enseñado. Y cuando la antigua iglesia que se alzaba detrás del palazzo celebraba su sagra o feria anual, se asomaban juntos a las ventanas traseras para ver a las criadas bailando con sus faldas cortas y así aprendían mejor los pasos.
En su vida compartida, tanto si se trataba de la danza como del canto, de juegos o de libros, era Tonio quien llevaba la voz cantante.
Muy pronto advirtió que Marianna era mucho más infantil que él y que nunca había pretendido hacerle daño, pero en sus estados de ánimo más lóbregos el mundo se le caía encima, y cada vez que Tonio se acercaba a ella, asustado y lloroso, Marianna lo aterrorizaba.
Luego pasó a las bofetadas furiosas, a los aullidos, llegó incluso a lanzarle objetos desde el otro extremo de la habitación antes de taparse los oídos con las manos para no oír sus gemidos.
Sin embargo, Tonio ya había aprendido a disimular su temor en aquellas ocasiones, y se esforzaba en calmarla, en distraerla. Hacía todo lo que estaba en su mano por alejarla de sus momentos de oscuridad y entretenerla. El único remedio infalible era la música.
Marianna había crecido rodeada de música. Huérfana al poco de nacer, la habían llevado al Ospedale della Pietá, uno de los cuatro famosos conventos conservatorio de Venecia, cuya orquesta y coro, formados únicamente por muchachas, asombraban a Europa entera. Durante su infancia, un hombre de la talla de Antonio Vivaldi había sido maestro di capella allí y le había enseñado a cantar y a tocar el violín con sólo seis años, edad en la que ya hacía gala de un exquisito talento.
En sus aposentos se apilaban composiciones de Vivaldi. Había vocalizaciones de su puño y letra que había escrito para las chicas, y Marianna siempre conseguía las partituras de sus últimas óperas.
Desde el momento en que advirtió que Tonio había heredado su voz, lo colmó de un desesperado y amargo afecto. Le enseñó sus primeras canciones y a cantar y tocar de oído de un modo que maravillaba a sus preceptores. De vez en cuando, afirmaba:
– Si hubieras nacido sin oído, te hubiera arrojado al canal. O me hubiera arrojado yo.
Y mientras Tonio fue pequeño, la creyó.
Así, cuando Marianna atravesaba aquellos abismos, con la mirada vidriosa, cruel y el aliento apestando a vino, Tonio adoptaba una actitud despreocupada y divertida, y la atraía hacia el clavicémbalo.
– Vamos, mamma -decía con dulzura, como si no pasara nada-. Vamos, mamma, canta conmigo.
Al temprano sol de la mañana, sus habitaciones siempre tenían un aspecto encantador: la cama envuelta en seda blanca, una sucesión de espejos que reflejaban el papel de la pared, con sus querubines y guirnaldas. Le encantaban los relojes, relojes pintados de todo tipo que hacían tictac sobre cómodas, mesas y en la repisa de mármol de la chimenea.
Y allí, en medio de todo eso, estaba ella, despeinada, el vaso de olor agrio en la mano, mirándolo como si no lo conociera.
Tonio no esperaba. Desenfundaba la doble hilera de teclas de marfil y empezaba a tocar de inmediato. Con frecuencia ejecutaba partituras de Vivaldi, o de Scarlatti, o de un compositor más oscuro y melancólico de Venecia, un patricio llamado Benedetto Marcello. Y al cabo de unos minutos notaba que ella se dejaba caer lánguidamente a su lado.
Tan pronto como escuchaba la voz de Marianna entremezclarse con la suya, se llenaba de alborozo. La brillante y potente voz de soprano de Tonio subía más, pero la de ella tenía un matiz más pleno y fascinante. Marianna rebuscaba las arias que más le gustaban entre sus viejas partituras o, después de hacerle recitar alguna poesía que él acababa de aprender, le ponía música.
– ¡Eres un espejo! -exclamaba Marianna cuando seguía perfectamente un intrincado pasaje. Alargando la nota, lentamente, con destreza, sólo para escuchar el tono perfecto de Tonio. Y entonces, lo cogía de repente entre sus cariñosas y fuertes manos y exclamaba:
– ¿Me quieres?
– Claro que te quiero. Te lo dije ayer y anteayer, pero ya lo has olvidado.
Era la exclamación más conmovedora que ella profería, un grito que salía de lo más profundo de su alma. Se mordía el labio, abría desmesuradamente los ojos, los entornaba. Él siempre le daba lo que ella quería, pero en el fondo sufría.
Cada mañana, cuando abría los ojos, sabía si su madre era feliz o desdichada. Lo podía palpar. Así, organizaba sus horas de estudio de manera que pudiera escapar cuanto antes a su lado.
Читать дальше