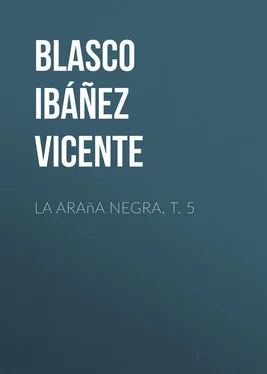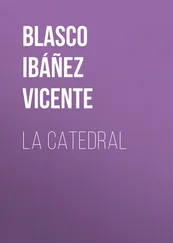– Hasta luego, señorita – dijo la vieja, besando a Enriqueta – . Tenga usted confianza en don Joaquín, que es un buen amigo, y todo cuanto hace es únicamente en bien de usted y de don Esteban.
Se fué la vieja, y Jos dos jóvenes permanecieron algunos minutos en aquel cuarto, completamente solos y en el más absoluto silencio, hasta que, por fin, dijo Quirós:
– Ahora nos toca a nosotros, ¡Vamos, Enriqueta! Mucho ánimo, y obedézcame en todo, que cuanto haga será por salvarla.
Al pasar por el comedor, agarró Quirós la candileja que había dejado encendida el asistente, y alumbrándose con ella bajó la escalera, precediendo a Enriqueta, que andaba torpemente.
La patrona de la casa de huéspedes no había percibido nada de aquella larga escena, en que tantas personas habían intervenido. Tenía la buena costumbre de no inmiscuirse en las cosas de sus huéspedes, y menos en las del capitán, que era su mejor pupilo. Había oído por dos veces los campanillazos en la puerta de la escalera; pero siguió tranquila en su lecho, pues en las llamadas nocturnas de tal clase se encargaba siempre de acudir el servicial Perico, que tenía el sueño ligero. La pobre mujer estaba muy lejos de pensar que el cuarto del capitán quedaba vacío a aquellas horas, y que dentro de poco rato iba a recibir una desagradable visita.
Al hallarse los dos jóvenes en la calle, Quirós ofreció su brazo a Enriqueta, que se apoyó en él trémula y silenciosa, dejándose llevar con la paciente obediencia de un autómata.
Doblaron la esquina de la calle, y al entrar en otra, encontráronse frente a un grupo de hombres, que marchaban apresuradamente. Iban delante un teniente de la Guardia civil y un caballero con bastón de autoridad, y tras ellos seguían algunos guardias civiles, con su capilla azul y el fusil terciado, y un buen número de agentes de policía, unos con uniforme y otros con descomunales garrotes y gorras de pelo, que aún hacían más horrible su catadura de presidiarios.
Aquel encuentro pareció reanimar y volver en sí a Enriqueta, cuyo brazo tembló convulsivamente.
Pasó la joven pareja junto al grupo, sufriendo las recelosas miradas del oficial y el comisario, y cuando se hubo alejado un poco del armado tropel, Enriqueta dijo con débil voz a su acompañante:
– ¿Son ésos?
– Sí, ésos son. Buscan a Alvarez; pero llegan ya tarde. A no ser por mi aviso, lo pillan, y en tal caso, tal vez pasado mañana lo hubieran fusilado.
– ¡Oh, Dios mío! – exclamó la joven, llevándose una mano a los ojos, aunque sin dejar de andar, como si deseara alejarse lo antes posible de aquel horrible grupo.
– Vamos, Enriqueta; ahora no es momento de llorar. Hay que tener serenidad, y, sobre todo, obedecerme en este trance supremo. Ha de callar usted y aprobar cuanto hago, o, de lo contrario, su suerte y la de Alvarez corren peligro.
– ¿Qué, adonde vamos? – objetó tímidamente la joven.
– Tenga usted en mí confianza; recuerde lo que hace poco le dijo esa vieja criada que tanto la quiere. Vamos a salvar el buen nombre de usted, y a evitar que la situación de Alvarez se empeore. Guárdese usted de no aprobar cuanto yo diga, pues, de lo contrario, sería ya imposible que yo pudiera seguir ejerciendo estas funciones de amigo desinteresado y servicial.
Quirós comprendió que aquella desgraciada criatura estaba dispuesta a obedecerle en todo, y que en su interior sentía un tierno agradecimiento por el interés que la manifestaba a ella y al fugitivo capitán.
Esta convicción hizo asomar al rostro del elegante aventurero una sonrisa de alegría diabólica.
Atravesaron calles y plazas, sin que Enriqueta supiera darse cuenta de dónde estaba. La infeliz parecía en aquellos momentos una idiota, y tal era su decaimiento, no sólo moral, sino físico, que comenzaban ya a flaquearle las piernas, y casi se arrastraba cogida de aquel brazo, que tiraba de ella hacia adelante.
Ella recordaba al día siguiente que se detuvieron frente a una puerta abierta, alumbrada por un farol rojo, y que entraron en un portal, donde, sentados en bancos de madera, estaban soñolientos y silenciosos algunos hombres con uniforme.
Quirós preguntó por el inspector, y Enriqueta se vió sentada en una vieja butaca en el interior de una sala pequeña y fea, alumbrada por amarillenta llama de gas.
Un caballero calvo, de ojazos claros y bigote gris, aparecía sentado tras una gran mesa, teniendo a su lado un joven barbudo, muy entretenido en hacer pasar el contenido de una cafetera por el colador.
Eran el inspector de policía del distrito y un amigo trasnochador, que iba a hacerle compañía.
Quirós estaba de pie junto a la mesa.
– Señor inspector – dijo – ; antes de que mañana se ordene a ustedes nuestra captura, venimos a presentarnos espontáneamente.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.