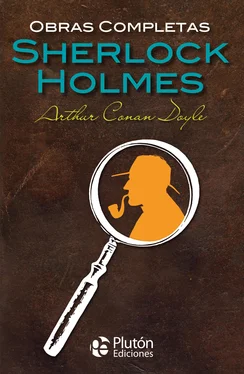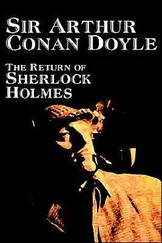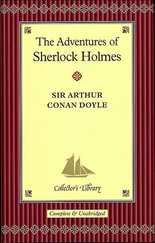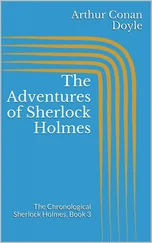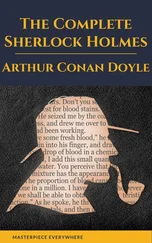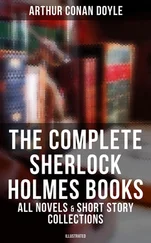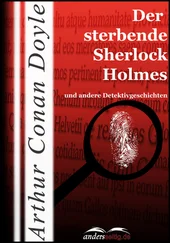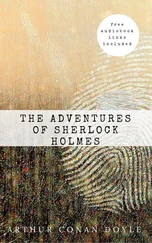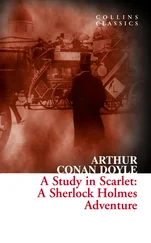—Afirman que el genio es la capacidad infinita de tomarse molestias —comentó, sonriéndose—. Como definición, es extremadamente mala, pero corresponde bien al trabajo detectivesco.
Gregson y Lestrade habían contemplado los movimientos de su compañero amateur con mucha curiosidad y cierto desdén. Era evidente que no habían llegado a dar importancia al hecho que yo había empezado a comprobar: que los más insignificantes actos de Sherlock Holmes tendían todos hacia una finalidad concreta y práctica.
—¿Qué opinión se ha formado usted, señor? —le preguntaron los dos al unísono.
—Si yo me jactase de ayudarles a ustedes, los despojaría con ello del honor que les corresponde en la resolución de este caso —hizo notar mi amigo—. Lo llevan ustedes hasta ahora tan perfectamente, que sería una pena que interviniese nadie más —y al decir esto, el tono de su voz rezumaba sarcasmo—. Si ustedes quieren tenerme al corriente de la marcha de sus investigaciones, yo me sentiré muy dichoso de proporcionarles toda la ayuda que esté en mi mano —continuó—. Por el momento, desearía hablar con el guardia que descubrió el cadáver. ¿Pueden ustedes darme su nombre y dirección?
Lestrade buscó en su cuaderno y dijo:
—John Rance. En este momento no está de servicio. Lo encontrará usted en el número cuarenta y seis, Audley Court, Kennington Park Gate.
Holmes anotó la dirección y dijo:
—Venga conmigo, doctor; iremos allí y daremos con él. Voy a decirles algo que quizá les sirva de ayuda en este caso —prosiguió, volviéndose hacia los dos detectives—. Aquí se ha cometido un asesinato, y el asesino fue un hombre. Ese hombre tenía más de uno ochenta de estatura, es joven, de pies pequeños para lo alto que es, calzaba botas toscas de puntera cuadrada y fumaba un cigarro de Trichinopoly. Llegó a este lugar con su víctima en un coche de cuatro ruedas, del que tiraba un caballo calzado con tres herraduras viejas y una nueva en su pata derecha delantera. Hay grandes posibilidades de que el asesino fuera un hombre de cara rubicunda y de que tenía notablemente largas las uñas de los dedos de su mano derecha. Son únicamente algunos datos, pero quizá les sean útiles a ustedes.
Lestrade y Gregson se miraron el uno al otro con sonrisa de incredulidad.
—Si fuera el caso de que este hombre fue asesinado, ¿cómo pasó? —preguntó el primero.
—Ha sido envenenado —contestó Sherlock Holmes, de manera concisa, y empezó a caminar—. Otra cosa más, Lestrade —agregó, volviendo al llegar a la puerta—: Rache en alemán significa castigo; así que no pierda tiempo buscando a una señorita Rachel.
Y de esta forma, como si fuera un parto, se fue, dejando con la boca abierta a sus dos rivales.
Capítulo IV:
Lo que John Rance tenía que decir
Nos fuimos del número 3 de los Jardines de Lauriston casi a la una. Sherlock Holmes me llevó hasta la oficina de telégrafos más cercana y desde ahí envió un largo telegrama. Seguidamente llamó a un coche de alquiler y le pidió al cochero que nos llevara a la dirección que nos dio Lestrade.
—Nada como los datos obtenidos de primera mano —me hizo notar—. A decir verdad, yo tengo formada una opinión completa sobre el caso; a pesar de ello, no está mal que sepamos todo lo que puede saberse.
—Holmes —le dije yo—, me deja usted anonadado. Con seguridad que usted no tiene la certeza que simula tener acerca de aquellos detalles que les dio.
—No hay posibilidad de equivocación —contestó—. Lo primero que observé al llegar allí fue que un coche había marcado dos surcos con sus ruedas cerca del bordillo de la acera. Ahora bien: hasta la pasada noche, y desde hacía una semana, no había llovido, de manera que las ruedas que dejaron una huella tan profunda necesariamente estuvieron allí durante la noche. También descubrí las huellas de los cascos del caballo, el dibujo de una de ellas estaba marcado con mayor nitidez que el perfil de los otros tres, lo que era una indicación de que se trataba de una herradura nueva. Si el coche se encontraba allí después de que empezó a llover y no estuvo en ningún momento durante la mañana, según asegura Gregson, se sigue de ello que no tuvo más remedio que estar allí durante la noche; por consiguiente, ese coche llevó a los dos individuos a la casa.
—La cosa parece muy sencilla —le dije yo—. Pero ¿qué hay acerca de la estatura del otro hombre?
—Lo que hay es esto: en nueve casos de diez puede deducirse la estatura de un hombre por la largura de sus pasos. Se trata de un cálculo bastante sencillo, aunque no tiene sentido el molestarle a usted con números. Yo pude ver la anchura de los pasos de este hombre tanto en la arcilla de fuera de la casa como en la capa de polvo del interior. Fuera de esto, dispuse de un medio de comprobar mi cálculo. Cuando una persona escribe en una pared, instintivamente lo hace a la altura, más o menos, del nivel de sus ojos. Pues bien: aquel escrito estaba a un poquito más de seis pies del suelo. Esto es un juego de niños.
—¿Y lo relativo a su edad? —le pregunté.
—Se dará cuenta usted: cuando un hombre es capaz de dar pasos de cuatro pies y medio sin el menor esfuerzo no es posible que haya entrado en la edad de la madurez y el agotamiento. De esa anchura era un charco que había en el camino del jardín y que ese hombre había, sin duda alguna, pasado de una zancada. Las botas de charol habían bordeado el charco, y las de puntera cuadrada habían pasado por encima. En todo esto no se encierra misterio alguno. Yo me limito a aplicar a la vida corriente algunas de las normas de observación y deducción que defendía en aquel artículo. ¿Hay alguna otra cosa que le intrigue?
—Lo de las uñas de los dedos y lo del cigarro de Trichinopoly —apunté.
—La escritura de la pared se hizo con el dedo índice empapado de sangre. Mi lente de aumento me permitió descubrir que al hacerlo había resultado el revoco ligeramente arañado, lo que no habría ocurrido si la uña de aquel hombre hubiese estado recortada. Recogí algunas cenizas esparcidas por el suelo. Eran de color negro y formando escamillas; es decir, se trataba de cenizas que solo deja un cigarro de Trichinopoly. He realizado un estudio especial acerca de la ceniza de los cigarros. A decir verdad, tengo escrita una monografía acerca de este tema. Me envanezco de poder distinguir de una ojeada la ceniza de cualquier marca de cigarros o de tabaco. Precisamente es en esta clase de detalles en los que un detective hábil difiere del tipo de los Gregson y los Lestrade.
—¿Y lo del rostro rubicundo? —pregunté.
—¡Ah! Ese fue un tiro más audaz, aunque no me cabe duda de que estuve en lo cierto. En el estado actual del asunto no debe usted hacerme esa pregunta.
Me pasé la mano por la frente e hice esta observación:
—Mi cabeza es en este momento un torbellino, cuanto más piensa uno en ello, más misterioso resulta. ¿Cómo entraron en la casa deshabitada aquellos dos hombres? ¡Si, en efecto, se trata de dos hombres! ¿Qué se ha hecho del cochero que los llevó en su coche? ¿Cómo un hombre pudo obligar al otro a que tomase veneno? ¿De dónde salió la sangre? ¿Qué se propuso el asesino, puesto que su finalidad no fue el robo? ¿Cómo se encontraba allí el anillo de mujer? Y, por encima de todo, ¿por qué tenía el segundo hombre que escribir la palabra alemana Rache antes de irse de allí? Debo confesar que no veo manera posible de coordinar estos hechos.
Mi compañero sonrió con aprobación y luego dijo:
—Usted ha hecho un resumen de los puntos difíciles de la situación de una manera concisa y acertada. Queda todavía mucho que está poco claro, aunque yo sé a qué atenerme acerca de los hechos principales. Por lo que se refiere al descubrimiento de Lestrade, se trata simplemente de un señuelo para lanzar a la policía hacia una pista equivocada, sugiriéndole que es cosa de socialistas y de organizaciones secretas. No lo hizo un alemán. Si usted se fijó, la A tenía cierto parecido con la letra impresa al estilo alemán. Ahora bien, un alemán auténtico, cuando escribe con letra de imprenta, lo hace indefectiblemente en caracteres latinos y por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ese letrero no fue escrito por un alemán, sino por un desmañado imitador que quiso hacerlo demasiado bien. Se trata simplemente de una artimaña para que las investigaciones se desvíen por el camino equivocado. No voy a decirle a usted mucho más acerca de este caso, doctor. Ya sabe que el prestidigitador desmerece en cuanto explica su truco; si yo le muestro a usted una parte excesiva de mis métodos de trabajo llegará a la conclusión de que, a fin de cuentas, soy un personaje corriente.
Читать дальше