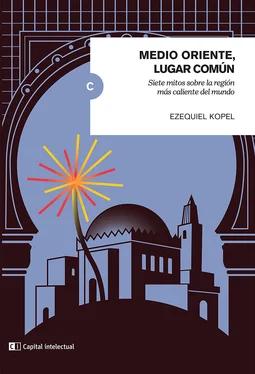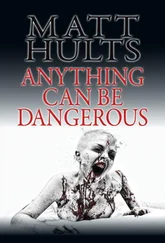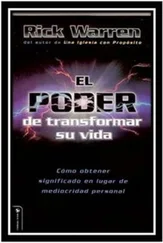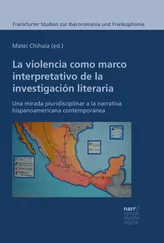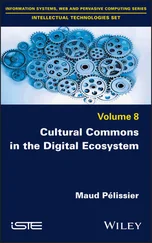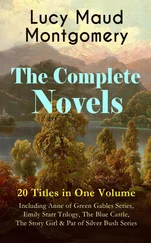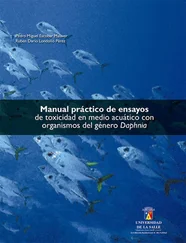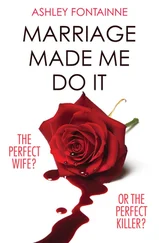La oposición a los partidos islamistas no necesariamente tiene que significar favorecer su represión o remoción de la vida política. La transición tunecina, desatada a partir de 2011 con la renuncia de Zine el Abidine Ben Ali, ofrece un claro ejemplo de que la democracia y el islamismo pueden convivir dentro de un Estado de derecho, pero solo si los partidos islamistas son incorporados a la vida política. De 2011 a 2014, Túnez fue liderado por una coalición gobernante que incluyó al partido islamista Ennahda (fundado a imagen y semejanza de la Hermandad Musulmana egipcia), un partido socialdemócrata y otro secularista de centroizquierda (14).
Hoy, excluyendo a Túnez, solo un país árabe, Irak, posee un sistema democrático donde los partidos islamistas gobiernan desde 2005 (son chiitas, pero más parecidos a la Hermandad Musulmana sunnita que a la versión iraní bajo custodia clerical). Paradójicamente, el caso de Irak es muchas veces dejado de lado simplemente por su origen non sancto: debido a la invasión estadounidense en 2003 se democratizó el país y los chiitas –que son mayoría– pudieron tomar el gobierno. Líbano y Marruecos también podrían ser citados como casos de presencia islamista en coaliciones gubernamentales, pero el de Líbano está basado en un sistema de representación netamente sectario y el régimen de Marruecos es una monarquía. Cabe destacar que después de una sucesión de avances electorales islamistas en Egipto, Líbano y los territorios palestinos, sumada a la inestabilidad de una guerra civil en Irak, Estados Unidos empezó a dejar de lado su proyecto de democracia para la región.
En la actualidad, los Estados de base religiosa son raros o escasos. Los pocos que existen, o han existido, no han dado el mejor de los ejemplos. Arabia Saudita, Irán, Afganistán y Sudán son los modelos inmediatos que vienen a la memoria, pero tienen un valor limitado para dar sentido al islamismo (si se entiende el concepto en el sentido de creer que el islam, o la ley islámica, debe jugar un rol central en la vida política) después de la Primavera Árabe. Ninguno de ellos era o es democrático. Aunque gozaron de diversos grados de apoyo popular, no se precisó el consentimiento real de los ciudadanos (los gobernados) para manejar dichos países.
Como contraste, los partidos islamistas de hoy están interesados en crear Estados de orientación religiosa a través de medios democráticos (y refrendarlos mediante el mismo sistema). En algunos casos, llevaron esa mecánica a niveles de casi una parodia, como lo fue en Egipto, donde las elecciones se convirtieron en una especie de salvoconducto en cuanto a la gobernabilidad. Por ejemplo, cada vez que la Hermandad Musulmana enfrentaba una crisis, su instinto primario fue llamar a elecciones pensando que la legitimidad electoral estabilizaría Egipto y consolidaría su gobierno (15). Dinámica que, con la historia ya escrita, evidentemente no alcanzó.
Tanto antes como después de la Primavera Árabe, empezó a sonar el cliché de que “la libertad y la islamización no se oponen entre sí, sino que van de la mano”. Se empezó a repetir el mantra de que si el pueblo tiene la posibilidad de elegir, lo haría por el islam político. Si bien el islam es diferente a otras religiones, simplemente porque muchos musulmanes ven la política y la teocracia de manera distinta a quienes viven en Europa o Estados Unidos, la mayoría de los islamistas no son antidemocráticos. Más bien, son antiliberales políticos (Estados Unidos, Europa y hasta las monarquías del Golfo han visto a los partidos islamistas con considerable sospecha, debido a que la Hermandad Musulmana ha tenido una larga historia de posiciones vehementemente antioccidentales, incluida la negativa a aceptar el derecho del Estado judío a existir). Su visión de la gobernabilidad encuentra significado en la religión, situación que es incomprensible para las personas que viven en las democracias liberales.
El islam es particular, pues no siguió el trayecto del cristianismo en los Estados modernos occidentales: Reforma, luego Ilustración, más tarde secularización y, por último, democracia liberal. Se demuestra así que no hay una trayectoria lineal para todas las culturas. No obstante, una forma de juzgar la transición de sistemas dictatoriales a la democracia puede ser considerar cómo ha funcionado la normalización islamista en Túnez (donde se democratizó el país y hasta se llegó a producir una entrega ordenada por parte de los islamistas) o cómo cuando la propia Hermandad Musulmana egipcia estuvo en el gobierno mantuvo –después de años de prometer lo contrario– los acuerdos de paz con Israel (16).
En Medio Oriente hay millones de personas que piensan que el islamismo es la alternativa correcta para amoldarse a los tiempos modernos. Mientras muchos alrededor del mundo (incluso también en Medio Oriente) son escépticos con respecto a su introducción en los sistemas democráticos, es condescendiente y paternalista pensar que una religión como el islam seguirá la misma trayectoria básica que el cristianismo. El islamismo es una teoría moderna (impensada tiempo atrás), ya que en la era premoderna del mundo islámico el islam se interrelacionó con todos los aspectos de la vida pública y política. Fue la cultura legal y la moral pública sin parangón de la región durante siglos. Con el advenimiento del secularismo como idea competidora, por primera vez los musulmanes tuvieron que empezar a preguntarse cuál es su relación con el Estado. En ese sentido, el islamismo se desarrolló en oposición al secularismo.
El islamismo es el intento de reconciliar la ley islámica con el Estado nación moderno. El problema es que la ley islámica no fue diseñada para la actualidad sino para la era premoderna. Entonces, ¿qué se hace con algo que no estaba destinado a la era actual y se quiere adaptar a la era de las naciones Estado, en la que los sujetos se convirtieron en ciudadanos y las lealtades religiosas son reemplazadas por lealtades nacionales?
Ese es el gran dilema –muchas veces incontestable, otras veces en pleno desarrollo– que enfrentan los movimientos islamistas hoy en día. Si se considera que el liberalismo político –que privilegia las libertades y los derechos individuales junto a la autonomía personal– es un sistema de valores dentro de una sociedad liberal que ofrece neutralidad en materia religiosa, por el contrario, los sistemas religiosos de base legal –y conviene recordar que el islam es único en sus trazos de sociedad y Estado– buscan conscientemente restringir la elección en nombre de la virtud y la salvación (es preciso ser un buen musulmán )(17).
El islam es la más reciente de las religiones monoteístas, y el monoteísmo muchas veces –y específicamente tal como se desarrolló en la Edad Media– ha creado regímenes autoritarios. Solo vale recordar cómo en los siglos en que la Iglesia católica estuvo en su apogeo de influencia en Occidente, el poder político estaba en manos de papas, emperadores, reyes o una despótica elite. El monoteísmo antiguo, con su visión altamente categorizada del hombre y Dios, puede no ser en sí mismo totalmente compatible con la democracia, pero el monoteísmo occidental moderno se fue amoldando gradualmente a ella, llevado de las narices por los avances económicos, políticos, científicos y tecnológicos.
De las ideas a la realidad
El concepto de la separación de la Iglesia (mezquita) y el Estado no tiene relación con el pensamiento islámico, y se encuentra en contradicción con la esencia misma del islam, que es tanto una fe espiritual como legalista (18).La idea es totalmente ajena a la mayoría de la ortodoxia religiosa de dicho culto, e incluso muchas veces, cuando un partido político es secular en Medio Oriente, no se atreve a declarar públicamente que desea abandonar los principios básicos del islam.
Читать дальше