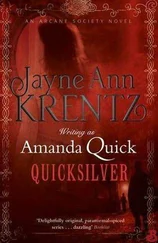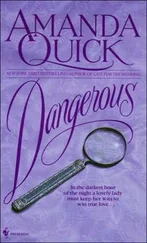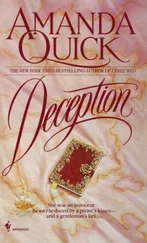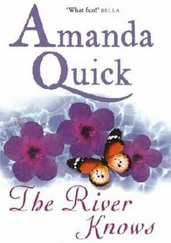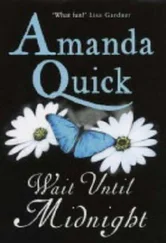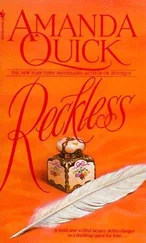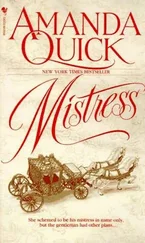Amanda Quick
Cita De Amor
La guerra había terminado. El hombre que tiempo atrás era conocido como Némesis permanecía ante la ventana de la biblioteca escuchando el bullicio de la calle. Todo Londres celebraba la derrota final de Napoleón en Waterloo a la manera en que son capaces de hacerlo los londinenses. Fuegos de artificio, música y el clamor de miles de personas entusiastas colmaban la ciudad. La guerra había terminado, pero a juicio de Némesis, no, al menos hasta el punto que a él le habría gustado. Todavía era un misterio la identidad del traidor que se hacía llamar Araña y mientras el misterio permaneciera irresoluto, no habría justicia para los que habían muerto en sus manos.
Némesis comprendió que era hora de recobrar el curso de su propia vida, sus deberes y responsabilidades, y en primera instancia encontrar una novia aceptable. Abordaría la tarea tal como hacía todo: con precisión lógica y cabal. Elaboraría una lista de candidatas y elegiría una. Sabía con exactitud qué clase de esposa quería, una mujer virtuosa a tenor de su nombre y título, una mujer en la que pudiese confiar y que comprendiera el significado de la lealtad. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad, había calibrado el significado de aquellos valores y sabía que no tenían precio. Escuchó el bullicio callejero. Había concluido. Nadie se sentía más agradecido que Némesis porque hubiesen acabado las terribles pérdidas que ocasionaba la guerra. Sin embargo, siempre lamentaría que no hubiese tenido lugar su propia confrontación a muerte con el sanguinario Araña.
La puerta de la biblioteca se abrió sin ruido, pero la ligera corriente de aire hizo vacilar la llama de la vela. Acurrucada en la sombra, en el extremo opuesto de la enorme habitación, Augusta Ballinger interrumpió su intento de abrir con una horquilla la cerradura del escritorio de su anfitrión y quedó inmóvil.
Arrodillada tras el macizo escritorio de roble, contempló horrorizada la vela, que constituía la única fuente de luz. La llamita volvió a titilar al cerrarse con suavidad la puerta. Con creciente pavor, Augusta espió por encima del escritorio y recorrió con la mirada la habitación a oscuras.
El hombre que acababa de entrar permaneció quieto en la densa sombra, cerca de la puerta. Era alto y llevaba una bata negra. En la penumbra, la muchacha no podía verle el rostro, pero aun así contuvo el aliento, sintiéndose más viva que nunca.
Sólo un hombre ejercía semejante efecto sobre ella. No necesitó verlo con claridad para adivinar quién se cernía como un animal de presa allí, en la sombra. Estaba casi segura de que se trataba de Graystone.
Sin embargo, el hombre no recurrió a la alarma, cosa que alivió sobremanera a Augusta. Era sorprendente que se sintiera tan cómodo en la oscuridad, como si fuese su ambiente natural. De pronto, a Augusta se le ocurrió que quizá no advirtiese nada fuera de lo ordinario. Tal vez bajara a buscar algún libro y supusiera que algún descuidado habría olvidado la vela.
Por un instante, incluso, Augusta se atrevió a pensar que quizá no la hubiese visto allí, agazapada al otro lado de la biblioteca. Si era prudente podía salir del embrollo con la reputación intacta. Escondió la cabeza tras el mueble profusamente tallado.
No oyó las pisadas, amortiguadas por la espesa alfombra persa, pero instantes después, oyó que la interpelaban a unos pocos pasos de distancia.
– Buenas noches, señorita Ballinger. Espero que haya encontrado algo edificante que leer bajo el escritorio de Enfield, pero debe de gozar de mala iluminación.
De inmediato, Augusta reconoció la voz masculina de tono sereno, aterrador e imperturbable, y gimió para sus adentros al confirmarse su temor: era Graystone.
¡Qué mala suerte que, entre todos los invitados a la casa de campo de lord Enfield aquel fin de semana, fuese a descubrirla precisamente el amigo de su tío! Harry Fleming, conde de Graystone, era el único que no daría crédito a las excusas que la muchacha había preparado con tanto cuidado.
Graystone inquietaba a Augusta por varias razones, una de las cuales era la desconcertante costumbre de mirar a los ojos como si escrutara el alma, exigiendo la verdad. Y otro rasgo que la perturbaba de aquel sujeto era su desmedida inteligencia.
Desesperada, rebuscó entre las historias que había forjado en previsión de semejante eventualidad. Forzó una sonrisa radiante al tiempo que alzaba la mirada y fingía un ligero sobresalto.
– Hola, milord. No esperaba encontrar a nadie en el estudio a estas horas. Buscaba una horquilla.
– Me parece que hay una en la cerradura del escritorio.
Augusta repitió el gesto de sorpresa y se puso en pie de un salto.
– Caramba, aquí está. Qué lugar más extraño. -Al sacarla de la cerradura y meterla en el bolsillo de su bata de algodón estampada, le temblaron los dedos-. Bajé a buscar algo para leer porque no podía dormir y perdí una horquilla.
Con aire grave, Graystone contempló la sonrisa resplandeciente de la muchacha a la tenue luz de la vela.
– Me extraña que no pueda dormir, señorita Ballinger. Sin duda ha tenido un día agitado. Participó esta tarde en el concurso de tiro al arco para señoras, y luego en la caminata a las ruinas romanas y el almuerzo campestre. Y hay que sumar la danza y el whist de la noche. Cualquiera imaginaría que estaba usted agotada.
– Sí, supongo que mi insomnio se debe al cambio de ambiente, milord; cuando se duerme en cama ajena…
Los fríos ojos grises, que a Augusta le recordaban un helado mar invernal, lanzaron suaves destellos.
– Interesante observación, señorita Ballinger. ¿Suele dormir a menudo en cama ajena?
Augusta lo miró sin saber cómo entender la pregunta. Percibía una sugerencia claramente sexual en las palabras de Graystone, pero se apresuró a desechar la idea. Después de todo, se trataba de Graystone. Jamás diría o haría nada impropio ante una dama. Pero quizá no la considerara una dama.
– No, milord. No tengo demasiadas oportunidades de viajar y, por lo tanto, no estoy acostumbrada a cambiar de cama con frecuencia. Y ahora, si me disculpa, será mejor que vuelva a la habitación. Si mi prima despierta y no me ve allí, se preocupará.
– Ah, sí, la encantadora Claudia. Sería terrible que se afligiese por la tunantuela de su prima, ¿eh?
Augusta puso mala cara. Era obvio que había caído en la reputación del conde y que la consideraba una grosera. Esperaba que no la creyese también una ladrona.
– No, milord, no quisiera preocupar a Claudia. Buenas noches, señor. -Alzando la cabeza, trató de pasar junto al hombre, pero él no se movió y tuvo que detenerse. Advirtió que era muy alto. Estando tan cerca, le impresionó la fuerza y la solidez que emanaban de él. Augusta se armó de valor.
– Supongo que no querrá impedirme volver al dormitorio, ¿verdad, milord?
Graystone alzó levemente las cejas.
– No quisiera que volviese allí sin llevarse lo que vino a buscar.
A Augusta se le secó la boca. «No puede ser que conozca el diario de Rosalind Morrissey», pensó.
– Milord, ahora tengo sueño. A fin de cuentas, no necesito nada que leer.
– ¿Tampoco el objeto que buscaba en el escritorio de Enfield?
Augusta se refugió en la indignación.
– ¿Cómo se atreve a insinuar que intentara forzar el escritorio de lord Enfield? Ya le he dicho que se me perdió una horquilla y, como usted ha visto, ha aparecido en la cerradura.
Читать дальше