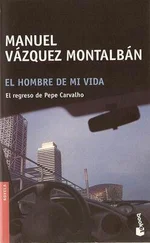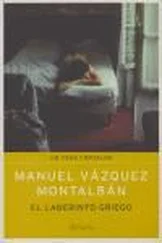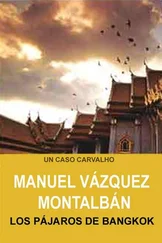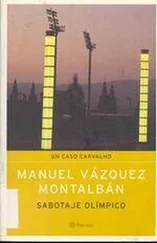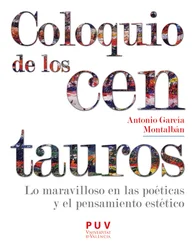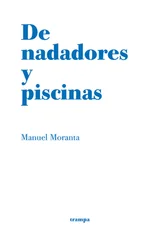El día en que Francia o los españoles se metan en Italia se habrá acabado nuestro mundo. ¿Qué más he de darte por tus pregonados siete votos? ¿A ti? ¿Personalmente?
– ¿Te puedo ser útil?
– Tu experiencia y tu poder me serán útiles.
– Quiero que lo reconozcas públicamente desde el primer momento.
Asiente Eneas Silvio Piccolomini y se está dando paso a la votación. Estouville. Piccolomini. Estouville. Piccolomini. Estouville. Estouville. Estouville.
Estouville. Faltan siete votos, los que dependen de Rodrigo, y seis cardenales han vuelto hacia él las caras. Asiente Rodrigo y los votos van cayendo. Piccolomini.
Piccolomini. Piccolomini. Piccolomini. Piccolomini. Piccolomini.
Piccolomini. Entusiasmo hasta el griterío entre los cardenales triunfadores, en contraste con la serenidad del nominado y la aparente, cortés indiferencia de Rodrigo. Agradece Piccolomini la confianza.
– No es el momento de expresar mi programa, pero tengo pensado llamarme Pío Ii y quiero manifestar mi deseo de superar las diferencias habidas en el pasado, basándome en la experiencia de Rodrigo Borja, hombre sabio y de leyes, pieza de entronque entre dos pontificados, y lo escojo como cardenal que pondrá la tiara sobre mis sienes.
El besamanos del proclamado papa recibe la compensación de su bendición y de abajo arriba los ojos de Rodrigo recibieron la promesa de la palabra cumplida. Ya fuera del salón del cónclave, Rodrigo pasó los días resolviendo papeles, honrando la memoria de su tío y rezando a las vírgenes que le eran más propicias. La sombra del secretario cesante le asaltó en uno de sus rezos para comunicarle:
– Pere Lluís ha muerto.
Y Rodrigo le cogió por la pechera para obligarle a acercársele primero y a arrodillarse a su lado después.
– ¿Las fiebres o es cierto lo que se dice del veneno?
Se encoge de hombros el atrapado y le libera de la retención el cardenal para seguir sus oraciones.
Oraciones privadas que días después se convertirán en rezos públicos a la sombra de la ceremonia de investidura del papa Pío Ii. El compungido cardenal Borja se pone las facciones de la majestad para coger la tiara pontificia, elevarla sobre la cabeza de Pío Ii, oponerla al cielo, diríase que para verla en contraste con el infinito, a medio camino entre la cabeza de Piccolomini y la suya. Se instala Rodrigo en el instante, con la tiara entre las manos, hasta que le llega la voz irónica de Piccolomini.
– Rodrigo, esta vez el papa soy yo. Ponme la tiara.
La deposita el cardenal sobre las sienes de Piccolomini y se quedan en el aire, como frustrados, sus brazos abiertos, hasta que se recogen, formando una cruz sobre el pecho, como si guardara para sí el comentario de Pío Ii.
– Un día será tuya, Rodrigo.
No lo dudo.
De las nubes baja la mirada de Alejandro Vi, a caballo, camino de San Juan de Letrán. Mira con orgullo a quienes le vitorean y luego sus ojos selectivos buscan a personas concretas entre la multitud y los cierra como un gato tranquilizado cuando corrobora presencias. La silueta de Giulia en una ventana. No ha visto a César, rodeado de Corella, Grasica, Llorca y Montcada disfrazados de frailes divertidos por el espectáculo, hasta la carcajada de Corella que fuerza a César a empujarle para que abandone la primera fila del público. Ya libres de contención, Corella no puede contener el ataque de risa, y aunque los demás son cómplices de su hilaridad, poco a poco se cansan y le golpean para que se calme.
– ¿Qué es lo que tanto te ha hecho reír?
– La emoción de las masas, querido César. Lo fiable que es la emoción de las masas. Esa chusma que hoy grita "¡Viva el papa!" es la misma que durante el cónclave nos quería rebanar el cuello a "los catalanes" y son a su vez hijos o nietos de los que querían degollar a tu padre y a tu tío cuando la muerte de Calixto Iii.
– A los pueblos los cambian las minorías inteligentes y seguras de sí mismas, con proyecto de futuro.
Hay que llenarles el cerebro.
¿Descubres ahora que las multitudes tienen cerebro de niño?
– ¿Por qué denigras a los niños?
– Vamos a terminar esta fastuosa celebración en familia, Miquel.
Tengo ganas de ver la cara de todos mis hermanos naturales, de mi madre natural, de su marido natural y de mi padre natural bajo la tiara de san Pedro.
– Suerte tuvo san Pedro. Si hubiera tenido una tiara tan valiosa se la habría vendido y habría ido al infierno.
Por los ventanales de la mansión de Carlo Canale y Vannozza Catanei, el matrimonio sigue al cortejo mientras Joan Borja y Djem juegan al ajedrez. Canale contempla el protagonismo de Alejandro Vi como si fuera su propio protagonismo y Vannozza adopta la expresión de misión cumplida. Entran César y sus acompañantes, que no merecen la atención de los jugadores, ni distraen a Canale de su adoradora contemplación del desfile, pero Vannozza sí repara en César y estudia su expresión, va hacia él, le coge una mano y le propone:
– Todo bien, ¿no?
César besa a su madre en la mejilla y asiente cerrando los ojos. Deja que Corella ocupe el lugar de acompañante de Canale ante la ventana y se sitúa en segundo plano. Canale expresa en voz alta su entusiasmo sin perderse ni un segundo el espectáculo:
– ¿Has visto cómo le ha impresionado la pancarta que le he puesto?
– ¿De qué pancarta se trata, señor Canale?
– Una que decía: "Roma era grande bajo César. Ahora es más grande aún. César era un hombre.
Alejandro es un Dios." Aplaude Corella, se suma al aplauso César y Vannozza salta alborozada.
– ¿Verdad que es una hermosa pancarta? Carlo me la consultó y yo le dije "¡Adelante!"
– ¿No está Lucrecia?
– Sigue el cortejo desde el palacio de Santa Maria in Portico, con la Milá y…
– Y…
– Y…
No quiere despejar Vannozza la incógnita y César le acerca los labios a la oreja.
– ¿Te duele?
– ¿Por qué había de dolerme?
Tu padre y yo siempre hemos conocido los límites que nos separaban.
Fue un honor que me escogiera como compañera. Era el hombre más atractivo de Roma. Alguien dijo de él entonces: nunca he visto a un hombre tan carnal. Le he dado hijos, pero los ha educado según su arbitrio. He tratado de ayudarle y no de perjudicarle. Giulia es la juventud. Tu padre necesita sentirse joven, mientras pueda, y eso nos interesa a todos. A ti para empezar.
– ¿Y a ése?
Le riñe Vannozza a César con un gesto. No. No debe tratar tan despectivamente a su hermano, enfrascado en una jugada, frente a la mirada de araña de Djem. Pero la mujer prefiere volver a la tranquilizada reflexión anterior.
– Cuando conocí a tu padre acababa de volver de España. Había coronado ya a dos papas y como cardenal de Valencia fue a visitar su sede, Xátiva, Torreta de Canal, todos esos lugares de los que tanto me ha hablado. Conoció también a Fernando de Aragón, que le pareció de mal fiar, y a su mujer, Isabel de Castilla, una castellana insoportable. Tu padre decía de ella: es antipática pero necesaria, y la ayudó a conseguir el trono contra su sobrina, la heredera legítima. A la vuelta estuvo a punto de morir ahogado. Una tempestad engulló a muchos de sus acompañantes y Rodrigo volvió a Roma como un resucitado. Era el hombre más admirado por las mujeres. No, aún no era un dios. Era…
– Un príncipe.
– ¿Cómo lo sabes?
– Porque cada vez que vuelves al pasado y me cuentas esa historia dices que era como un príncipe.
– Mírale. ¿Un dios? ¿Un príncipe?
Se acerca César a la ventana a tiempo de ver cómo culea el caballo y la espalda del papa con la capa desplegada y la cabeza erguida a pesar del peso de la tiara.
– No son tiempos de dioses, sino de príncipes.
Читать дальше