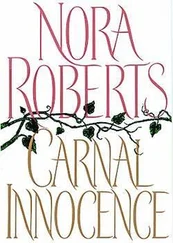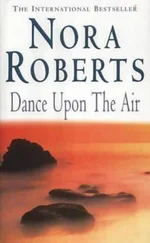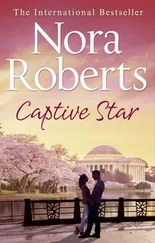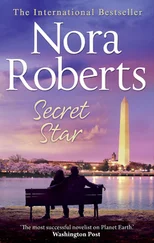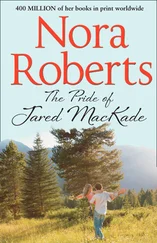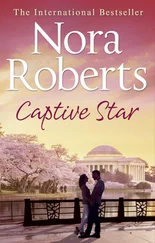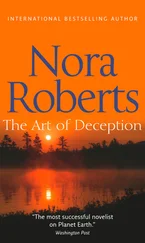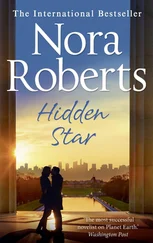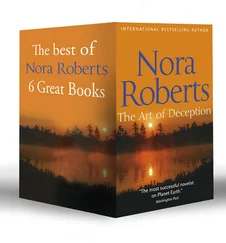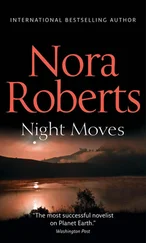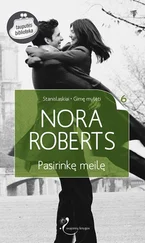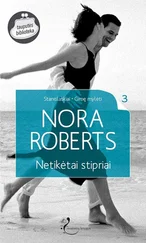Nora Roberts - Mágicos Momentos
Здесь есть возможность читать онлайн «Nora Roberts - Mágicos Momentos» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mágicos Momentos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mágicos Momentos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mágicos Momentos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
A Pierce Atkins, obsesionado con huir de su pasado, no le costaría escapar del interior de una caja fuerte ante miles de espectadores. Pero, ¿estaba dispuesto a seguir huyendo toda la vida?, ¿o debía escuchar a su corazón y firmar el contrato de matrimonio que Ryan le ofrecía?
Mágicos Momentos — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mágicos Momentos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
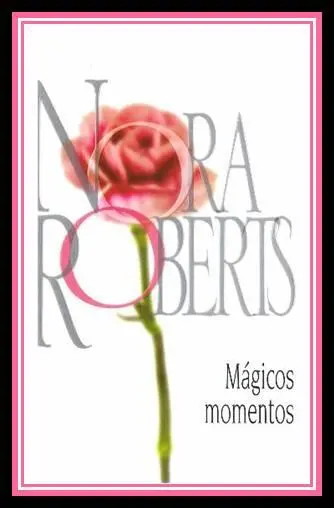
Nora Roberts
Mágicos Momentos
Título Original: This Magic Moment (1983)
Capítulo I
Había elegido la casa por el entorno. Ryan lo supo nada más verla sobre el acantilado. Era una casa de piedra gris, solitaria. Daba la espalda al océano Pacífico. No tenía una estructura simétrica, sino irregular, con diversas alturas que subían aquí y allá confiriéndole cierta elegancia salvaje. Situada en lo alto de una carretera sinuosa, y con un cielo enfurecido de fondo, la casa resultaba majestuosa y tétrica al mismo tiempo.
“Como salida de una película antigua”, decidió Ryan mientras ponía primera para iniciar el ascenso. Tenía entendido que Pierce Atkins era excéntrico. Y la casa parecía confirmarlo.
Ryan pensó que sólo le faltaban un trueno, un poco de niebla y el aullido de un lobo: nada más que un par de efectos especiales sencillos. Permaneció entretenida con tal idea hasta que paró el coche y miró la casa de nuevo. No sería sencillo encontrar muchas casas así a tan sólo doscientos kilómetros al norte de Los Ángeles. De hecho, se corrigió en silencio, no sería sencillo encontrar muchas casas así en ningún lado.
Al salir del coche, un golpe de viento tiró de ella y le sacudió el cabello, levantándoselo alrededor de la cara. Tuvo ganas de acercarse al dique y mirar el mar, pero echó a andar hacia las escaleras que subían. No había ido allí a contemplar el paisaje.
El llamador era viejo y pesado. Cuando lo golpeó contra la puerta, hizo un sonido sobrecogedor. Ryan se dijo que no estaba nerviosa en absoluto, pero se cambió el maletín de una mano a otra mientras esperaba. Su padre se pondría furioso si volvía sin que Pierce Atkins le hubiese firmado el contrato que llevaba. Aunque no, no se pondría furioso, matizó. Se quedaría en silencio. Nadie utilizaba el silencio con tanta eficacia como Bennett Swan.
“No pienso marcharme con las manos vacías”, se aseguró. Sabía manejarse con artistas temperamentales. Se había pasado años viendo cómo tratarlos y…
El pensamiento quedó interrumpido al abrirse la puerta. Los ojos de Ryan se agrandaron. Ante ella apareció el hombre más grande que jamás había visto. Medía cerca de dos metros y sus hombros cubrían la puerta de un extremo a otro. Y la cara. Ryan decidió que era, sin la menor duda, la persona más fea que había visto en toda su vida. Tenía una cara tan ancha como pálida. Era evidente que se había roto la nariz. Los ojos, pequeños, eran de un color marrón apagado como su densa mata de pelo. “Para dar ambiente”, pensó Ryan. Atkins debía de haber elegido a aquel hombre para remarcar el ambiente tétrico que envolvía la casa.
– Buenas tardes -acertó a saludar-. Ryan Swan. Tengo cita con el señor Atkins.
– Señorita Swan -respondió con una voz ronca y profunda, perfectamente a juego con él. Cuando el hombre se retiró para invitarla a pasar, Ryan descubrió que se sentía algo inquieta. Nubes tormentosas, un mayordomo gigante y una casa oscura en un acantilado. Desde luego, decidió Ryan, Atkins sabía cómo crear un ambiente tenebroso.
Entró. Mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, Ryan echó un vistazo fugaz alrededor.
– Espere aquí -le ordenó el lacónico mayordomo justo antes de echar a andar pasillo abajo, a paso ligero para un hombre tan grande.
– Por supuesto, muchas gracias -murmuró ella, hablando ya a la espalda del mayordomo.
Las paredes eran blancas y estaban cubiertas de tapices. El más cercano ilustraba una escena medieval en la que podía verse al joven Arturo sacando la espada de la piedra y al mago Merlín destacado en segundo plano. Ryan asintió con la cabeza. Era una obra de arte exquisita, propia de un hombre como Atkins. Se dio la vuelta y se encontró con su propio reflejo en un espejo ornado.
Le disgustó ver que tenía el pelo enredado. Representaba a Producciones Swan. Ryan se apartó un par de cabellos rubios que le caían sobre la cara. El verde de sus ojos se había oscurecido debido a una mezcla de ansiedad y emoción. Tenía las mejillas encendidas. Respiró profundamente y se obligó a relajarse. Se estiró la chaqueta.
Al oír unas pisadas, se apartó corriendo del espejo. No quería que la sorprendieran mirándose ni con retoques de último momento. Era el mayordomo de nuevo, solo. Ryan contuvo su fastidio.
– La verá abajo.
– Ah -Ryan abrió la boca para añadir algo, pero él ya estaba yéndose. Tuvo que acelerar para darle alcance. El pasillo doblaba hacia la derecha. Los tacones de Ryan resonaban a toda velocidad mientras trataba de seguir el paso del mayordomo. De pronto, éste se detuvo con tal brusquedad que Ryan estuvo a punto de chocar contra su espalda.
– Ahí -dijo él tras abrir una puerta, para marcharse acto seguido.
– Pero… -Ryan lo miró con el ceño fruncido y luego empezó a bajar una escalera tenuemente iluminada. Era absurdo, pensó. Una reunión de trabajo debía tener lugar en un despacho o, por lo menos, en un restaurante adecuado. Pero el mundo del espectáculo era especial, se dijo con sarcasmo.
El eco de sus pasos sonaba con cada escalón. De la habitación de abajo no se oía el menor ruido. Sí, era obvio que Atkins sabía cómo crear un ambiente tenebroso. Estaba empezando a caerle rematadamente mal. El corazón le martilleaba con nerviosismo mientras cubría la última curva de la escalera de caracol.
La planta de abajo era amplia, una pieza desordenada, llena de cajas, baúles y trastos por todas partes. Las paredes estaban empapeladas; el suelo, embaldosado. Pero nadie se había molestado en decorarla más. Ryan miró a su alrededor con el entrecejo arrugado al tiempo que bajaba el último escalón.
Él la observaba. Tenía la habilidad de permanecer totalmente callado, totalmente concentrado. Era crucial para su arte. También tenía la habilidad de formarse una idea muy aproximada de las personas enseguida. Era una mujer más joven de lo que había esperado, de aspecto frágil, baja de estatura, de constitución fina, cabello rubio y una carita delicada. De barbilla firme.
Estaba irritada, podía notarlo, y no poco inquieta. Esbozó una sonrisa. Ni siquiera cuando la mujer empezó a dar vueltas por la sala, salió a su encuentro. Muy profesional, se dijo, con aquel traje a medida bien planchado, zapatos sobrios, maletín caro y unas manos muy femeninas. Interesante.
– Señorita Swan.
Ryan dio un respingo y maldijo para sus adentros. Al girarse hacia el lugar de donde había procedido la voz, sólo vio sombras.
– Llega pronto -añadió él.
Entonces se movió. Ryan lo localizó. Estaba de pie sobre un pequeño escenario. Iba vestido de negro y su figura se fundía con las sombras.
– Señor Atkins -saludó ella con irritación contenida. Luego dio un paso al frente y esbozó una sonrisa ensayada-. Tiene usted toda una casa.
– Gracias.
En vez de bajar junto a ella, permaneció sobre el escenario. A Ryan no le quedó más remedio que levantar la cara para mirarlo. La sorprendió observar que resultaba más dramático en persona que por televisión. Por lo general, ocurría todo lo contrario. Había visto sus espectáculos. De hecho, tras ponerse enfermo su padre y, de mala gana, cederle a ella la negociación del contrato con Atkins, Ryan se había pasado dos tardes enteras viendo todos los vídeos disponibles de las actuaciones de Pierce Atkins.
Sí, tenía un aire dramático, decidió mientras contemplaba aquel rostro de facciones angulosas con una mata tupida de pelo negro. Una cicatriz pequeña le recorría la mandíbula y tenía una boca larga y fina. Sus cejas estaban arqueadas, formando un ligero ángulo hacia arriba en las puntas. Pero eran los ojos lo que le resultaba más llamativo. Nunca había visto unos ojos tan oscuros, una mirada tan profunda. ¿Eran grises?, ¿o negros? Aunque no era el color lo que la desconcertaba, sino la concentración absoluta con que la miraban. Ryan notó que se le secaba la garganta y trató de tragar saliva en una reacción instintiva de autodefensa. Tenía la sensación de que aquel hombre podía estar leyéndole el pensamiento.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mágicos Momentos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mágicos Momentos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mágicos Momentos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.