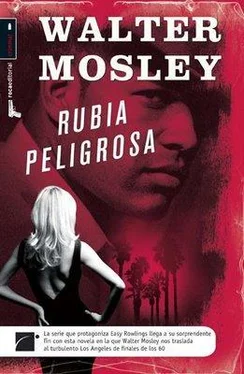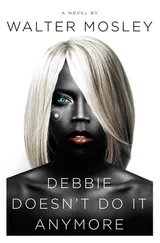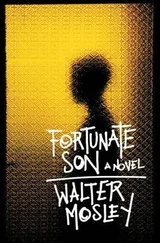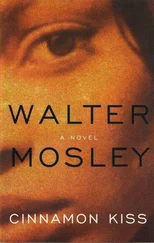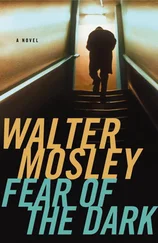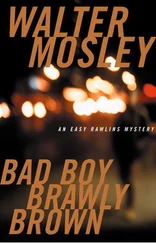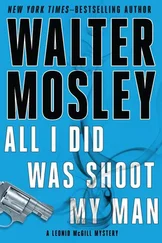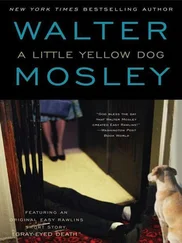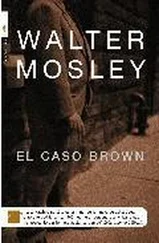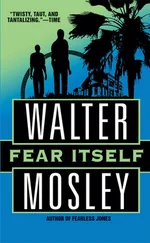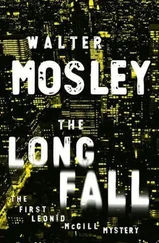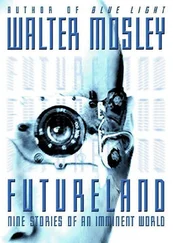Era un idiota.
Por la mañana me afeité, me duché y me planché la ropa antes de vestirme. En Centinella, atravesando la calle, había una cafetería que servía donuts recién hechos. Bebí y fumé, leí el periódico y tonteé un poco con la joven camarera de siete a nueve.
Se llamaba Belinda y tenía diecinueve años.
– ¿Y a qué se dedica usted, señor Rawlins? -me preguntó, cuando yo ya llevaba hora y media haciéndole preguntas sobre su vida.
– A lo que estoy haciendo ahora mismo -dije.
Belinda tenía un culo estupendo y una cara muy sosa, pero cuando sonreía no podía evitar unirme a ella.
– ¿Quiere decir que toma café como profesión? Me apunto yo también.
– No, soy detective -le dije, tendiéndole mi tarjeta-. La mayor parte de mis investigaciones consisten en sentarme en restaurantes, coches y habitaciones de motel observando a la gente e intentando oír detrás de las paredes.
– Usted es el único cliente aquí, señor Rawlins me dijo Belinda-. Todos los demás se compran el café y se van a trabajar. ¿Me está investigando a mí?
– Pues desde luego, la estaba observando -dije-. Y me parece que tiene muy buen aspecto. Pero ahora estoy haciendo el trabajo más importante que hace cualquier detective.
– ¿Y cuál es? -me preguntó, inclinándose por encima del mostrador y mirándome a los ojos.
– Esperando que todas las piezas encajen y se coloquen en su lugar.
– ¿Qué piezas?
– En el tablero de ajedrez se llaman peones.
Era una afirmación bastante inocua, pero Belinda captó el atisbo de maldad que desprendía. Frunció el ceño un momento. El problema que yo representaba era precisamente lo que ella buscaba.
Abrió la boca un poco, como diciendo sin palabras que estaba dispuesta a saltar por encima de aquel mostrador y salir corriendo conmigo; que aunque yo era un viejo para ella, tenía tiempo libre para sentarme a su lado y la voluntad de decirle que era encantadora. No cuesta mucho, cuando uno tiene diecinueve años, y tampoco se lo piensa uno mucho. El problema es que tampoco dura demasiado.
– ¿Por qué no me escribes tu número de teléfono, muchacha?
– ¿Por qué iba a hacer tal cosa? -replicó, no queriendo parecer fácil.
– Tú no quieres, pero yo sí -respondí-. Seguro que tienes a todos los jóvenes del barrio llamando a tu puerta. Yo sólo quiero hablar contigo.
Frunció el ceño intentando adivinar si mis palabras ofrecían algún insulto o alguna trampa. Como no encontró nada, se encogió de hombros y escribió su número en la parte trasera de mi cheque y me lo devolvió.
– Ya me pagarás el café en otro momento -dijo, y el equilibrio de poder entre los dos se alteró. Yo ya había coqueteado antes, pero ahora ella me tenía atrapado. Yo quería llamarla, yo quería verla, enseñarle el valle que quedaba detrás de mi hogar en Bel-Air.
Nuestros dedos se tocaron cuando me tendió el cheque. Cogí aquella mano y besé dos veces sus dedos.
Salí de allí sin la menor intención de volver a hablar de nuevo con Belinda.
Fui en coche hasta los grandes almacenes Sears, Roebuck y compañía, del este de Los Angeles, y compré una escopeta de aire comprimido de gran potencia con tres cartuchos y un tubo lleno de munición de 6 mm. Luego me fui hasta Hooper con la calle Sesenta y cuatro. En la esquina de ésta había una casa que se había quedado vacía tras los disturbios; era una casita muy pequeña en un terreno enorme. Quizá por eso las ventanas no estaban rotas, porque había que salir allí, a plena vista, para tirar una piedra a los cristales.
En tiempos la casita había sido de un amarillo intenso, pero la pintura se había ido desgastando hasta quedar casi gris. Sólo quedaban manchas de color aquí y allá. El césped estaba muy crecido y seco.
La puerta delantera tenía un candado puesto. Lo forcé y entré. La casa estaba completamente vacía. No había ni un solo resto de muebles o alfombras, ni un solo cuadro, ni bombillas siquiera. Hacía mucho tiempo que nadie vivía allí.
El patio trasero también estaba tan reseco y vacío como la parte delantera. Hubo un garaje en el extremo más alejado del terreno, pero se había hundido y ahora sólo quedaban un montón de tablas desordenadas.
Era el lugar perfecto para mis propósitos.
Al otro lado de la calle se encontraba otro edificio abandonado, una casa de vecinos de tres pisos clausurada por el ayuntamiento. A diferencia de la casita que acababa de visitar, ese edificio ocupaba todo el terreno. Detrás encontré un caminito oscuro de cemento que conducía a un callejón.
Después de toda aquella investigación llevé mi coche hasta el callejón, busqué la puerta trasera del edificio de vecinos, entré y subí hasta el tejado cubierto de tela asfáltica. Estaba muy sucio, lleno de latas de cerveza y envoltorios de condones vacíos. Era una zona de recreo nocturna para las jovencitas que compartían dormitorio en la habitación de sus padres y recién casados que salían con las amigas de sus consortes porque se habían dado cuenta demasiado tarde de que se habían equivocado.
Me dirigí hacia la cornisa delantera del edificio que daba al terreno donde había invertido Jewelle. Allí cogí mi escopeta de aire comprimido y la cargué con un cartucho nuevo de gas. Disparé a un tubo de chimenea de hojalata con una bala grande de plomo. El impacto soltó el cilindro de metal de sus anclajes.
Volví a guardar de nuevo la escopeta de aire comprimido en su funda, levanté un poco la tela asfáltica de la cornisa y metí debajo el estuche, esperando allí a que todo encajara.
A media manzana de distancia me detuve en una cabina telefónica. Tenía tres monedas en el bolsillo y me prometí que antes de que hubiese acabado el día las habría gastado todas.
Marqué el primer número que tenía apuntado en una tarjeta, en la cartera.
– Despacho oficial -respondió la voz de un hombre.
Los insultos acudieron a mis labios, pero conseguí acallarlos. El desprecio, el odio y la rabia hervían en mi garganta, pero conseguí mantener la voz serena. Quería usar un tono calmado para decirle quién era, pero sólo dije:
– ¿Coronel?
– ¿Quién es?
– Easy Rawlins.
– Señor Rawlins, ¿qué se le ofrece?
– Coronel, no fui sincero del todo cuando nos vimos en mi despacho.
– ¿Ah, no? ¿Y qué más quiere?
– Yo… bueno, conocía a una mujer llamada Laneer. Estaba casada con Craig Laneer.
– ¿Ah, sí?
– Faith me dio una copia de la carta que usted dice que Craig le envió, sólo que esa carta prueba que Sammy Sansoam y los demás están traficando con drogas.
El silencio que guardó Bunting al otro lado de la línea era delicioso.
– Tengo que ver esa carta, señor Rawlins.
– Ah, sí -repliqué-. Ya lo sé.
– ¿Puede traérmela?
– No, no señor. Tengo miedo. He intentado llamar a Faith, pero no contesta. ¿Sabe?, creo que le ha podido pasar algo.
– Necesito esa información, señor Rawlins.
– Podría enviársela -dije.
– No. Tráigamela hoy. Tenemos que actuar rápidamente. No hay tiempo para esperar al correo.
Esta vez fui yo el que se quedó silencioso.
– Señor Rawlins -dijo Bunting.
– ¿Habrá alguna recompensa o algo si le entrego esto?
– Si la carta conduce a una acusación, podemos pagarle hasta quinientos -dijo.
– ¿Dólares?
– Sí.
– ¿Conoce una casa que hay en la Sesenta y cuatro con Hooper? -le di la dirección mirando mi reloj para controlar el tiempo. Eran las 11.17-. Nos encontraremos a las 16.00. Para entonces estaré allí.
El repitió la dirección y luego me dijo que estuviera allí, o que si no tendría que llamar a la policía y cursaría una orden de detención en mi contra.
Читать дальше