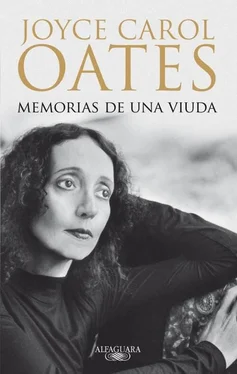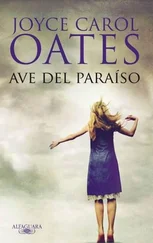No volví a ver a Richard Wishnetsky jamás.
La mañana del 12 de febrero de 1966 -todavía no hacía un año que había entrado en mi vida-, Richard interrumpió los servicios del sabbat en la sinagoga de Shaarey Zadek, en Southfield, con la intención de cometer un asesinato y suicidarse. Con una pistola de calibre 32 que había comprado en Toledo, Ohio, Richard subió a la bimah , donde el rabino Morris Adler, de cincuenta y nueve años, acababa de hablar ante una congregación de casi ochocientas personas, entre ellas la familia de Richard; como un personaje de Los demonios de Dostoievski, Richard se dirigió a los reunidos en tono desafiante con una declaración escrita que le sobreviviría posteriormente, porque quedó grabada en el magnetofón de la sinagoga:
– Esta congregación es una farsa y una abominación. Su hipocresía la convierte en una burla de la belleza y el espíritu del judaismo… Con este acto protesto por una situación humanamente horrible y, por tanto, inaceptable.
Después, con calma, Richard disparó dos veces al rabino Adler y a continuación se disparó a sí mismo. Ambos murieron de sus heridas, aunque no fue inmediato.
En los numerosos artículos publicados sobre la tragedia, se destacó que Richard había celebrado su bar mitzvah en esa misma bimah . Se destacó que el rabino Adler había sido un modelo espiritual en su vida y era amigo de la familia Wishnetsky.
¡Por qué por qué por qué por qué por qué!
¡Qué pérdida! ¡Qué locura! Matar al hombre al que más admiraba, el rabino Adler, y matarse a sí mismo, por unas meras ideas.
«In the Region of Ice» ha figurado en numerosas antologías, obtuvo un premio O. Henry y fue adaptado al cine en un dramático corto en blanco y negro de Peter Werner que recibió en 1977 un Oscar al mejor corto. Cuando releo este relato escrito hace tanto tiempo, me fascina el diálogo, que reproduce de forma muy gráfica el habla de Richard, aunque tuviera que abreviarla enormemente; y vuelvo a sentirme llena de compasión, pena y culpa. «Podría haber hecho más. Podría haber hecho… algo.»
Para consolarme, Ray me aseguró que no era culpa mía. Richard Wishnetsky habría matado al rabino Adler y se habría suicidado aunque nunca me hubiera conocido.
– Estaba muy enfermo.
Pero me había conocido, pensé. Y no sirvió de nada.
La viuda debe aprender: ¡cuidado con los sumideros!
El terror al sumidero no es porque exista. Por supuesto que deben existir los sumideros. El terror al sumidero es porque no lo ves, y, cada vez que no lo ves, no te das cuenta de que has caído en el sumidero hasta que es demasiado tarde y están tirando de ti hacia abajo…
En la consulta que comparten varios médicos en Harrison Street. Un hombre alto, ligeramente encorvado y de cabello gris, uno de los médicos, me mira y me sonríe -¿me conoce?-, y el corazón se me empieza a encoger, porque ese tipo de sonrisa es muchas veces el anuncio de unas palabras que van a hacer daño, unas palabras que van a herir, unas palabras que van a atenazarme la garganta, aunque quien pronuncie esas palabras no tenga, por supuesto, más intención que la de ser amable, como este hombre de cabello gris, de sesenta y tantos años, tan educado, que se me acerca, no hay forma de evitar que se me acerque, tiende la mano, con voz suave, sobrio, una sonrisa llena de compasión, se presenta y me dice que era uno de los médicos de Ray, el nombre me suena vagamente conocido, sí, digo, sí, por supuesto, está diciéndome:
– Sentí mucho enterarme de su muerte. Vi la foto de Ray en el periódico. Ray era muy… -hace una pausa, busca la palabra adecuada, como quien busca las llaves del coche en el bolsillo pero no están ahí, en el instante anterior a darse cuenta de que no están ahí, con el ceño fruncido, insiste- excepcionalmente simpático -vuelve a hacer una pausa y sonríe con tristeza-. Me gustaba mucho Ray, Raymond.
«No me diga estas cosas, que me rompen el corazón.»
Como es natural, agradezco al doctor P. estas palabras. Aunque me siento como si me hubieran atravesado con una barra de acero afilada, doy gracias al doctor P., mientras parpadeo para ahuyentar las lágrimas y me alejo a trompicones, no me encuentro bien, creo que voy a esconderme en algún rincón, creo que voy a esconderme en el aseo de señoras o, mejor aún, voy a irme a casa.
En un banco al aire libre, en la estación de tren de Princeton Junction, un montón de kleenex arrugados.
Alguien ha dejado aquí media docena de kleenex arrugados.
Nadie lo nota más que yo. Porque ¿qué hay que notar? No es más que basura normal y corriente. Uno puede arrugar la nariz de asco. ¡Kleenex abandonados en un lugar público!
Siento que algo me atraviesa el corazón, una aguja de hielo, un pedazo de cristal, de pronto me siento débil y me tambaleo. Pero no siento pánico; en mi estado medicado no es posible sentir pánico; imagínense una criatura viva -un pavo, un ternero- tan encajada en una gran explotación agraria que no puede moverse, o uno de esos monos de laboratorio a los que cortan las cuerdas vocales para que no puedan chillar de dolor.
No obstante, me aparto del banco. No me atrevo a mirar el banco. Espero poder olvidar el banco. Creo que he evitado un sumidero peligroso, siempre que sea capaz de olvidar el banco.
Ése fue el primer síntoma de que algo no iba bien. Los kleenex húmedos, arrugados y esparcidos.
Y recuerdo -creo- que la noche anterior, cuando Ray estaba sentado en su extremo del sofá, leyendo, también se había sonado la nariz, había kleenex húmedos y arrugados en la mesa que estaba a su lado, y, cuando se levantó, se los llevó para tirarlos. Y ésa fue la noche anterior, la noche anterior a Urgencias. Porque ya estaba enfermo. Ya había comenzado. Los kleenex arrugados fueron la señal, pero yo no me di cuenta todavía .
Una vez comenzada, es imposible detenerla. La caída inexorable hacia la muerte: el sumidero inexorable.
Despersonalización. De los muchos efectos secundarios de la medicación psicotrópica, éste es sin duda el más beneficioso .
Al acabar una velada, los besos rituales en las mejillas.
Estoy en un margen de la reunión y puedo deslizarme sin que me vean.
Demasiado tarde, éste es un sumidero en el que he caído: los besos, los abrazos, las grandes exclamaciones; he caído en una negrura diez veces negra; como habría dicho Melville, «la negrura del alma sin esperanza», me voy tambaleándome y viendo de nuevo, con tal viveza alucinatoria que es como si estuviera allí, otra vez, como si nunca me hubiera ido, la unidad de Telemetría, la habitación ante la que hay unas figuras extrañamente inmóviles, y en la habitación está Ray, en la cama, extrañamente inmóvil. «Esto no puede estar pasando. Esto no es verdad, esto no puede estar pasando», mientras me inclino sobre Ray en la cama, me doblo para darle un beso en la mejilla, hablo con él, me pierdo en mi asombro por estar hablando con él, mi marido, he venido demasiado tarde, porque su piel tiene ya una palidez de cera y está empezando a enfriarse.
¡Está empezando a enfriarse! ¡Qué pueden querer decir esas palabras!
En el sumidero, el tiempo no avanza. En el sumidero, es siempre ese instante . Incluso en mi estado de zombi, sé que, como la sangre que me ruge en los oídos, éste es un momento que es siempre presente, que no pasa jamás.
En el Pennington Market, donde habíamos hecho la compra durante ¿pueden ser treinta años?, y donde Ray se había hecho amigo de uno de los cajeros de más edad, del que sabíamos que se llama «Bob», tiene sesenta y tantos o setenta y tantos años, estaba jubilado pero, cuando murió su mujer, decidió ponerse a trabajar en el supermercado local para conocer gente, como antídoto contra la soledad. Y una vez que había ido yo sola a la compra, antes de que muriera Ray, Bob me había visto -sola- y con cara de preocupación me había preguntado dónde estaba Ray, y yo le había contestado alegremente:
Читать дальше